Prólogo
El tiempo, su paso, desde pequeño, me ha dolido. Primero no fue tanto, porque en esos años los días y los meses desfilaban lentamente. Apenas se movían y todo lo veía eterno, infinito, establecido para siempre.
Un día se lo consulté a mi padre cuando nos bajábamos del auto. Le pregunté si todo se le había pasado rápido. Se demoró en darme una respuesta. Sin embargo, a los pocos segundos, todavía dudando, todavía mirando hacia unos eucaliptos que teníamos enfrente, me confesó casi a empujones, que su vida se le había pasado rápido, demasiado rápido, como un suspiro, mijito, como en un suspiro.
Años después de esa respuesta, y rodeado de recuerdos, me decidí a investigar sobre su vida, su familia, su padre, sus ancestros. Eso me condujo hacia la mía, hacia mis tiempos que para ese entonces ya habían cambiado; a mí también se me había pasado todo rápido.
- Prólogo 2
- Como un suspiro 3
- ¿Con música o sin música? 6
- Antes de partir 9
- Entre el recuerdo y el olvido 16
- Escribo para llorar acompañado 20
- ¿Qué más podemos ofrecer? 23
- Así son a veces los chalecos 26
- El baúl de tía Carmen 29
- Siete fotos 31
- Vivir con un recuerdo 45
- La herencia de mi madre 50
- Pinochet nos jodió a todos 54
- ¿Qué hubiese pensado mi papá de todo esto? 60
- N. N. Schwerter Warner digno de ser investigado 72
- Jamás imaginó una hija natural de tía Amelia 81
- Mientras todavía tararea a Leo Dan 87
- Hui de esa vergüenza 93
- Lo singular y hermoso que tiene el diseño de mi país 107
- Los he visto 111
- Asesinato de Eduardo Frei Montalva, ex presidente de Chile 113
- Culpa 121
- Momento 22: Eugenio Berríos, químico de Pinochet 126
- El mercedes de mi padre 130
- Fecha de Vencimiento 132
- Quiero ser feliz 137
Como un suspiro
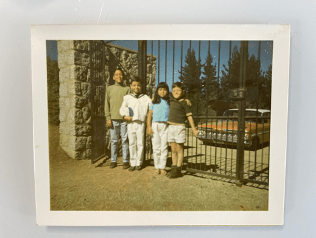
En el retrato estamos Cristián, Gonzalo, Mónica y Álvaro. Cuatro de los cinco hermanos, parados en el antejardín de nuestra casa de Algarrobo en los años 60. Atrás, en la calle, se puede ver el Chevrolet aletudo que marcó nuestra infancia.
Recuerdo que tendría unos diez años cuando nos trasladábamos en ese Chevrolet aletudo, rojo, sobre una carretera antigua camino hacia el balneario de Algarrobo. Pasábamos frente a una casona que denominamos la casa Pelá porque nunca la veíamos con gente. De la radio del auto escuchábamos las canciones de Leo Dan que tanto le gustaban a mamá:
Qué dolor
que sentimos cuando a
veces el amor
nos da el mismo camino
pero no al corazón.
Muchas veces amamos
pero no somos amados
muchas veces nos aman y
no queremos amar….
Mi madre tarareaba distraídamente la melodía, mientras sostenía el volante, como acariciando la letra de la canción. ¿Por qué lo hacía? El viento se colaba por las ventanillas refrescándonos. Era un verano caluroso, y tuve el presentimiento de que en ese momento ocurría algo importante. Bajé un poco más la ventanilla y sentí el aroma nítido de los eucaliptos que bordeaban el camino. Por efímeros segundos sentí felicidad y cariño. Mi mamá todavía cantaba cuando de sopetón le pregunté:
-¿Por qué las canciones hablan tanto del amor?
Mi mamá dejó de tararear, se quedó quieta, muda, dejó de acariciar el volante, y siguió escuchando a Leo Dan. Permaneció en silencio un rato y después me contestó como si yo fuera un adulto:
-Es búsqueda, Cristiancito, es búsqueda.
Siguió manejando, pero noté que había ocurrido algo importante. ¿Se había transportado hacia otros lugares, hacia otros recuerdos? Quien sabe. Tal vez a sus viejos amores, o a lo mejor vio a su primo, con quien la habían tratado de casar cuando bien joven. ¿Habría nacido yo? ¿Tendría los mismos hermanos? ¿Otra familia?
Con mi padre me ocurrió una experiencia parecida. Nos bajamos un día del mismo automóvil y me ofreció su mano. Sentí seguridad y calor. Mi papá siempre tenía las manos tibias. Temí perderlo y lo imaginé enfermo, viejo, y que se podía morir pronto. Sin embargo no era viejo, se veía incluso más joven que yo ahora. Lo miré inquieto y le pregunté:
– ¿Se te pasó todo muy rápido, papá?
– ¿Qué, mijito?
-El tiempo, papá, el tiempo. ¿Se te pasó todo muy rápido?
Se quedó serio y mudo, mirando hacia unos eucaliptos lejanos, luego hacia la playa arenosa y grande, mientras sentía que se perdía hacia otros lugares, otros recuerdos… Tal vez en aquel momento pensó en otros amores. Lo noté confuso y perdido. ¿Se le habría olvidado por qué nos habíamos bajado del auto? Yo tampoco lo sabía, pero afuera estaba el mar, el murmullo de las olas, las gaviotas y el sol junto a su mano tibia. Me miró fijamente y con angustia y tristeza me confesó sin una duda:
-Como un suspiro, mijito, como en un suspiro- Luego se quedó mudo y me soltó la mano.
De ahí en adelante a mí también la vida se me ha pasado como en un suspiro. No escucho a Leo Dan, pero sí a Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Eduardo Gatti, que también me llevan a pensar en otras vidas, en otras posibilidades. Pero siempre regreso, siempre voy y vuelvo, y continúo manejando mi automóvil, aunque ya no estoy en Chile, ni manejo aquel Chevrolet viejo y aletudo de papá. Tampoco veo el mar o las gaviotas, y tampoco siento el perfume mentolado de los eucaliptos de ese entonces.
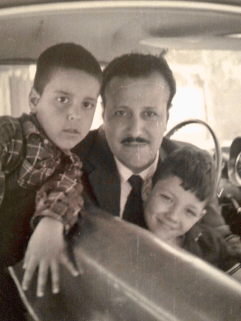
Junto a mi padre y hermano mayor, Alberto, en el Chevrolet aletudo de papá. En el retrato, me seduce mi mano izquierda, con esos dedos vulnerables desplegados como antenas hacia un primer plano incierto. ¿Qué buscaba? ¿Las manos tibias de mi padre? Al menos de esas manos nunca hui.
¿Con música o sin música?
Cuando niño pasé períodos donde el mundo lo veía color de rosa. Saboreaba la música de la radio del auto mientras viajábamos. Imaginaba que si esos hombres y mujeres que trajinaban por las veredas polvorientas y atestadas de perros vagos, escucharan la misma música, a Los Iracundos por ejemplo, les gustaría. Sentirían mis emociones, reconocerían el valor que yo les daba. Me reconfortaba pensar que en la privacidad de sus hogares, estarían de acuerdo: la música que escuchábamos sonaba bien.
El auto era el mismo Chevrolet rojo aletudo de siempre. Cuando nos deteníamos en un semáforo, en el centro de Santiago, divisábamos a la muchedumbre avanzando a pasos agigantados para cruzar esa Alameda amplia. Siempre lucían ropas oscuras, de tonos grises, que me llamaban la atención. Los plantones en los semáforos en rojo resultaban siempre tediosos. Me sentía solitario adentro del auto, escondido en mi burbuja, mirando a los que circulaban afuera, tan cercanos, pero al mismo tiempo tan distantes. Ese no era mi mundo, era un universo que cuando fuera grande podría llegar a conocer. Pero la bulla y el ajetreo de la calle presagiaba lo que sería en adelante mi vida de estudiante en las secundarias del colegio San Ignacio.
En esa época surgía en el país el movimiento popular de Salvador Allende y sus grandes sueños y banderas. Fuimos muchos los que quedamos descolocados y haciéndonos preguntas, como ocurrió con mi familia, que se dividió dolorosamente. Por un lado estaban mis padres y en el extremo opuesto un hermano, que siguió las banderas de la Unidad Popular. Los jesuitas donde yo cursaba mis estudios, tampoco se sintieron en tierra firme, y abandonaron parcialmente sus tareas de guías espirituales, para dejarnos huérfanos a nuestra propia suerte. Los curas estaban demasiado enfrascados estudiando cómo reaccionar frente a esos signos de los tiempos, y pasaban embebidos en sus propias revoluciones y discusiones internas. Así fue como quedé abandonado, sometido al poder de los matones del curso, donde comprobé en carne propia cómo florecía el músculo de la tribu, y la importancia que adquirían los grupos, mis compañeros físicamente más poderosos que organizaron la convivencia imponiendo las reglas en los recreos y en nuestra relación diaria. Todavía recuerdo con rencor la tremenda patada en el trasero que me propinó un compañero sin motivo alguno, poco antes de entrar a los comedores a la hora del almuerzo. Fue una patada humillante que todavía me duele, que todavía la recuerdo. Muchas veces la relación con los profesores la dominaban también ellos, los matones.
Las autoridades del colegio, a lo mejor imaginando que sería bueno exponernos al mundo de la calle, decidieron contratar a un profesor de rasgos indígenas. Recuerdo su nombre completo: Rosendo Morgado Wong. Frente a él demostramos descaradamente nuestro racismo crudo al reírnos cuando pronunciaba mal ciertas palabras que demostraban su origen humilde. Venía de un barrio periférico donde la ch se pronunciaba sh, de manera que chiquillo pasaba a ser shiquillo. Su forma de modular esas palabras era celebrada cruelmente por la tribu, que chillaba de alegría al escucharlas. Sin embargo, los más pillos del curso, los buenos para los puñetes y las patadas, aprovechaban esas ventanas hacía otros mundos pidiéndole consejos sobre asuntos amorosos, los que recién comenzábamos a vislumbrar. Hábilmente, notaron que en los propósitos de las pasiones eróticas, todos se parecen, todos son iguales, porque ahí las castas o estratos sociales ya no existen; ya no importa tu apellido o el barrio donde vives, ni tampoco tu raza o los colores de tu piel.
En los recreos, escuchábamos música bajo unos enormes parlantes distribuidos en el patio del colegio gracias al gran Patricio –Galeno– Walker. Sus selecciones favoritas nos ayudaban a sobrellevar los descansos. Lo recuerdo con cariño escondido en una oficina hedionda a cigarrillos (los cigarros de otros porque él nunca los fumó), y rodeado de esos platillos de vinilo negro y equipo electrónico que le salpicaban el rostro con sus lucecitas rojas y amarillas titilantes.
En una de mis visitas a Chile, en el año 2002, cuando ya vivía en USA, recuerdo a mi padre recostado sobre su cama, la cama grande donde pocos días después moriría solitario. Percibí que sentía angustia, algo de ansiedad, y pensé que a lo mejor así sucede de manera natural cuando descubrimos que se nos aproxima el fin y ya no hay vuelta atrás, porque partiremos pronto. Para tranquilizarlo le dije que estábamos todos bien, que mi hermano Alberto estaba bien, que mi hermano Gonzalo estaba bien, que Mónica y Álvaro se veían bien. Y que a mí no me iba mal en Michigan. Todos están bien, papá, parece que le repetí, como asegurándole misión cumplida, para que partiera más conforme, sin verse obligado a tener que seguir ayudándonos, guiándonos, o asegurándose que nosotros nos encausábamos por una ruta más segura. Pero él notó algo extraño, se dio cuenta que yo trataba de dorarle la píldora, de calmarlo para que descansara, para que entregara las llaves, su antorcha, para que no siguiera preocupado. Fue entonces cuando levantó los brazos y me mostró las mangas del pijama que le llegaban hasta el codo. Estaba la ventana abierta y se filtraba el rumor de la ciudad febril en un día de semana santiaguino, de verano. Escuché unos bocinazos, un griterío lejano, vi un gorrión nervioso que se detuvo sobre el filo del ventanal mientras él terminaba de estirar el borde de la sábana blanca que le llegaba hasta la barbilla. Y pese a lo disminuido que ya estaba, me dio una sorpresa, un gran mazazo cuando se detuvo, fijó su mirada en el cielo raso de su cuarto y me preguntó, como volando hacia otro tema, parecido al pájaro del ventanal:
– ¿Y tú, a quién saliste tan inteligente, Cristiancito?
Habría pagado para que me preguntara a quién salió tan pelotudo, mijito, o no hable huevadas, mijito, no diga leseras, pero no había ocurrido así. Notó que yo me había dado cuenta, notó que yo sabía que le quedaba poco tiempo. Ahí comprobé las sorpresas que nos da el cerebro, que pese a estar acosado por la enfermedad, las debilidades, los dolores, las confusiones, siempre nos puede sorprender con un relámpago de conocimiento cognitivo, algo así como un saludo a la bandera que nos muestra la fibra sana que todavía va quedando, que todavía resiste, ahogada en medio de toda esa maleza de la ancianidad, pero que todavía permanece pese a las molestias, la vejez y el deterioro.
No le contesté, no le dije nada, me hice el leso, como siempre, y parece que tartamudee algo así como chuta, pero solo para mí, solitario y calladito, como siempre.
Cuando me mudé a USA a fines del año 81, cambiaron los tonos y colores del invierno, que para aumentar el contraste fueron blancos, había nieve. Y con los años he seguido subiéndome a los distintos automóviles y deteniéndome frente a los mismos semáforos con luces rojas donde todavía aprovecho para escuchar música, esa que escapa de los parlantes de la radio. Ahora soy yo quien maneja -pero en otro tipo de auto y en otras latitudes- y no mi padre, y me importa menos si a alguien no le gusta la música que escucho. Han pasado los años y más que nada guardo mis melodías, guardo mis recuerdos, o los escribo a escondidas, los atesoro en páginas manuscritas parecidas a esas conchitas de mar que un día coleccioné al caminar sobre la arena, a la orilla de una playa en Algarrobo, o El Quisco, cuando niño. De esos recuerdos felizmente no huyo. Y me importa menos si a alguien no le gustan, o no las lee, o si a nadie le interesan las conchitas que he guardado. Incluso ya me importa poco si no escucho música cuando detengo el auto frente a un semáforo en la ciudad de Northville, en Michigan, donde vivo ahora…..aunque siempre los prefiero con música (los semáforos).
Antes de partir
Antes de partir hacia los Estados Unidos a finales del año 81, vendí mi Fiat 600, y por algún motivo extraño, simplemente me largué como si encaminara mis pasos hacia una sala de clases. Partí como estudiante y sin la idea fija de largarme para no regresar nunca más. Era un paso, no un salto, como el que dio mi hermano Gonzalo al irse a Canadá poco tiempo después. Lo mío fue más solapado, no se presentó como una partida permanente, un corte, más bien se asemejó a un paréntesis; me iba para estudiar en el extranjero y buscar otro futuro, ya se vería como resultaba todo. Con mi hermano Gonzalo fue distinto, él se fue de frentón y casi de portazo. Ya había estudiado en USA antes, donde obtuvo un flamante título de ingeniero comercial, y simplemente en Chile no se acostumbraba. Fueron pocos los que lo entendieron. Le amordazaban las costumbres que encontró en Chile, los trámites engorrosos, las reuniones de última hora, los cafecitos alargados y esa manera de quemar el tiempo que veía entre sus amistades. En Chile tenía trabajo, no le iba mal, pero algo le picaba, y decidió volar y buscar nuevos horizontes junto a sus dos hijas y Anita Kuschel, su esposa. Chile y su estilo de vida lo asfixiaban.
En ese sentido a mí me ocurrió algo parecido, también me sentía asfixiado, como un extranjero en Chile, en mi país, aunque a lo mejor lo que más me afectó fue lo que sentía a diario adentro de mi propia familia, siempre sometido a sus ritos, sus normas, convenciones y silencios. Mi descontento pudo ser algo personal, y ahí puede estar también el origen de mi despedida, porque esa asfixia es algo que me ha ocurrido en muchos sitios donde me ha tocado vivir. En la casa de mis padres muchas veces me sentí como un extraño; me molestaba esa manera oblicua con que nos decíamos las cosas, donde no nos preguntábamos derechamente por “a”, porque lo hacíamos primero por “b,” pero de una manera solapada que implicaba “a”, que de rebote buscaba esa respuesta, aunque no directamente. Había mucho claro-oscuro, mucha danza para evitar nombrar las cosas por su nombre. Se respetaban poco los espacios de los hijos e hija que ya eran adultos. Mi madre recurría mucho al mensajero, dile a tu hermano que….., o dile a tu hermana que….., en lugar de ir ella a decirlo claramente. Los temas peliagudos fueron siempre borrosos, poco claros. Éramos poco transparentes para decirnos las cosas, había mucho mensaje velado para tratar temas y cantar las cosas por su nombre. Quizás por eso, gracias a mi lejanía física, al vivir en otro país, estas notas me salen más directas y sin esos silencios, aunque a veces me duela y pueda lastimar a otros.
En esos años, yo era un joven bastante tímido y callado; algo que, imagino, me ayudó porque tengo la impresión que en USA, a los callados les va bien. En Chile hay que ladrar bien alto, y para eso nunca fui de los mejores. Con Gonzalo teníamos edades parecidas, éramos jóvenes, y cuando emigramos aprendimos a generar nuevas raíces a costalazo duro, dándonos de culo sobre un pavimento resbaloso. Pero así ocurre cuando se es joven, cuando nos sentimos invencibles y apostamos por los riesgos, viajamos y nos arrojamos al torrente caudalosos de algún río, o, como me ocurriría a mí, saltamos fuera del país. Me fui de Chile como estudiante y me fueron a despedir sin demora al aeropuerto, sin drama, donde me abrasé tranquilo para alejarme de mis padres, mis hermanos, hermana y los amigos. En esos años todavía no sabía, o no me daba cuenta, o no lo quería notar, de que estaba huyendo, huía de Chile. A Gonzalo, no le ocurriría así, él lo sabía, lo tenía claro, estaba muy consciente de su huida. Nadie de la familia lo iría a despedir –la excepción fue mi hermano Álvaro, el menor- porque nadie lo entendió, sobre todo mi madre que estaba hecha un trompo y exigió que nadie lo fuera a saludar. ¿Por qué se iba de esta maravilla de país? ¿Para buscar nuevas aventuras? Pero se consolaba imaginando que mi hermano tenía el gen de los exploradores, de los Ossa, antepasados por el lado de su madre, descubridores del salitre en Chile. Y así fue como a mi hermano solo lo fue a despedir el chofer de la CEPAL, donde trabajaba en ese entonces.
En un principio Gonzalo había tratado de emigrar hacia Australia, donde tenemos un pariente, una prima de mi madre. Cumplió con todos los trámites rutinarios, como visitar el Consulado, llenar formularios, entrevistarse, y cuando ya lo tenía todo listo, a pocas semanas de partir, lo llamaron por teléfono para contarle que su madre había conversado con el Cónsul para informarle de algo grave. ¿Qué era eso? ¿Qué les había presentado? Les había largado la noticia-bomba y teledirigida de que en nuestra familia, y por lo tanto en la familia de él, de Gonzalo, había muchos miembros con problemas mentales –lo que no era cierto- y que basado en esa información ya no lo podían aceptar como inmigrante. De más está decir que hasta ahí llegaron los preparativos para su partida. Todo reventó y no le quedó otra alternativa que pensar en Canadá; pero antes, siguió los consejos del Cónsul: la próxima vez, le dijo, cuando consulte en otro Consulado, no se lo cuente a nadie y hágalo solito. Por una extraña coincidencia, mi padre le dio el mismo consejo cuando llegó a casa destrozado después del trámite fallido, pero con un agregado de color inquietante: no se lo cuentes a nadie, mijito, y no se lo cuentes a tu madre hasta que lo tengas todo listo. Ella está ta-ta-ta-ta-ta….. Y así fue como lo hizo, no se lo contó a nadie, ni siquiera a nuestra madre que sospechaba de todos, y por eso partió sin ninguna despedida porque cuando ella se enteró, lo desaprobó con una rabia de gata herida y mandó una orden perentoria donde indicaba que nadie lo debía ir a despedir. Así fue como partió con Anita y sus dos hijas, solos, a buscar nuevos horizontes a Canadá. En el aeropuerto de Montreal lo esperaba la hija de Julio Durán, amigo de mi padre, que lo llevó a un Hotel de mala muerte donde recomenzó su vida. A las pocas semanas ya aprendería algo de francés para conseguirse un trabajo.
En mi caso llegué a Washington, a la Universidad de Georgetown, para perfeccionar mi inglés y prepararme. Cuando llegué me costó trabajo aterrizar en ese país que empezaba a conocer a golpes; pero logré tocar tierra, aunque titubeando, al llegar a la Universidad jesuita de Georgetown, en Washington DC. La Universidad está situada en un barrio pequeño, de calles angostas, donde conviven estudiantes, políticos y gente de la alta sociedad norteamericana. A esta iglesia venía John Kennedy los domingos, te dicen orgullosos algunos lugareños cuando pasas frente a la Holy Trinity Church, una pequeña iglesia católica toda pintada de blanco. Afuera, las veredas de piedras y ladrillos rojos te ofrecen pequeñas boutiques, shops, restoranes y bares, que están siempre limpios y lustrosos, invitándote a pasar. En ese barrio la vida de los sacerdotes me pareció demasiado cómoda, muy distante a los problemas que combatían los sacerdotes que yo había conocido antes, como Nacho Gutiérrez, o Chago Marshal que llegaba sin aviso, desde la población Los Nogales donde vivía, a almorzar a la casa de mis padres (recuerdo que le tenía terror a la nata que se le formaba en el café con leche). Muchos de ellos eran sacerdotes que vivían en barrios populares, rodeados de gente agobiada en la pobreza, de pocos recursos económicos, asfixiados. Aquí resalta en mi recuerdo la figura del padre Ignacio –Nacho– Gutiérrez, jesuita español que llegó a Chile durante el período de la Unidad Popular de Salvador Allende. Una vez producido el golpe de estado del año 1973 se distinguió por su férrea defensa de los derechos humanos. Se hizo conocido en Chile por sus denuncias protegiendo a los perseguidos y por el poco temor que demostraba al referirse a las atrocidades – la cultura de la muerte, como la llamó- cometidas por la dictadura de Pinochet. En 1984 como Vicario de la Solidaridad visitaba Europa para conseguir apoyo y dinero. Pinochet no perdió esa oportunidad, no la dejó pasar, y canceló su visa de ingreso y permanencia en el país. Las manifestaciones de apoyo hacia el padre Nacho no faltaron, pero Pinochet no dio un solo paso atrás, gracias a sus servicios de inteligencia le conocía su historia, su intimidad al padre Nacho, que había salido del país acompañado de una mujer con la cual estaba ligado sentimentalmente. El dossier que guardaba Pinochet era voluminoso y fue poco lo que se pudo hacer para defenderlo. Pinochet no necesitó difundir nada por la prensa, no fue necesario, la defensa del padre Nacho había capotado en sus inicios. Se logró leer una carta de apoyo del cardenal Francisco Fresno en todas las misas del domingo 18 de noviembre de 1984. Pero nada cambió, y el padre Nacho Gutiérrez se quedó viviendo en España renunciando al sacerdocio. Escribió un libro que tuvo poca divulgación, Chile, la Vicaría de laSolidaridad (Alianza Editorial, 1986).

Es un libro triste, donde no se mencionan los antecedentes del autor en la contratapa. Varios años después, Nacho intentó un regreso como funcionario de la embajada española en Chile, durante el primer gobierno democrático de Patricio Aylwin, amigo de mi padre; pero ese cargo tampoco resultó. La Iglesia junto a políticos católicos, evitaron que su cargo prosperara. En el año 2017 lograría regresar finalmente en forma anónima, a los 75 años, para morir en el país que tanto amaba. Lo recuerdo como un hombre bueno y cariñoso. Me habría gustado conocerlo más, saber qué lo impulsó hacia el sacerdocio, y qué lo impulsó a venir a Chile. Había pensado no escribir sobre él en este texto, pero al encontrarme con su retrato, tomado en nuestra casa de Algarrobo el año 81, su recuerdo se cuela y no se extingue, crece, me persigue en mis trajines diarios de aquí en Michigan. No logro huir de su recuerdo.

Y si he mencionado al padre Nacho Gutiérrez, como no hablar también de otro sacerdote jesuita amigo de mis padres, Renato Poblete.
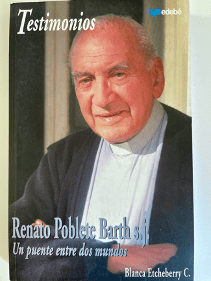
Renato Poblete falleció a los 85 años en el 2010, nueve años antes de que se conocieran los abusos sexuales y de poder cometidos por él entre los años 1960 y 2008. En la investigación canónica se comprobó que había abusado de al menos 22 personas, cuatro de ellas menores de edad. Antes de que salieran a la luz las denuncias, su prestigio era tan grande, que en el año 2015 se bautizó como Padre Renato Poblete, un importante parque fluvial en Santiago. En abril del año 2019, después de la investigación canónica, el gobierno de Chile renombró el parque como Parque de la Familia y retiró prontamente su estatua de bronce.
Poblete perteneció al Centro Belarmino formado por los jesuitas. Fue una organización que ejerció gran influencia entre los políticos pertenecientes a la Democracia Cristiana. Así fue como gran parte de la base ideológica del gobierno de Eduardo Frei Montalva, en los años 60, nació ahí. Algo de esa poderosa influencia se resume con el exitoso slogan de su campaña presidencial de 1964: revolución en libertad. Pero no solo se canalizaron ideas, porque el Centro Belarmino también ayudó a coleccionar fondos provenientes de diversas fundaciones internacionales europeas, como la Konrad Adenauer, para su campaña. La ayuda de Estados Unidos a Frei Montalva tampoco se hizo esperar. En ese entonces Washington abogaba por un apoyo al centro político chileno para contrarrestar las amenazas revolucionarias de la izquierda.

Cinco años antes de su muerte, se publicó un libro titulado Renato Poblete Barth s.j. Un puente entre dos mundos (Editorial don Bosco 2005) que mi madre me mandó por correo. En la contratapa me escribió sobre una conversación que había tenido con Renato: Le conté a Renato que quería una iglesia al aire libre y que en lugar de 12 columnas, tuviera 12 grandes árboles (esto está cerca de la tumba del padre Hurtado). Cuando le mostré que una de las doce palmeras tenía las raíces infectadas, me dijo, ¡es que ese fue el que entregó a Jesús! Él era ingenioso, conocía el poder del marketing, y ocupó esos recursos para ensalzar su figura que tenía un lado oscuro y muy perverso. En el libro le dedica apenas media página al padre Nacho Gutiérrez, sin mencionar siquiera que había sido sacerdote.
En Washington conocí otro mundo, noté la opulencia, los coloridos autos deportivos, las casonas altas y de ladrillos rojos y edificios de piedras lustrosas que resaltaban el dinero y el poder. Estaba recién llegado a los Estados Unidos, y esa afluencia que veía y palpaba con la vista, con mis manos, la interpreté como un problema mío, de percepción torcida como resultado de la caída libre que todavía experimentaba después de haber agarrado una radio de onda corta y una mochila, para partir rápido de Chile, huyendo de mi familia y mis amigos, y también de mis paisajes, de ese océano salpicado de roqueríos de la zona central chilena. Mi idea era asistir por unos pocos meses a la universidad de Georgetown para mejorar el inglés e incorporarme a esa sociedad que recién empezaba a conocer.
Tenía recomendaciones del sacerdote jesuita, Patricio Cariola, lo que me ayudó. Así fue como conecté con José –Pepe– Zalaquett (el abogado que Pinochet había expulsado pocos años antes por su trabajo en defensa de los derechos humanos en la Vicaría de la Solidaridad), colaborador junto a Cariola antes de ser expulsado, quien me ofreció todo su apoyo. Recuerdo que después de recorrer muchos pasillos ruidosos y escaleras desproporcionadas que me hacían sentir todavía más pequeño, más expuesto y frágil, llegué perdido a su oficina. En esos años José trabajaba como Director Ejecutivo de Amnesty International y también en esa universidad donde tenía un proyecto que ya se terminaba. Mientras sacaba fotocopias y organizaba papeles y documentos, me explicó que así es aquí, cuando los proyectos se terminan, se liquidan y no hay vuelta. Después del saludo inicial, me abrazó y sentí la importante seguridad de que José, pese a lo ocupado que estaba, me ayudaría. Al poco rato, al ofrecerme un café caliente, lo hizo con generosidad, sujetando una servilleta enorme, blanca, tan grande, que me pareció estar parado frente a una bandera. Mi inglés era rudimentario, pero ahí también me hizo sentir acompañado. Todavía lo veo dejar el café sobre ese escritorio salpicado de papeles para preguntarme dónde pensaba estudiar, y quién, qué grupo me ayudaba. En Cleveland, le contesté, pienso estudiar ahí, y por el momento es poca la ayuda que tengo, le agregué. De inmediato, al escucharme, tomó su café con una mano y me corrigió el acento, me empujó a pronunciar Cleveland como lo hacen ellos, como arrastrando la v y me dio nuevos consejos. Mientras contestaba el teléfono, me explicó que pronto saldría de viaje, pero que Cleveland no estaba mal, al menos tendrás una buena orquesta, me dijo, al mencionar la Orquesta Sinfónica de Cleveland. Antes de partir, me pasó un papel con un listado enorme de gente e instituciones europeas que iba a visitar, con sus nombres y teléfonos donde lo podría llamar en caso de sufrir dificultades. Así fue como José me abrió generosamente las puertas de su vida y de su departamento, donde incluso terminé jugando al ajedrez con sus amigos. A las pocas semanas, me redactó la carta que mandé a Case Western Reserve University donde explicaba las razones por las que me interesaba estudiar, o los motivos por los que quería continuar con un doctorado en química.
Siempre me costó descubrir qué era lo que me gustaría hacer cuando llegara a ser adulto. Envidiaba a los amigos que a temprana edad exploraban una pasión, sabían qué hacer y cómo hacerlo. Cuando egresé del colegio, siento que me sacaron a empujones, porque no sabía hacia donde encaminar mis pasos, qué estudiar, qué leer. Veía con envidia como mis amigos y conocidos, primos de mi edad, se afiliaban con entusiasmo a las distintas áreas de estudio, como leyes, pedagogía, ingeniería. Maduré tarde. Siento que me atacó una edad del pavo prolongada y que no se terminaba nunca. No era diestro para las matemáticas, pero si le ponía empeño lo lograba. Tampoco era versado en química, pero si le ponía empeño, sobrevivía. Al menos, perseverancia no me faltó y por eso estudié química. Para leer fui siempre lento y sigo siendo lento, por eso escojo bien lo que deseo leer. Como era tímido salí apto para mirar, o para mironear, y creo que sigo siendo bueno para eso; a lo mejor esa fue mi vocación. Me habría gustado tener otra oportunidad para intentar una vida diferente, pero me he quedado sin tiempo, ahora me muevo por el mundo mirando hacia atrás, hacia lo que hice o lo que no pude hacer, o no me atreví. Y lo escribo. Siento que al madurar tarde, seguí buscando, seguí abriéndome camino hacia afuera y a continuar en una búsqueda que no termina, que no tiene fin. Ya voy en mi último tercio, envejezco, empiezo a perder altura, pero todavía busco.
Los estudios y mis planes lo terminé bien, me resultaron, pero solo ahora, que lo escribo, noto la locura de esa empresa: me había ido de Chile sin mucha claridad y cuando ni siquiera me habían aceptado como estudiante en algún instituto o universidad del extranjero. Pero huía, ahora me doy cuenta de que huía. Así son las aventuras que uno emprende cuando joven.
A los pocos meses, cuando finalmente aterricé en Cleveland, llegué primero a la oficina del Departamento de Química de la Universidad de Case Western Reserve University, donde las secretarias me ayudaron, me indicaron donde tenía que alojar, donde podía comprar pan, leche, y me presentaron a una estudiante colombiana, Rosario Neira, que me siguió ayudando, mostrándome el departamento y presentándome a los profesores. Fue importante la generosidad que conocí, y todo sin mucha planificación. Lo curioso es que el edificio donde viví mis primeros meses –Clark Towers– antes lo había conocido mi hermano Alberto, cuando visitó Ohio como estudiante de intercambio en las secundarias. Lo sé por un video que él tomó en esos años. Me costó trabajo acomodarme al cambio de país; pero me convencí que podría sentirme a gusto después de leer a algunos de sus grandes escritores. Todavía recuerdo la sorpresa que sentí al leer mi primer cuento de Raymond Carver (Errand) publicado en la revista The New Yorker, en la biblioteca de la universidad de Case Western Reserve. Recuerdo con cariño a un bibliotecario de anteojos, que siempre me saludó con felicidad, contento, como regalándome una bienvenida. Al terminar el relato de Carver quedé levitando encima del sofá, casi sin saber en qué país estaba. Me levanté como redescubriendo mi entorno, como asimilando que desde ese entonces mis tierras serían más diversas de lo que había imaginado, y que estaban bien descritas por escritores norteamericanos, argentinos, peruanos, chilenos, o libaneses, como el incomparable Hisham Matar. Siento que al leerlos pertenezco a esos hogares, a esas familias, a esos dramas. Ahí ya no soy un extranjero, no busco la puerta de salida, no huyo, no lo necesito, ahí están mis territorios.
Entre el recuerdo y el olvido
En Washington recibí también la ayuda generosa de gente que apenas conocía. En el año 1983, a los pocos días de mi aterrizaje en esa ciudad -o a lo mejor fueron semanas, ha pasado el tiempo y se me hace difícil afirmarlo con certeza- me enteré de que en el Healy Hall, el emblemático edificio de la Universidad de Georgetown, Ilya Prigogine, premio Nobel de Química en el año 1977, dictaría una conferencia relacionada con Teilhard de Chardin. Healy Hall tiene una construcción estilo románica, con elementos adicionales del barroco, con sus arcos y torres de piedra grises extraídas del rio Potomac; se prestaba para una ocasión importante.
La especialidad de Prigogine fueron sus estudios relacionados con la termodinámica de los procesos irreversibles, donde proponía que el fenómeno de la vida, o el desarrollo de esta, podía ser visto o estudiado como un proceso irreversible. Ese fue su pasión, y desde ahí extendió sus tentáculos hacia las humanidades, como tratando de firmar un tratado de paz entre esas dos culturas, la humanística y la científica.
Teilhard de Chardin había sido un sacerdote jesuita que en la década de los cuarenta-cincuenta, empujó sus intereses hacia el área científica de Prigogine. A mí, Teilhard de Chardin me entusiasmaba. El centro político chileno de ese entonces, la democraciacristiana donde militaban mis padres, autores como él o como Jacques Maritain, se ajustaban al mensaje del partido, y le ofrecían una base ideológica para imaginar el futuro. Fue tanta la admiración de Ximena, mi madre, por Teilhard, que le dedicó un cuarto especial en nuestra casa de Algarrobo, frente a una quebrada de abundante litre y arbustos de hoja dura. Siempre recordaré un cuadro, un collage diseñado por Ximena, que colgaba sobre una pared tapizada con una felpa verde. Mostraba citas y fotografías de Teilhard que, en su momento, yo leí como si fueran los diez mandamientos, como si fuera un cachorro de pocos meses donde todo lo que hacían mis padres lo tenía que hacer uno. A un costado se veían sus libros y los estudios publicados sobre Teilhard, sobre su vida y sus ideas. Los volúmenes sobresalían disparejos de una estantería de varias repisas adosada a esa muralla de color verde. Teilhard cultivó su hipótesis o su modelo teórico -que con los años se ha desdibujado- trabajando como paleontólogo en la teoría de la evolución, donde pagó caro por esas intromisiones que nunca fueron bien vistas por sus superiores. En esos años, era peligroso para un religioso hablar de evolución. Fue así como los jesuitas nunca le permitieron publicar un libro suyo. Los textos que Ximena tenía acumulados en el cuarto de Teilhard fueron de aparición póstuma.
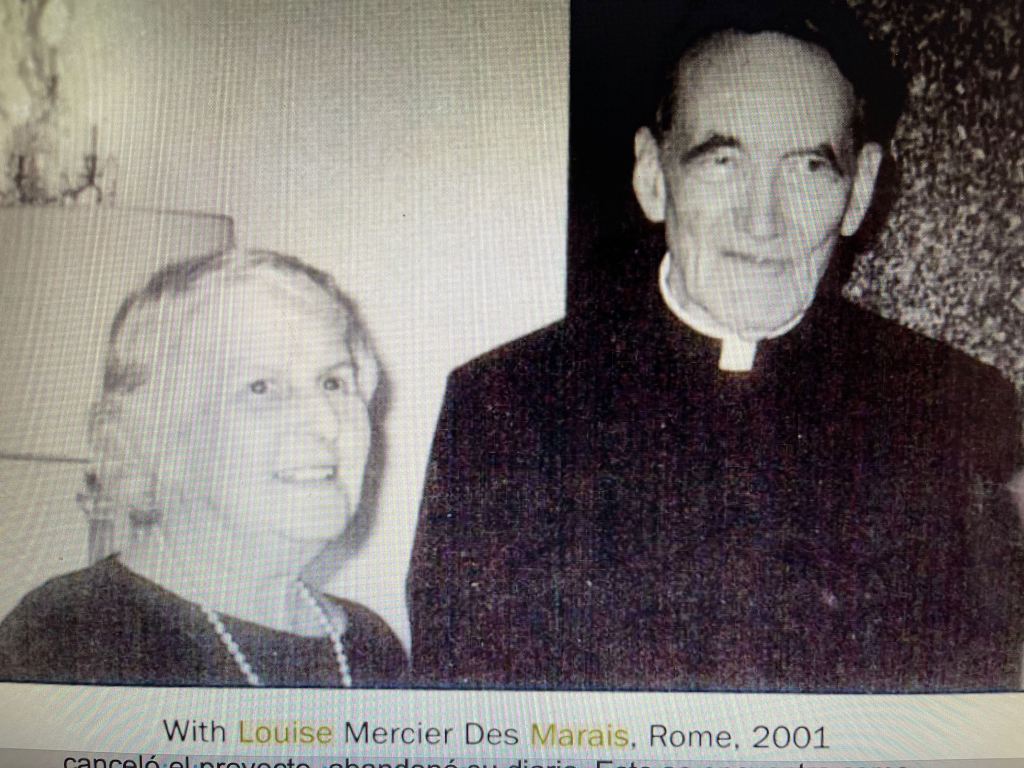
Llegué al salón de la conferencia con bastante antelación y me senté al lado de una señora de pelo blanco, muy delgada que, en ese tiempo, me pareció una viejita histórica pronta a ser momificada, una reliquia de ojos vivaces y saltones que se le movían como un par de aceitunas. Ahora que miro con más insistencia hacia un pasado que me genera ecos, que me empuja y me salpica con sus recuerdos, noto que ella, Louise Des Marais, en ese tiempo tenía menos años que yo ahora, cuando escribo esta nota. Era de tez blanca, pálida y un cabello aún más blanco. Desde un principio se interesó en mis asuntos y correspondió cariñosamente a mis saludos iniciales. A lo mejor me conversó porque, como recién llegado de un país tan lejano como Chile, le desperté curiosidades exóticas, que encajaban bien con Prigogine y Teilhard Chardin en ese salón oscuro en que habíamos coincidido. Con el tiempo me terminaría invitando a su casa, ubicada en 1529 44th St NW, detrás de la Universidad de Georgetown, donde vivía sola. En su casa no vi nunca un retrato en las paredes, ni tampoco recuerdos personales sobre sus muebles de madera oscura. Había un misterio que me despertaba curiosidad, interrogantes. Nunca le pude preguntar que había sucedido, o dónde vivía su marido, o qué había pasado con él. En una ocasión, me regaló un libro religioso, «Signs of Glory«, escrito por ella. Lo leí, o lo hojee, pero sin mucho entusiasmo; lo guardo con cariño entre mis libros y papeles que acumulo en el subterráneo de mi casa. En una de esas comidas conocí a un buen amigo suyo, un cura jesuita, Avery Dulles, que en pocos años se transformaría en un teólogo de alcurnia. Después me enteré que era hijo de John Foster Dulles, Secretario de Estado en la administración de Eisenhower donde llegó a ser el administrador de la guerra fría. Un tío suyo, Allen Dulles, había sido jefe de la CIA entré los años cincuenta y tres y sesenta y uno. Es decir, no le faltaban pergaminos para escalar posiciones de poder en Washington. Uno de los aeropuertos más importantes de la capital -donde yo había tocado tierra hacía pocos días – llevaba su apellido, Washington Dulles International Airport. Avery llegó a ser un hombre exitoso pese a que nunca se dedicó a la política partidista donde su apellido resonaba y tenía plataforma. Hizo su propia carrera al margen de todo ese alboroto, hasta llegar a ser un reconocido y prestigioso teólogo. Fue tanto su notoriedad en los corredores y salones oficiales del Vaticano, que en el año 2001, Juan Pablo II lo nombraría Cardenal, saltándose muchos muros, códigos y convenciones. Durante las comidas, él se ubicaba en la cabecera de la mesa. Louise vivía sola y parecía entretenerse asistiendo a conferencias y arrendándole cuartos a estudiantes de la universidad. La casa parecía una oficina silenciosa, fría, sin recuerdos personales que adornaran los muros o repisas. Después de las comidas, Avery me iba a dejar en un auto viejo, pero limpio, siempre limpio y lustroso, pero viejo, a mi departamento que quedaba a pocas cuadras. Hablábamos poco, mi inglés era rudimentario, pero logramos conversar algo sobre Chile, y sobre algunos jesuitas conocidos de Ximena. Durante esas comidas no me atreví a consultarle sobre su padre, ni tampoco sobre las bribonadas de su tío.
En esa misma casa y de la misma manera conocí también a Jim White, un estudiante de medicina con el que muchas veces me junté a conversar y a compartir en los comedores de la universidad, o en algún restorán de comida rápida en ese Georgetown bullente de estudiantes. Jim le arrendaba un cuarto a Louise, ahí vivía. Recuerdo que cuando se recibió de médico, me invitó a una celebración en una de las tantas casas de estilo arquitectónico victoriano, tan representativas de Georgetown, vecina a una donde había vivido John Kennedy con su familia. Las casas (townhouses) están adosadas unas a otras, y lucen fachadas de ladrillos rojos enmarcados por piedras grises y lustrosas. Las calles adoquinadas dan un ambiente de pueblo chico. Los códigos de la ciudad no permiten la construcción de edificios altos o de un estilo distinto. Son construcciones estrechas, pero de varios pisos que suben como un caracol hacia las azoteas, y desde ahí, desde bien arriba, descuelgan una vista hacia la ciudad y la luminosidad de Washington. En la fiesta vi todo el resplandor de Georgetown, ese encanto de aparente barrio pequeño, mínimo, pero a pocas cuadras de la gran ciudad. Consumimos cerveza en unos jarros grandes, como si nos sobrara la salud y la sed fuera insaciable. Entre el bullicio y las carcajadas, respiré futuro y cierta inmortalidad: me sentí joven, energético, y rodeado de seres invencibles donde nada nos podía detener o doblegar. Cada uno de sus amigos conversaba a gritos sobre los planes a futuro, los nuevos trabajos y traslados a Nueva York, Chicago o Seattle, ciudades lejanas e importantes. Por momentos, mirando hacia mi alrededor, me sentí renovado, instalado en lo más alto, donde nada me parecía inalcanzable y todo era posible. Me contagié de ese ambiente, de esas luces, de esa bulla, de esa cerveza porque a mí también me iría bien, pensé, aunque fuera nada más que un mocoso principiante, un recién llegado de un país pequeño como Chile, pero triunfaría, ya había dado mis primeros pasos. Entre sorbo y trago, y otro bocanada de cerveza, otro saludo generoso, no Jim, ya no puedo tomar más, me llegaba otro espaldarazo, otro apretón de manos, mientras Jim me contaba que el cura Avery, como regalo de graduación, le había obsequiado una Biblia con anotaciones al margen que él mismo había hecho durante sus lecturas.
En pocos meses finalmente terminé tocando tierra. A Georgetown todavía lo sentía distante, pero ya no me asustaba, había aterrizado. Con Jim terminaríamos viviendo en ciudades distintas, pero comunicándonos regularmente por teléfono. En una oportunidad, en los 90, nos vino a ver a Cleveland y se alojó en nuestro departamento de estudiante en un sofá que se estiraba como cama. Con los años seguimos en contacto, pero con una regularidad espaciada que después misteriosamente se apagó, fue difícil ubicarlo. A Louise le ocurrió lo mismo, se le había hecho imposible contactar a Jim. Pasaron unos años y nunca más nos logramos saludar, o mandar una tarjeta, fue como si alguien hubiese eliminado a Jim de Georgetown y de todas las ciudades, de todos los hospitales destacados. Jim pasó a ser un misterio no resuelto.
Sentado en mi escritorio, en mi trabajo, en el año 2001, llamé a Louise por teléfono. La noche anterior, ordenando cajas de cartón que acumulo en el subterráneo de mi casa, me había topado con su libro, Sign of Glory, y quise hablar con ella. Al abrirlo noté que cariñosamente se lo había dedicado a su amigo Avery Dulles. Siempre me ha interesado saber que ha ocurrido con los conocidos y amigos a través del tiempo. Conversamos largo rato, me contó que estaba feliz porque había viajado a Roma junto a un grupo grande, acompañando a Avery que lo habían ungido Cardenal.
Pasó el tiempo hasta que hace pocos meses, encontré un libro en la Internet donde nos cuentan de Avery Dulles y su vida. Me entero que falleció en el año 2008 después de una larga enfermedad. En la página 518 descubro un retrato de Avery y Louise, los dos sonriendo, los dos mirando hacia la cámara con algo de complicidad; los dos felices en Roma en el año 2001, cuando lo nombraron Cardenal. ¿Esperaban juntos un elevador? ¿Encaminaban juntos sus pasos hacia una recepción en honor a Avery? No lo sé, pero ubico el retrato al frente mío y los recuerdo. Los imagino formando una pareja, unidos en un nido sólido, viviendo juntos un importante compromiso. En el mismo libro, en una nota, leo que Louis conoció a Avery durante sus años de juventud, cuando ella llevaba un diario (escrito entre los años 1936 – 1948) que se guarda sin publicar en los Archivos de la Arquidiócesis de Boston. Ahí cuenta sobre su vida. El 6 de julio de 1946 escribió apesadumbrada su última y breve contribución: Al menos ya lo sé. Avery quiere hacerse jesuita. Dios lo bendiga. A las pocas semanas de ese revelación, no escribió nunca más una palabra. Canceló el proyecto y abandonó su diario para siempre.
Por teléfono, en el año 2001, le pregunté a Louise por Jim. Me dijo que no había logrado hablar con él, que desde hacía tiempo se había puesto escurridizo, misterioso; pero había hablado con su hermano, y que Jim había fallecido hacía poco, había muerto de SIDA. Me costó creerle, pero de inmediato, como si me descorrieran un cortinaje polvoriento, los silencios de Jim adquirieron otro sentido, uno más verdadero, más genuino. Me quedó claro que una vez enfermo, escogió alejarse de la vida, de sus conocidos y amigos para partir solo, ¿confundido, avergonzado? No lo sé. Miré hacia mi alrededor, hacia las fotos, los retratos que colgaban sobre las paredes de mi oficina y sobre mi escritorio, y lo vi todo distinto. Imaginé la soledad de Jim, los silencios de Jim. Volví a sentir la fiesta en esa casa adosada de Georgetown junto a la incomunicación de Jim. Estaba pensando en los laberintos de la vida, cuando Louise me despabiló con la noticia de su entierro. Lo sepultarían en pocos días más, y mencionó la fecha, la hora, y la dirección del cementerio. Me entusiasmó la idea de conocer algo más de Jim y de su familia, pero en esos años se me hacía difícil y costoso viajar a otra ciudad. Tuve que terminar con la llamada. Estaba en mi oficina que a medida que avanzaba el día, se inundaba de emergencias y problemas que tenía que atender. Colgué el teléfono y me costó esfuerzo alinearme junto a mis obligaciones rutinarias que me parecieron insignificantes. Tim, mi compañero de trabajo, entró a la oficina y apenas lo reconocí. Me fijé en la pantalla de mi terminal, y vi que los e-mails se apuraban en llegar. ¿Qué me había sucedido? No lo sé. ¿Dónde estaba? Tampoco lo sabía bien, me costó esfuerzo darme cuenta. Por momentos me sentí viejo, enormemente viejo y cansado.
Días después de su entierro, llamé nuevamente a Louise. Me dijo que había hablado con el hermano de Jim, pero pronto dudó, cambió de tema, y se interrumpió para agregar nuevas anécdotas. Dijo que desde hacía tiempo y pese a que Jim era médico, le pedía con cierta regularidad que le mandara noticias por correo, recortes de diarios, lo que tuviera a mano sobre el SIDA. Nunca sospeché, me dijo. Íbamos a despedirnos, cuando le pregunté por el hermano, qué le había contado el hermano de Jim cuando se encontraron en el cementerio. Hablamos poco, me dijo. Sentí que me quería decir algo, pero se detuvo, algo la frenó.
A los pocos días, y nuevamente por teléfono, me confesó que el hermano padecía la misma enfermedad. ¿Cómo?, le pregunté con esa inseguridad que uno a veces muestra cuando no ha entendido nada, absolutamente nada de lo que sucede. Eso me pasó a mí, Cristián, me aseguró, creí no haberle entendido nada mientras caminábamos por los senderos del cementerio, y no me atreví a preguntarle más detalles; pero tiene SIDA, el hermano de Jim tiene SIDA, me ratificó.
En el 2017, la llamé nuevamente para preguntarle si nuestra hija, Camila, podría alojarse en su casa por un viaje que tenía previsto a Washington. Louise se complicó, no sabía que decirme. Llegué a verle sus ojos saltarines que se le movían como aceitunas libres al otro lado de la línea. Me dijo que estaba afligida, pasando por un periodo difícil porque tenía que vender su casa de Georgetown. Insinuó que su ex marido le complicaba la existencia empujándola a vender la casa para reclamar su parte. ¿Y sabes otra cosa?, me preguntó antes de cortar, ¿sabes otra cosa?:
– ¿Qué?
– ¿Sabes tú por qué me divorcié?
-Ni idea
-Mi marido ya no me tocaba y después me abandonó persiguiendo a un hombre.
Cuando la escuché, creí entenderle mal. La imaginé sentada en la mesa de su casa donde tantas veces me invitó para compartir una comida. No me atreví a preguntarle por otros detalles. ¿Había escuchado bien lo que me dijo?
Cinco años atrás busqué a Louise en Internet usando Google. Todavía estaba viva, residía en Nueva York y tenía más de 90 años. Pensé en llamarla antes de que todo esto se acabe, antes de que todo se termine y ya no quede nada. Necesitaba preguntarle por Jim, o por el hermano de Jim, o por su ex marido, o por Avery cuando joven, en el cuarenta y seis y ella llevaba un diario y lo buscaba. Pero no lo hice, no encontré su número. Probablemente ya están todos muertos, pensé.
Por los ventanales noto que llueve en el pequeño pueblo de Plymouth, donde vivimos ahora con Pilar. Estamos en el invierno del año 2024 y entramos hacia un clima helado donde nuestros perros patagónicos correrán felices. Abro mi diario mientras veo caer las últimas hojas amarillentas de un roble vigoroso que plantamos frente al ventanal. Me siento en el sillón rojo adosado al escritorio. Es tarde, es de noche, estoy solo. La casa se estremece y parece emitir gemidos tímidos frente al viento helado y corpulento que sopla del oeste. A mis pies siento a mi gato regalón, el Luca, que busca calor y compañía. Abro mi diario, muevo las hojas, corrijo y consulto el diccionario. Leo nuevamente este texto hasta chocar con una resistencia dolorosa; percibo y siento a los que ya no están conmigo; creo tocarlos, los veo moverse, los veo reír, los veo llorar; y a veces mueren. Siento que Louise, Avery, Jim y tantos otros todavía me acompañan, todavía están conmigo, todavía están presentes entre las páginas del diario. Siento que no los puedo dejar, no los puedo abandonar; no debo huir ahora que se mueven entre el recuerdo y el olvido.
Escribo para llorar acompañado
En mi bolsillo encuentro un papel arrugado donde alcanzó a escribir una nota rápida mientras espero la luz verde detenido frente a un semáforo. Lo escribo apurado para no olvidarlo, y antes de que me cambien la canción, o antes de que me impongan la luz verde y me transporten hacia otro territorio y todo se evapore. En el sitio donde me encuentro ahora, detrás de una camioneta roja que se demora en arrancar, me da más tiempo. Anoto:
…..escribo buscando sentir como me sentía antes, cuando era joven….
Sucede que a veces inicio una resonancia donde me muevo bajo otras coordenadas, y entonces recuerdo; es algo que me ocurre a menudo cuando escucho música, o cuando sucede algo con mis hijas, donde en una regresión espontánea me transporto a la edad de ellas, cuando yo actuaba de manera parecida. Así es como me empujan a recordar mi propia infancia, pero desde otro ángulo, desde otro lado, desde esa fisura que me ofrece la realidad de mi familia. Disfruto al atrapar esos momentos y los aprovecho para escribir notas breves frente a un semáforo que me inmoviliza. Compruebo que con el paso de los años, ya no siento como me ocurría en ese entonces, percibo con menor intensidad los incidentes, los dramas, bajo una luz más apagada o por intermedio de más filtros. Quizás por ese motivo, como le comenté por e-mail a un amigo hace pocas semanas, mis notas son nostálgicas. Puede que esa nostalgia brote de ahí, de ese intenso deseo por recuperar las emociones. Siento que escribir es como un intento fútil, frágil, por recobrar esa condición original que ya parece inalcanzable, donde una luz efímera los ilumina brevemente y me empuja a escribir como un “viejo prematuro”, algo que me señala cariñosamente mi tío Lalo cuando lee alguna de mis notas que le mando a Chile.
El auto que veo en el retrovisor ahora me pitea, la camioneta roja de adelante ya se esfuma, tengo que acelerar y dejar el papelito a un lado. Vivencias de otros tiempos me asaltan frente a los semáforos con luces rojas.
En una entrevista al escritor guatemalteco Eduardo Halfon, leí que para él, hacer literatura es el ejercicio de querer rellenar los espacios vacíos de la memoria, sabiendo todo el tiempo que no se puede. Parodiando a Halfon, a lo mejor podría agregar algo parecido, pero reemplazando la palabra literatura por escribir, es decir, escribir, para mí, es el ejercicio de querer rellenar los espacios vacíos de la memoria, esos enormes huecos, a veces dolorosos, tristes, sabiendo que no se puede, que me quedo corto; pero no importa, con la fe del carbonero siempre espero algún milagro. Es un hermoso fracaso. Para recordar me ayudan las cartas que pienso utilizar en este texto, verdaderos comprimidos de memorias, de otros días, otros años, de hechos que casi no recuerdo porque se me ha borroneado la diferencia entre la ficción y no ficción. Lo importante en todo caso, creo, es preservar la autenticidad de esos momentos, ser fiel a esos sentimientos, eso es lo importante. Escarbando entre los muchos papelitos que he guardado, encuentro cartas y libretas con anotaciones, fechas, recordatorios. Creo que lo importante es poder mostrarlas así, tal cual, imaginando que a nadie le importan porque estamos todos muertos o al borde del cajón. Mi amigo Ignacio Carrión tenía mucha razón, cuando decía que para él era importante escribir así, imaginando a todos los partícipes ya fallecidos, incluyendo el que escribe. Siguiendo su ejemplo, considero que las cartas pierden completamente su valor si las censuro, les robo esa autenticidad tan necesaria. Si no me gano la vida en este oficio, ¿para qué esconderse?, ¿para qué arrancar de los recuerdos, aunque sean dolorosos? Nadie me conoce, nadie me lee, y en el fondo no hay nada que perder con tratar de ser auténtico; incluso hasta que duela y sienta que me estoy causando daño. En el fondo, es una buena muestra del respeto hacia los que todavía invierten algo de su precioso tiempo leyendo algunas páginas.
Sobre los anaqueles altos redescubro un libro de Tim O’Brien que habla sobre la escritura de ficción. Lo tituló: ¿Cómo se escribe una historia de guerra? Me atrae porque como lector, siempre me ha seducido saber si el autor o autora me cuenta realmente la verdad de lo ocurrido, tal como le sucedió en el mundo real, o si por otro lado es inventado. O’Brien menciona que, para él, la verdad se refiere más que nada a ser fiel a la autenticidad de la experiencia, eso es lo fundamental y es más importante que la verdad histórica o cómo ocurrieron realmente los hechos; por eso él se da el lujo de cambiar o incluso “inventar”, si con eso se acerca a la verdad más importante que para él es la autenticidad de la experiencia. No me siento particularmente feliz al leerlo, porque recuerdo esa tarde en Cleveland, hace ya muchos años, en los 80, cuando después de una lectura que nos dio en una biblioteca de Case Western Reserve University, en Cleveland, Ohio, le pregunté –ya estábamos afuera, en la calle- si esos compañeros de combate que él describía en sus relatos habían existido. Me miró perplejo, lo pensó por unos segundos, y me dijo que no. Pero en su titubeo y en ese rostro triste que me mostró por un instante, me sugirió que yo no había entendido nada. El libro que discutíamos se presentaba como una obra de ficción, pero claramente O’Brien se introduce hacia un género híbrido donde no se inventa mucho. Ese es el estilo que me atrae. Pasados ya muchos años creo percibir que incluso algunas memorias hoy se escriben de esa manera. Me atrae esa alternativa porque siento que en las memorias también es importante prestar atención a la verdad emocional, saber transmitirle esa experiencia al lector, aunque a veces se inventen ciertos hechos para acercarse a esa otra verdad que es todavía más importante.
En otra estantería me encuentro con el último libro de Barbara Le Guin (Sin Tiempo para Perder, o No Time to Spare). Es una recopilación de los blogs que ella publicó por varios años. Según Le Guin –lo leo en la introducción- los blogs no le interesaban hasta que se topó con los de Saramago. Le gustaron tanto que empezó uno propio.
Leo y me gusta como escribe, cuenta la verdad, aunque duela. En octubre del año 2010, escribió que ya no le quedaban muchas esperanzas al contestar un cuestionario que la Universidad de Harvard les envió a sus exalumnos como ella. Escribió que al mirar hacia el futuro solo le esperaban sustos. Tenía razón, pocos días después fallecería.
La frase siguiente no tiene originalidad, necesito buscar al autor del libro para darle el crédito que se merece. Cuando lo leí, me identifiqué, me iluminó el día, o quizás la noche porque era de noche y llovía, hacía frío. Recuerdo que dice algo así como “escribir da la oportunidad de seguir hablando una vez que uno se muere”. Quizás por eso cuando escribo, me asumo muerto como me lo enseñó Ignacio, me siento terminado, donde la censura se diluye y pierde importancia, pierde protagonismo. En ese sentido, creo que escribir combate un poco la mortalidad, nuestra completa desaparición que con los años crece y gana en importancia. Primero nos empiezan a llegar noticias de amigos enfermos. Algunos sanan, pero otros, muchos, fallecen, se terminan. Uno los ve marcharse pero decide continuar con el engaño, con ese juego o esa idea de que lo ocurrido fue una excepción y no el desenlace natural de haber gozado una vida por varios años largos.
Escribir me ayuda también a conocerme, a descubrir quién soy, porque pese a los años que he vivido todavía muchas veces me desconozco. Puede ser un esfuerzo inútil porque lo que ya no pude ver a lo largo de mi vida, durante tantos años, durante todos esos domingos estirados y aburridos, puede que no lo termine de ver nunca, sobre todo si considero los años que me quedan que son menos.
Escribo para recordar a los que ya no están, para recordar lo que hicimos juntos y no me resultó, o lo que hice y me resultó mal porque hice daño.
Escribo para ver si ahora me resulta, para ver si todo me pudiera resultar de otra manera, usando otros caminos, otras conversaciones.
Escribo para usar otra ropa o para caminar sin ropa.
Escribo para decir lo que no me atrevía a decir o a contar antes.
Escribo para rescatar las voces de mi infancia, los saludos de mi infancia, para escucharlos nuevamente teniendo ya otra edad donde a lo mejor lo entiendo mejor, o me puedo esforzar por entenderlo mejor porque ahora tengo tiempo.
Escribo para conversar con mi padre como si tuviera la edad mía.
Escribo para volver a ver a mi tía Maruza, esa mujer misteriosa de la cual los adultos me hablaron tan poco o casi nada.
Escribo para poder ver de otra manera.
Escribo porque me queda poco tiempo.
Escribo para ganarme otra oportunidad.
Escribo para usar mejor el tiempo, para saber si todo fue verdad, si todo ocurrió así.
Escribo para llorar acompañado.
Escribo para recordar las calles, los barrios, mis amigos, mis familiares, de los que también creo que hui.
¿Qué más podemos ofrecer?
Era un fin de semana y estábamos en Algarrobo. Primero, durante los años iniciales, llegábamos a ese balneario de la costa central chilena, cruzando Melipilla, Llolleo, la casa Pelá y muchos otros poblados pequeños como Las Cruces, El Quisco, o El Tabo. Al llegar, nos bajábamos del auto a estirar las piernas entumecidas tras el largo viaje. Sentíamos la brisa fresca en el rostro y el chasquido de la arcilla crujiente bajo nuestros zapatos. Muy pronto limpiábamos la casa, espantábamos a las arañas peludas y ventilábamos los cuartos penetrados por la humedad de la playa y del encierro. De ahí salíamos raudos hacia el Club de Yates del cual éramos socios, pero donde no éramos dueños de nada, de ningún bote; ni siquiera teníamos un flotador de goma, pero podíamos contar dichosos que éramos socios del Club de Yates de Algarrobo. En esos años sonaba bien decir que íbamos a la playa por el fin de semana. Y la verdad es que nos arrancábamos felices de Santiago y su aire pesado, de su ruido, sus veredas atestadas de gente caminando por el centro de la capital. Nos deteníamos en los semáforos donde veíamos desfilar a la muchedumbre; hombres y mujeres trajinados por el trabajo duro, los horarios sin fin, y que apuraban el paso para llegar a su descanso, a sus casas o departamentos distantes.

En la playa de Algarrobo, con mi hermano mayor, Juan Alberto (su rostro se ve semi escondido). Al frente suyo estoy yo, y al frente, mi hermano Gonzalo. A la derecha está mi hermana Mónica. Parado atrás, mi hermano menor, Álvaro (Plito). A la derecha se puede ver la carpa que ocupábamos para ponernos los trajes de baño.
Con el tiempo, celebramos la construcción del túnel Lo Prado, inaugurado con mucho ruido publicitario por el gobierno de Eduardo Frei Montalva en el año 1970. Nos abrevió el viaje hacia la playa y dejamos de pasar por los balnearios de la zona. El recorrido de antes nos tomaba varias horas dispersas por caminos lentos y de muchas curvas. El túnel nos cambió la ruta, y Casablanca reemplazó a la ciudad de Melipilla. De Casablanca a Algarrobo seguíamos sobre un camino de tierra y arcilla roja, gredosa. Por ese camino, tiempo después, se mataría mi querido amigo Jaime Escobar en los años 90. Nunca había sido dueño de un auto y su inexperiencia lo traicionó. Cuentan que se dio una vuelta de campana en una curva maldita donde después del traumatismo no despertó nunca más. A las pocas horas llegó como paciente a las manos de mi padre, quien, pese a que por breves momentos me confesó por la línea, quizás, quizás se salva, mijito, a los pocos días moriría. Por teléfono y desde otro continente, mi papá me dio la noticia en una noche trágica al anunciarme, falleció tu amigo, mijito. Me lo contó muy parco, como escondiendo las palabras detrás del teléfono, barriendo los detalles de una derrota inapelable.
Después de ventilar la casa, salíamos hacia el Club de Yates, donde sin abordar ninguna embarcación, ascendíamos por una escalera de madera oscura, bien encerada, cargada de esa humedad de la costa y la cera espesa. Nos sentábamos en los sillones de un segundo piso que tenía sus ventanales grandes y sucios por la sal y el agua del océano que los salpicaba. Afuera se veía el mar moviéndose como un animal lento y tranquilo, acariciando el muelle de metal corroído y las muchas gaviotas, cormoranes, pelícanos que sobrevolaban casi tocando la superficie del océano. Algunas parejas y familias paseaban por la vereda que bordeaba la orilla de la playa. Eran parejas que deambulaban mirando hacia afuera, como buscando conocidos, amigos, tratando de encontrar a fulano de tal que también había llegado ese fin de semana buscando su descanso. En USA a lo mejor ocurre algo parecido en los balnearios de importancia, pero a mí siempre me gustó pasear en el anonimato, mirando hacia adentro, sin buscarle el rostro a nadie, y sin tratar de reconocer a nadie, sin buscar a ese fulano de tal que había llegado ese fin de semana para descansar. Así ocurrió hasta que unos amigos de mis padres llegaron con Francisca, que para mí iluminó todo ese refugio. Me pareció que ella y solo ella dejaba entrar los rayos tibios del atardecer. Ahí aprendí a caminar de otra manera, mirando hacia afuera, hacia los demás, buscando, tratando de encontrarla a ella. Recuerdo que le presté un libro que después me devolvió junto a una barra de chocolate con almendras y una sonrisa radiante. Lo triste es que no supe decirle, o no aprendí a decirle que la quería, porque cuando se lo dije, la intimidé. En esos años apenas sabía agarrar un vaso de agua, y la asusté. Tuvieron que pasar muchos años hasta que mi actual esposa me enseñara -a empujones- a querer. En Chile no encontré mi burbuja, o un lugar donde me pudiera sentir verdaderamente en casa.
A lo mejor esa fue otra de las causas de mi huida.
Me atraían los garzones del Club de Yates. Apreciaba el ruido que provocaba la crujidera de hielo que largaban cuando preparaban pisco sour. Los garzones pertenecían a una burbuja distinta a la mía y eso me cautivaba, en algo tenían que parecerse a mí, pensaba. Al poco rato nos ofrecían unos canapés de erizos, unos rectángulos olorosos que traían una torreja de limón amarillo colocada sobre la lengua del erizo crudo. Siempre me deleitó comprobar que pese a ser un mocoso callado y bastante mirón, que no contribuía en nada a la conversación de los adultos, me dejaran probar esos canapés que disfrutaba en silencio al estirar la mano, y que se acompañaban tan bien con ese olor a cera profunda, esa humedad y encierro de las maderas en ese refugio a la orilla de la playa. En esos momentos percibí breves instantes de felicidad, chispazos. Mi padre conversaba con los mozos –pese a pertenecer a otra burbuja- los que genuinamente se sentían a gusto porque el balneario resucitaba y cobraba vida cuando llegaban los santiaguinos durante los fines de semana. A veces, cuando a mi padre se le acababa el tema, conversaba animadamente sobre el clima, la última marejada, o la tormenta, y preguntaba sobre temas que apenas conocía, como un yate de dos mástiles que veíamos enfrente nuestro, el Santa María, pero en detalles muy vagos porque de eso no entendía nada.
Eran fines de semana tranquilos porque todavía no había llegado Steve Jobs a cambiarnos el comportamiento. Los celulares no existían, y Santiago era una ciudad que desde ahí, frente al mar, parecía ajena y distante. De las murallas colgaban cuadros patituertos, manchados por la humedad de la playa, y que mostraban galeones en medio de una batalla, o enfrentando una tormenta. Imaginaba esos desastres y disfrutaba al estirar la mano nuevamente para probar otro canapé de erizo. Nadie me detenía, nadie me decía nada. Había felicidad, aunque en ese tiempo yo no lo sabía.
Y ahora que ya ha pasado el tiempo, grandulón y con trabajo, salario, y mi propia familia, podría comprarme los bocados más apetitosos, los más caros y exquisitos de este mundo, pero noto que ninguno de ellos me llegará con esa magia o intensidad inicial, no serán nunca tan sabrosos como los que probé en esos momentos, cuando estiraba la mano y respiraba ese aroma a madera recién encerada frente al mar, y frente a esos mozos felices con su trabajo de fin de semana. Todo eso se terminó, se esfumó, se me vaporizó. Creo que a eso me refería cuando escribí que ya no siento como lo hacía antes. Por eso escribo; para recuperar ese mundo que un día dejé, cuando abandoné mis calles, mis veredas, mi casa, y que en ese entonces ya percibía un tanto ajena. Al vivir en otros continentes, viviendo en un país como este, en USA, que tampoco ha sido mío, la situación se regularizó y se me hizo normal sentirme ajeno en tantas partes. Uno más crecido, más maduro no busca la puerta de salida, ya no huye.
Creo que a mis hijas, en unos años más y cuando nosotros ya no estemos y los de mi generación hayan desaparecido, les gustará también escuchar la crujidera del hielo que genera la preparación del pisco sour. Ellas siempre observan con atención cuando lo hago, cuando agrego el hielo, el pisco, el azúcar; y me interrogan sobre la mezcla de los ingredientes. A lo mejor en unos años más, se darán cuenta que por breves momentos también fueron felices. ¿Qué más podemos ofrecer, qué más podemos dar?
Así son a veces los chalecos
¿Qué ha sucedido con esos conocidos que alguna vez vi cuando pequeño? ¿Qué ocurrió con el coronel Sudí, por ejemplo, de carabineros? Cuando llegaba a vernos, siempre lo hacía entonando una canción folclórica chilena. Era bonachón y realmente quería y se sentía amigo de mi padre; pero no estoy seguro si mi padre se sentía amigo suyo. ¿Qué ocurrió con él? Siento que repentinamente hubo un cambio de escena –crecí- y muchos de esos conocidos desaparecieron y no los volví a ver nunca más.
Como goteras esos seres lentamente se fueron, se evaporaron, desperdigados al tomar caminos diferentes. Recuerdo cuando en uno de mis primeros viajes de visita a Chile, fui a buscar a mi padre a la Clínica Indisa donde trabajaba en ese entonces. Fue triste porque encontré al afamado doctor Luccini, a quien no conocía, enfermo y viejo, disminuido. Había dejado atrás la imagen de ese médico prestigioso de otros años, el presidente del directorio de la clínica, y ya simplemente se paseaba en la antesala a la oficina de mi padre (que antes había sido suya) como el portero de la clínica, o como un enfermero esperando una emergencia. Mi padre no dijo nada, pero noté que el doctor Luccini estaba enfermo y como deferencia lo dejaban deambular con libertad por los pasillos; poco faltó para que lo dejaran limpiar las oficinas. Mi padre se notaba contrariado, y trató de que nos fuéramos pronto, rápido, de regreso a casa.
En otra ocasión, y nuevamente en la clínica, nos encontramos con una doctora que había almorzado en nuestra casa, en Algarrobo, con su marido que también había sido médico. Ella me reconoció de inmediato, pero cuando feliz traté de saludarla para conversar con ella, mi padre me empujó hacia un costado para que siguiéramos el camino solos, como esquivándola, haciéndole una desconocida porque había que moverse rápido. Vi como estiraba sus manos, percibí la felicidad en su rostro y luego su tristeza, su desilusión, cuando mi padre me indujo a seguir otro camino. Mientras nos alejábamos apurados, me confesó al oído, tiene Alzheimer, mijito. Estaba enferma, era cierto, y algo muy profundo no le funcionaba bien, pero cuando me mostró ese rostro tremendamente triste, reapareció en ella, por breves segundos, la persona sana de otros tiempos, y me reveló los rasgos de una mujer condenada a un exilio inapelable. Traté de conversar con ella para rellenar esos huecos de la memoria, esas lagunas, pero no pude hacerlo, no tuve éxito, mi padre me frenó. Tampoco entiendo por qué aflora su recuerdo tan seguido, repetitivo, despiadado. La veo a la distancia donde continuamente trata de saludar levantando sus brazos mientras camino al lado de mi padre, quien nervioso, la mira extrañado y me empuja a seguir otro camino; había que moverse rápido, marcharse. Recuerdo que cuando nos fue a ver ese fin de semana en Algarrobo, olvidó un chaleco de lana café que después por mucho tiempo, vi colgado en un closet con olor a encierro y la humedad de la playa. ¿Lo habrá recuperado? Poco importa, la impresión que guardo es que así sucede a veces con la gente que va quedando abandonada en el camino, bien parecido a ese chaleco que alguien deja en la casa de un amigo.

Recuerdo también a la señora Marta Sotomayor. Nos iba a visitar a nuestra casa de Avenida Suecia 1521 que muestro más arriba.
Ya era tarde, terminaba el día cuando llegaba a vernos antes de visitar la casa de unos parientes que vivían a una cuadra, en Pocuro con avenida Suecia. Tocaba el timbre, le abría la puerta, y ella se largaba a cantar mientras me agarraba de las mejillas:
…..yo vendo unos ojos negros quien los querrá comprar, los vendo por hechiceros porque me han pagado mal..
Tampoco sé qué habrá sido de ella, cómo terminó; pero al menos recuerdo su nombre y apellido.
A menudo veo a otra señora que nunca conocí porque jamás intercambiamos una palabra, un gesto. Me tomaba un café en el aeropuerto JFK, en Nueva York, cuando vi que lloraba; tenía un café al frente que se le enfriaba y que nunca probó. A lo mejor la recuerdo porque se parecía a mi abuelita Oriana (Oriana Ramírez Ossa, madre de mi mamá). Era uno de mis primeros viajes en que volvía de una visita a Chile, y donde todavía tomaba el avión de salida (¿o de regreso?), como si mis partidas (¿llegadas?) fueran solo un paréntesis porque pronto regresaría a vivir en mi país. Eso pensaba en ese entonces. Salía de Santiago en un estado frágil y a lo mejor por eso las neuronas estaban más atentas y receptivas al sufrimiento de otros. El llanto de la señora era contenido, y no movía un solo músculo del rostro mientras se le enfriaba su café. Simplemente se dejó inundar por unas lágrimas transparentes, que le resbalaban sobre sus mejillas que parecían hechas de una porcelana helada.
Al escribir esta nota veo que menciono a muchos conocidos, pero no he hablado todavía de mi madre que anciana y enferma también sufrió, y bastante. Pero con mi madre siento una indiferencia trágica. Con mi padre fue distinto, me ocurrió todo lo contrario. Cuando falleció en el año 2002 lloré, lo extrañé, me bajaba del auto y sentía que había perdido algo importante, que algo fuerte me faltaba. ¿Sus manos siempre tibias? Con mi madre en cambio, cuando falleció, apenas lo sentí. Pero no fue siempre así. Yo tendría apenas cinco años cuando los vidrios de los ventanales empezaron a vibrar. Era el terremoto del año 1960. Supe que era un temblor fuerte porque todos corrían hacia el jardín de entrada. No estábamos en nuestra casa de Santiago, estábamos en Valparaíso, en una hostería, donde todo era desconocido. No me asusté demasiado, pero hice lo que hago siempre cuando llegan los temblores, que es correr y levantar las manos y gritar temblor, temblor. Solo supe que había sido grave o peligroso cuando llegó mi papá junto a mi madre tocando la bocina y sacando los brazos por la ventanilla del Chevrolet aletudo como si fuera una ambulancia, apurados para atender una emergencia. Noté que me querían, que se preocupaban de uno. Estaban afligidos, se les marcaba el susto en el rostro, en los movimientos torpes, apurados. Con el tiempo, continuaron los temblores, los terremotos, pero todo fue cambiando, fue distinto y ya no se preocupaban como antes. Hubo cuestionamientos; qué cómo estaba, o si me había dado susto, pero todo era más lejano, más distante, y ya no estoy seguro del cariño que mostraban. A lo mejor eso fue crecer. Huir de esos recuerdos. Y es triste, pero así son a veces los chalecos.
El baúl de tía Carmen
El televisor que teníamos en ese entonces era voluminoso y nos largaba solo imágenes en blanco y negro. Periódicamente lo reparaba un técnico bajito, que llegaba cojeando junto a su bolsón rebosante de herramientas, cables, tubos y luces. El aparato era un Motorola de plástico café que él ubicaba boca abajo, sobre una mesa amarillenta que teníamos en nuestro cuarto, para inspeccionarlo como si examinara a un perro enfermo. Mientras giraba sus destornilladores largos nos interrogaba sobre la familia, sobre cómo estábamos nosotros, cómo estaba nuestro hermano, Alberto, que vivía su exilio en Alemania, y sobre nuestro gato y nuestros padres. En ese tiempo todavía no existía el control remoto y tampoco había demasiados canales para disfrutar, apenas unos tres o cuatro, y nos quedábamos pegados con naturalidad en un canal determinado. Para cambiarlo nos teníamos que levantar de la silla o de la cama, y hacer crujir un dial mecánico que brevemente llenaba la pantalla chica de líneas oblicuas, gruesas bandas, y un salpicado de puntitos blancos que no dejaban ver ni escuchar nada. A veces cuando llegábamos al canal buscado, las bandas gruesas todavía continuaban como lienzos titilantes que cruzaban la pantalla entera; ahí le dábamos un fuerte manotazo en un costado, una especie de reproche, que el aparato a veces aceptaba corrigiéndonos la imagen de inmediato. Cuando eso no ocurría, llamábamos nuevamente al técnico que llegaba con la misma ceremonia de siempre, las mismas herramientas y las mismas preguntas. Qué cómo estaba el gato, cómo estaba mi hermano Alberto en Alemania y cómo estaban nuestros padres. Ubicaba el aparato boca abajo sobre la mesa amarillenta, y empezaba el proceso de revisarle las entrañas hundiéndole sus destornilladores por la espalda; era el animal electrónico que teníamos en casa. Recuerdo que ahí vimos la llegada del hombre a la luna, y poco tiempo después la antevista a Carmen Machado, amiga de nuestros padres (sobre todo de mi madre), junto a Joan Manuel Serrat en una de sus primeras visitas a Chile. Los recuerdo a los dos sentados en unas sillas altas recordando a su tío, el poeta Antonio Machado, y respondiendo las preguntas del periodista. Ella era la hija del pintor José Machado, hermano de Antonio. Carmen fue periodista y durante un tiempo directora de la revista Eva, de circulación nacional hasta el año 1974. Seguro que ese encuentro con Serrat se perdió; en esos años nadie conservaba grabaciones, eran escasos los recursos. Ella falleció en el año 2020. Desgraciadamente quedó tan traumatizada con todo lo ocurrido, su escapada hacia la Unión Soviética durante la Guerra Civil española, que nunca quiso o no pudo escribir sobre esos años. Después supe que formó parte de los llamados niños de la guerra, todos menores de edad enviados a la Unión Soviética por las autoridades Republicanas. Tía Carmen –así le decíamos nosotros- se reunió finalmente con su padre en Chile después de siete largos años de ausencia. La vida de toda esa familia no fue fácil. Un hermano de Antonio, que poco recordamos ahora, Manuel Machado, fue también poeta y bastante conocido en ese entonces, pero partidario de Francisco Franco (por eso no necesitó exiliarse); es decir los dos hermanos se ubicaron en bandos diferentes y opuestos. Por ahí escuché que la guerra pilló a los hermanos en distintos territorios de España, uno dominado por los republicanos y el otro por los partidarios de Franco, y que por eso habían terminado separados. Esa no es más que una explicación inofensiva. Existió una división dramática y dolorosa dentro de esa familia, algo triste que ellos no quisieron o no han querido ventilar. Fue una pena no haber conocido los pormenores de esa tragedia. Cuando tía Carmen nos visitaba, solo una vez se lo consulté, sobre lo qué había ocurrido con Manuel Machado, pero no quiso responder directamente, noté que era un tema crudo que todavía le dolía. No insistí, ella era tía Carmen, eso era suficiente. La recuerdo en nuestra casa de Santiago, conversando sobre asuntos cotidianos, del día a día, pero nunca sobre esos temas complicados y más serios. Recordaba con cariño, como su tío Antonio le había enseñado a leer sentándola en sus rodillas. Estoy seguro que muchos asuntos de familia, esos que ahora consideramos como íntimos, privados, en un tiempo más no serán gran cosa, no serán para nada extravagante divulgarlos.
José Machado, el pintor, padre de Carmen Machado, acompañó a su hermano Antonio cuando escapaban hacia el exilio en Francia junto a su madre. Estuvo con él hasta el día de su muerte, acaecida en Collioure, un pueblo francés, ubicado muy cerca de la frontera con España, el 22 de febrero de 1939. Hasta ahí alcanzó a llegar el poeta, ya enfermo, con 63 años y cargando una maleta. Lo enterraron en un nicho cedido por una vecina y después de haber vendido su reloj de oro para sobrevivir por unos días. Ahí también fallecería tres días después su madre, a los 84 años. José Machado escribió esos recuerdos en un manuscrito que encontraron en un baúl que él dejó al morir en el año 1958, en Santiago de Chile. Habían llegado como exiliados en el año 40. Primero vivió junto a su hermano Joaquín y su familia, en una casa ubicada frente al Museo de Bellas Artes. Lo triste es que la casa se incendió en el año 1944 donde perdieron casi todo. Ahí un médico los ayudó y al poco tiempo les cedieron una casa en Peñaflor. Con los años terminarían viviendo en Matucana 526, en el barrio de Quinta Normal. Cuando vaya de visita a Chile tengo que ver si todavía existe una casa en esa dirección. Nunca regresarían a España y serían enterrados en Chile (y me imagino que no en una tumba prestada). Sobre el libro que escribió José Machado, se publicó una edición limitada hace pocos años, en el año 2005, para una celebración organizada en Chile por el Centro Cultural de España. Antes, en el año 1957, Carmen Machado junto a su marido, lo habían publicado también en una edición reducida que se llamó Las Últimas Soledades del Poeta Antonio Machado. ¿Qué dejó escondido en su baúl mi tía Carmen? ¿De qué huía que escribió tan poco sobre su tío y su pasado?
Siete fotos
Pocos meses antes de fallecer, mi padre se atrincheró en la cocina y sentado en una silla –que todavía está empotrada en el departamento que ahora es de mi hermana- comenzó a escribir notas breves en el reverso de siete fotos. De alguna manera supo que se iba a morir y que le quedaba poco tiempo. A lo mejor notó lo triste que resultan los retratos antiguos, de antepasados remotos que ya no dicen nada porque están vaporizados, muertos, idos para siempre, y por eso trató de salvar algo escribiéndome reseñas.
En las fotos viejas, amarillentas, los personajes se quedan estacionados, congelados en el tiempo, pero asumiendo sus mejores poses. Miran desde aquel papel retorcido, como tratando de contarnos algo, lo que hicieron o lo que dejaron de hacer con sus vidas, pero donde ya no ganan nada; están muertos, miran desde el otro lado. A muchos, ni siquiera los recuerdas por sus nombres. Cuando falleció mi abuelita Oriana en el año 1972, alguien colocó los retratos que ella poseía sobre una mesa destartalada para que los visitantes los pudieran recoger y se los llevaran. Las mejores fotos se fueron con rapidez, donde seguramente terminaron escondidas en la oscuridad de otra cajonera, esperando a que les llegara otra vez el turno para salir a la luz pública como consecuencia de otra muerte. La parentela que llegó temprano por la mañana, se llevó los mejores retratos, aumentando así la discordia y rencores que, en nuestra familia, se pasaban de mano en mano como piedras calientes, como frutas descompuestas. Recuerdo que mi abuelo Augusto, marido de mi abuelita Oriana, fallecido antes que ella, les sacaba mejor provecho porque siempre llevaba una en el bolsillo de su chaqueta para lucirla frente a sus amigos y parientes. La que a menudo usó para impresionar, era una foto de mi hermano mayor, Alberto, al lado de mi madre saludando al Papa Pablo VI, cuando visitaron el Vaticano.

La guardaba en su bolsillo, donde al mostrarlas tantas veces la transformó en una manoseada foto de periódico. A lo mejor también estaba salpicada de saliva, porque cuando la presentaba al caminar por su vecindario, hablaba con fervor sobre su nieto, y gozosamente la apuntaba con la fuerza de todos sus dedos.
Recuerdo que mi hermano Alberto, nos contó que un día fue a recorrer ese departamento cercano a Plaza Italia, donde había vivido la abuelita María junto a su hija, la familia de la hermana de mi padre, nuestra tía Maruza. El lugar funcionaba como un hostal para estudiantes. Cuando él se presentó, lo invitaron a pasar sin inconvenientes. Recorrió los cuartos, y le creyeron la historia de esa familia que había pernoctado ahí por muchos años. Le mostraron gentilmente los baños, los distintos espacios, y un patio interior muy escondido, pero sin la jaula con las cacatúas de Teresa, la empleada que los acompañó toda la vida. Antes de despedirse, le regalaron un álbum de fotografías que alguien había encontrado en un closet del primer piso. Eran muchos retratos y hasta el día de hoy mi hermano se entretiene y trata de darles un nombre a esos rostros anónimos que se ríen, que se sientan, que se abrazan, pero que ya no cuentan nada. Cuando falleció nuestra tía, a nadie se le ocurrió ofrecer sus fotos a la parentela y a lo mejor por eso quedaron abandonadas en una cajonera, escondidas y en manos de los desconocidos del hostal.
Mi padre, a lo mejor imaginando que nadie ofrecería los retratos suyos, escogió unos pocos y me los mandó. Siete retratos que decidió enviarme por correo. Se los entregó a mi madre, que a los pocos días, el 19 de mayo del año 2001, fue al correo de Avenida Providencia para enviarme el sobre a Michigan. Las siete fotos me llegaron pocos días después, el 5 de junio. Fueron siete fotos, donde mi padre me mostró como transcurría su vida de jubilado, y acompañadas con notas breves escritas en el reverso; pequeñas reseñas mandadas como un saludo, o como una despedida. En las fotos aparece siempre solitario. El trazo de su escritura era todavía vigoroso, pero desordenado, difícil de entender, aunque todavía hacían legible su lectura. En el margen, mi madre escribió mi nombre, y el lugar donde le había tomado la foto.
En el primer retrato que he escogido, cuenta donde está:

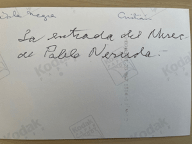
Foto No 1: La entrada del Museo de Pablo Neruda.
Vestido de verde, mi padre posa para la primera foto. Se encontraba al frente del museo Pablo Neruda en Isla Negra. Fue la casa del poeta, vecina a otra casa que mis padres arrendaron en los años 60, mientras construían la suya en Algarrobo, nuestro refugio de descanso que terminaríamos usando durante las vacaciones de verano o fines de semana; se demoraron varios años en completarla. El gran éxito de esa construcción, ubicada en Los Claveles 1986, frente a una quebrada profunda, fue el uso de la piedra, unas piedras moteadas que arman, apoyándose unas sobre otras, un puzle que se eleva sólido, como una obra de arte, configurando muros gruesos y confiables. Las rocas moteadas las inmovilizaron unos obreros artesanales al agregar un cemento gris, que dejó una huella seca que pintaron de color negro con una brocha de trazo firme y seguro. Esas murallas me despertaban confianza; a través de los años no apareció nunca una grieta. En el centro de la casa, diseñaron una chimenea grande construida de la misma manera, ordenando una enorme masa de rocas y cemento que al calentarse por las llamas, irradian calor por varias horas, especialmente durante la noche. Ahí nunca sentí frío.
Cuando llegábamos los viernes por la noche, disfrutaba ese olor a encierro que emanaba de la casa. Era un encierro impregnado de un aroma a pino seco que brotaba de las paredes de madera. A lo mejor ahora, después de tantos años, si me quedara tranquilo y quieto, por ahí todavía lograría rescatar el eco de nuestras voces, o las voces de mis padres conversando con algunos de sus amigos que llegaban a verlo para disfrutar de la conversación y un pisco sour. Uno de los que llegaba a menudo a nuestra casa fue Lucho Pareto. En otras ocasiones llegaba mi tío Cucho y algunos curas jesuitas. Por las calles del vecindario, deambulaba también un contrabandista bajito, gordo, que acarreaba un maletín grande y pesado. Cuando entraba a nuestra casa, lo abría con una ceremonia delicada donde nos mostraba sus sorpresas. Introducía sus manos como un mago para descubrirnos unos cuchillos de cocina feroces, cortaplumas gruesos, collares luminosos, anteojos de sol. En esos años llegaban pocos productos importados a Chile, pero mi padre no le compró nunca nada.
El carpintero que construyó las secciones que requerían el uso de maderas, fue Atadulfo Vidal. No existía nada que Atadulfo no pudiera diseñar y armar con los maderos que le conseguía mi madre, era un mago artesanal, y se entendía bien con ella. Otro de los constructores importantes fue el maestro Barraza, un hombre maceteado y cojo, de manos delicadas -peluquero- que ayudó también a levantar la casa. Fue el barbero oficial del Instituto de Neurocirugía donde trabajó mi padre. Rapaba a los pacientes y los dejaba preparados para la operación neuroquirúrgica. Recuerdo los fines de semana veraniegos, cuando sentado en su silla de patas largas, debajo de unos pinos, y mirando hacia la quebrada que teníamos enfrente, me cortaba el pelo. Su conversación pausada hacía ritmo con la ventisca suave que se colaba sobre nuestras cabezas. Ahí todo era tranquilidad, el tiempo transcurría apenas, éramos eternos. De recuerdos como ese nunca he huido.
Las fotos que mandó mi padre captan los últimos meses de su vida, la soledad de su retiro, su aislamiento, sobre todo después de haber luchado tanto y tan duro por conseguir una plataforma sólida en el ambiente médico donde trabajó, la neurocirugía que recién se iniciaba en el país. Creo que el retiro le dolió, le golpeó con crudeza. Las llamadas telefónicas ya no lo buscaban. Eso lo noté en el agradecimiento que mostraba cada vez que lo llamé desde Michigan: ya, está bien, es bueno saberlo, ya me quedo tranquilo, mijito, decía antes de cortar. Y lo hacía rápido, en esos años no había WhatsApp, y cada minuto se pagaba en dólares. ¿Qué más puedo recordar de esos años en el balneario de Algarrobo? Al día siguiente de llegar, bajábamos al pueblo, a la zona central donde estaban ubicados los negocios, para comprar el diario que llegaba a mediodía de Santiago. El boliche, muy pequeño, estrecho, se situaba en la calle principal; olía a madera, a diarios y papeles, a revistas nuevas con fotos lustrosa y fragantes. A veces llegábamos tarde, cuando ya no quedaba ningún diario, pero siempre me quedaba un rato ahí, quieto, suspendido en ese ambiente y viendo lo que mostraban las vitrinas, algunos libros blandos, húmedos, que parecían respirar, y que languidecían en un estante oculto. Leíamos el diario en la playa o en la terraza de la casa, donde después de pocas horas, el sol lo cambiaba de color y el papel se tornaba amarillento. La llegada a la casa de Algarrobo, implicaba también reencontrarnos con los diarios añejos, de fines de semana pasados que alguien había leído antes. Disfrutaba leyendo un diario usado. También me entretenía con algunos libros que alguien había olvidado sobre un velador (recuerdo Alguien que anda por ahí, de Julio Cortázar, el gran Julio, que todavía conservo aquí en Michigan) y muchos otros volúmenes regalados a mi madre por el temible crítico literario Hernán Díaz Arrieta, conocido como Alone. Algunos de ellos tenían las páginas pegadas porque formaban parte de un gran pliego de papel doblado, como uno de Miguel Ángel Asturias con dedicatoria para Alone que conservo (y que Alone nunca leyó, todavía tenía las páginas pegadas). Pero ahora me interesan los libros personales, íntimos, como si el autor se sumergiera en un confesionario, como un personaje más en esa trama que ilumina las páginas de un texto.

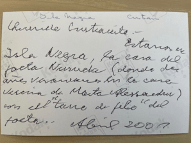
Foto No 2: Querido Cristiancito
Estamos en Isla Negra, la casa del poeta Neruda (donde hace años atrás veraneamos en la casa vecina de Marta Alessandri) con el “tarro de pelo” del poeta…
Abril 2001
En esta foto, mi padre juega con una mujer que probablemente trabajaba en el museo. Ella se ríe. Mi padre la trata de asustar, de rodearla con sus manos mientras ella mira hacia la cámara. Mi padre tiene la boca semiabierta, y la mira como un Drácula presto a soltarle una mordida.
Cuando pequeños, paseábamos frente a la casa del poeta, y caminábamos por la playa que hay enfrente, conocida como Las Ágatas.
Mi padre tiene que haber sentido fuertes deseos de recorrer todo eso que un día fue suyo. No estaba equivocado, le quedaban tan solo nueve meses. Creo que él lo percibía, lo sentía en el cansancio que le azotaba con creciente regularidad, lo notaba en el silencio de colegas y familiares para los cuales ya había llegado a ser un hombre invisible, inofensivo, donde podía darse el lujo de jugar a ser otra persona. Ya no parecía ser el todopoderoso médico que salvaba vidas, y que no podía equivocarse. Ahora estaba en otra, aprendía a jugar, estaba liberado, podía tomarse un tiempo para pretender ser el Conde Drácula. ¿Habría deseado, en esos momentos de juego, encarnar a otra persona, a otro doctor? ¿Un no-médico, un no-casa en la playa de Algarrobo, otra identidad, otro hombre, otro país? ¿Y qué pensó mi madre cuando le tomaba esos retratos?, ¿qué estaban llegando al final del recorrido, pero que a ella no le sucedería nunca nada parecido? Imagino que el papá, sintiendo ya su fecha de vencimiento, le pidió a mi madre que salieran a recorrer esos territorios de antaño, inofensivos. Escogió lugares donde le era fácil llegar, espacios que lo habían marcado, que le habían dejado una huella. Uno de esos sitios preferidos fue la zona central chilena, con su mar, playas y roqueríos abundantes. A lo mejor pensó que esas fotos, tomadas durante su peregrinación por los distintos sitios, no tenían que ser tan exhaustivas, siempre podría regresar para tomarse muchos y mejores retratos; pero se quedó sin plazo. Alcanzó a mandar tan solo siete. Le faltaron días, o simplemente cambió de proyecto, o imaginó que ya había seleccionado suficientes. Él se ve bien, no se notaba enfermo o moribundo, pero le quedaban tan solo nueve meses.
¿Dónde estábamos nosotros, qué hacíamos mientras mi padre salía a recorrer su pasado, a redescubrirlo? En ese tiempo vivíamos en Michigan, donde trabajaba. Me faltaba tiempo, mientras mi padre tenía mucho tiempo disponible, pero le quedaba poco recorrido. A lo mejor en esos momentos, mientras mi padre visitaba esos balnearios de la zona central chilena, nosotros íbamos a buscar a una de nuestras hijas a la casa de una amiga.
Quizás, antes de tomarse ese retrato en la antigua casa de Neruda, mi padre venía de almorzar en algún restorán de la zona para después seguir camino hacia la casa de Algarrobo y dormir por unas horas. Le gustaba detenerse en Los Patitos, ubicado en una de las playas de Algarrobo, donde probaba su favorito congrio frito acompañado de papas cocidas y ensalada a la chilena. Nunca le faltó el vino blanco y el pan amasado con mantequilla y pebre.
¿Cuán solitario se sentía mi padre? No lo sé, pero nosotros estábamos ocupados en los trajines de la vida, las obligaciones, esas que mi padre ya había dejado a un lado. Ese día de abril, la playa estaba asoleada, pero con bajas temperaturas, había que abrigarse, el verano se había retirado.
Mi padre sentía el peso de sus años. Mi madre, creo que pensaba menos en la muerte, más que nada pensaba en las enfermedades, en sus síntomas, sus molestias. Desde hacía muchos años que se moría de a poco, a pedacitos, y de enfermedades que siempre le daban una tregua, un respiro. Quizás ese día de abril, mi padre entró a la casa de Algarrobo y lo vio todo vacío, silencioso, con ese sosiego que trasmiten los retratos nuestros que todavía cuelgan sobre las paredes mudas. En uno de ellos estamos nosotros cinco con mi madre al volante. Ese día habíamos ido al Instituto de Neurocirugía (hoy conocido como Instituto de Neurocirugía Asenjo) en ese Chevrolet aletudo de nuestra infancia. Mi madre todavía se vestía de manera sencilla, fue después, durante una vejez agria y prolongada, que comenzó a escoger capotes negros, sombreros de colores, pieles, guantes, mantas, anteojos de sol, lo que tuviera a mano para cubrirse, para crear así una coraza impenetrable que la aislaba, la separaba del resto, la incomunicaba. Imagino que esa fue la defensa que montó para combatir sus últimos años de inseguridad y debilidades.

De izquierda a derecha están mi hermano menor, Álvaro, mi madre, Ximena Correa, Gonzalo, Cristián, Mónica y Juan Alberto, el mayor de todos.
En la casa vacía de Algarrobo, ya no había bulla o ruidos, ya no se escuchaban nuestras voces. Quizás por eso le dieron deseos de contar como se sentía, pero nadie estaba al lado suyo. Los más lejanos, éramos Gonzalo en Canadá y yo en Michigan. Alberto, Mónica y Álvaro estaban en Santiago. Pero cada uno sin tiempo para compartir, afanados en los trajines de llevar una familia, un trabajo, con todas las obligaciones que eso arrastra.
Me gusta pensar que fueron siete días para imaginar una foto diaria. Así veo un plazo, una meta, una llegada, o algo así como una fecha de vencimiento que imagino, era lo que sentía mi padre en esos días. Ya llegaba a la meta, se le terminaba la carrera, se le terminaba la salud.
Siento que a mi padre le faltó un interés adicional al margen de la medicina, algo que le hubiese servido como ayuda para sus años de retiro. Después de haber invertido tanto tiempo y esfuerzo preparándose y atendiendo pacientes, muchos de ellos graves, ya no lo necesitaba nadie, y nadie lo llamaba. No supo o no pudo desarrollar una nueva identidad. Solo detectó silencio, y le costó esfuerzo acostumbrarse a ese silencio del mundo, a la sordina de sus colegas y de sus pacientes que ya estaban en las manos de otros. Su ambiente médico fue muy competitivo, de manera que ahí no tuvo amigos. Y con la expulsión del doctor Asenjo, su mentor, como director del Instituto de Neurocirugía, la situación de aislamiento empeoró. Su nombre sería vetado por el tratamiento propinado al doctor Asenjo después del golpe de estado del año 73, donde lo removieron de su cargo en pocas horas para reemplazarlo por mi padre. Él fue consciente de esa violencia, y combatió con fuerza la estigma que lo salpicó, pero con el tiempo no le quedó más remedio que aceptarlo. Se lo escuché pocos días antes de morir. Lo he contado muchas veces, pero no está de más volver y repetirlo. Estaba tendido en su cama cuando me lo confesó: Pinochet nos jodió a todos, mijito. Largó esa frase y se quedó en silencio. Traté inútilmente de mostrarle lo contrario, que había hecho una buena carrera médica, con excelentes resultados, pero ya no me escuchaba. Me veía, pero ya había decidido no escuchar, estaba en otro lado. Parodiando a García Márquez, podría aseverar que mi padre ya había morfado hacia un doctor que no tiene quien lo llame.
Un rotundo éxito de mi padre, lo obtuvo cuando postuló al título de Profesor Extraordinario de Neurocirugía en los años 60. Lo defendió exitosamente en el auditorio del instituto de Neurocirugía. Fue un acontecimiento celebrado ampliamente en ese entonces. Imagino que el doctor Asenjo y las autoridades de esa época trataron de instituir una distinción de esa envergadura como un apoyo a la neurocirugía y a sus médicos; pero fue un intento que al final no tuvo arrastre. No conozco si hubo colegas suyos que siguieron esos pasos. Lo que sí está claro es que como médico, mi padre no llegó a ser incorporado como Maestro de la Neurocirugía chilena. La destitución del doctor Asenjo, su superior, el mismo día del golpe de estado, y el ascenso de mi padre, le pasó la cuenta….Pinochet nos jodió a todos, mijito. Ese desconocimiento tiene que haberle exacerbado su soledad, ese sentirse en la periferia de la vida cuando ya sentía la cercanía de su muerte, y junto a esa soledad que llega primero, y que lo acompañó durante sus últimos recorridos por los balnearios de la zona.

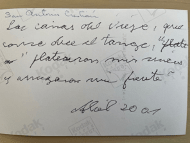
Foto No 3: Las canas del viejo, que como dice el tango platearon mis sienes y arrugaron mi frente.
La ropa que luce mi padre es la misma que muestra en la foto anterior. Imagino que visitó el puerto de San Antonio el mismo día en que visitó Isla Negra. Era común en esos años, amenizar nuestros fines de semana en Algarrobo con un viaje a Isla Negra o San Antonio, ubicado a tan solo 37 kilómetros. Veo ese retrato, cierro los ojos y me transporto, me dejo llevar, viajo, ahí está el puerto, lo veo, siento el aroma a hierro forjado que emana de los malecones y embarcaciones varadas, fragancia a óxidos, a viento salado, y pronto me abofetea la fuerza del océano golpeando las rocas y los muelles de cemento. Siento a las gaviotas que con furia se pelean las entrañas de un congrio destrozado que les arroja un pescador. Veo a un pelícano de dos metros de envergadura que vuela a gran velocidad sobre la superficie del océano. Cormoranes lejanos salpican un horizonte azul sin nubes. Grupos de pescadores artesanales exponen sobre unos mesones improvisados los peces y mariscos conseguidos durante la noche de trabajo; muchas jaibas, toyos, corvinas, erizos y pulpos.
Muchas veces nos deteníamos también en El Tororal, otro balneario vecino a Isla Negra, donde saludábamos a Roberto Faccioli, un inmigrante italiano a quien conocíamos como el ermitaño; vivía todo el año solo. En el verano y sobre todo durante los fines de semana, trabajaba en su restorán atendiendo clientes. Había que avisarle con antelación cuando decidíamos comer ahí. Hace pocos días me enteré que está enterrado en el cementerio de El Totoral como un desconocido. Mi hermano Alberto lo confirmó por Telegram: muy pocos saben cuál es su tumba pues no tiene nombre. Está enterrado como un N.N. Triste final para un hombre que siempre recuerdo con una sonrisa generosa. Él supo lo importante que era combinar el calor humano junto al calor de las comidas. Los supo complementar antes de que ese cruce de comida y amistad y vivencias, se pusieran de moda y se publicitaran en libros y revistas. La especialidad de Roberto fue la comida italiana, que aprendió desde pequeño. Recuerdo sus lentes, recuerdo su cabello ralo, su rostro blanco y colorado por el sol. Recuerdo el paño que se amarraba a la cintura, y sus manos mojadas que se secaba con el paño cuando conversaba con mi padre. Recuerdo los pinos del lugar, la tierra gredosa, y recuerdo el gusto, el cariño con que nos servía los platos con su pastas y salsas humeantes. Probablemente en esos últimos viajes de mi padre hacia la costa, Roberto ya era un N.N. en ese cementerio abandonado.
Mi hermano recuerda que Roberto fue pareja de la madre de Pat Henry, reconocido cantante en los años 60: Pat Henry y los Diablos Azules. Pat Henry se casó con Gloria Benavides, otra cantante muy querida en esa época.
Fueron muchos los paseos en auto durante los veranos de mi infancia. Mi madre manejaba mientras nosotros le hablábamos y le hacíamos preguntas. Fue en una de esas ocasiones, cuando le consulté sobre las canciones de amor, por qué todas las canciones hablaban del amor. Esto último ya lo escribí, pero no importa, lo repito porque son vivencias que no mueren, son recuerdos que morfan, saltan o se esconden hasta que uno ya no sabe si todo eso fue cierto o fue inventado. Después de quedarse quieta y muda por unos minutos, me contestó: El amor es búsqueda Cristiancito, es búsqueda. De ese recuerdo trato de no huir.


Foto No 4: Algarrobo Norte, donde se ve tu padre, la arena, el mar y el infinito celeste del cielo que creó Dios.
Sentado sobre un muro bajo, erigido con las piedras moteadas de la zona, mi padre mira nuevamente hacia la cámara. Luce una polera a rayas y una chaqueta de color indefinido. El mar, el cielo y la playa se ven grandes y lo empujan a pensar en el infinito, en la creación. Ya sentía la cercanía de su muerte, y hablaba de Dios como el creador del universo. No sé cuan creyente fue mi padre, pero basado en lo que escribió en el reverso de la foto, se le nota como un gran devoto, o un ser disminuido frente a las incógnitas y la inmensidad del universo. Ya no trabajaba en el quirófano, donde muchos le atribuían cualidades todopoderosas, con decisiones que podían despachar al paciente hacia una nueva vida, hacia otra oportunidad, o hacia la muerte y el olvido. Pero no impone sus creencias, simplemente lo confiesa, cuenta que creía en Dios. A lo mejor me sucederá algo parecido cuando perciba mi final. Imagino que al sentir algo así, como la injusticia de nuestra partida, escogeré creer. Por ahora pienso que será como un salto al vacío y sin importancia, un salto poco memorable hacia el olvido que solo me resultará doloroso por unos segundos, mientras mis neuronas revienten en medio de un gran cortocircuito.
Mi padre asistía a misa, pero tampoco sé cuan convencido estaba. Como Demócrata Cristiano tenía una buena sintonía con la religión católica y con ciertos sacerdotes amigos (uno de los cuales fue Renato Poblete). Durante los años de la dictadura, mi padre tuvo una buena relación con la Iglesia Católica. Asistía a la Parroquia Universitaria, ubicada en un galpón cercano a la plaza Pedro de Valdivia donde, antes de partir de Chile, íbamos juntos los domingos. Mi madre nunca nos acompañó. La frecuentaban muchos de los que después formarían el gobierno postdictadura durante la época de la Concertación. Con regularidad veíamos a Patricio Aylwin, Bernardo Leighton, y el escritor Guillermo Blanco. Nunca vi a alguien de la familia Frei.
Cuesta trabajo continuar con otro párrafo. El paisaje de la foto es desolador, sin gente, sin pájaros, sin familia. A lo mejor llegó a esa playa después de visitar la casa de Algarrobo que también estaba vacía, sin nadie, sin ninguno de nosotros, y sin teléfono; ya casi no esperaba las llamadas. Mi hermano mayor, Alberto, probablemente estaba ocupado atendiendo a sus pacientes. Gonzalo vivía lejos, en Canadá, lo mismo en nuestro caso, vivíamos en Michigan, lejos de la playa de Algarrobo Norte. Mi hermano menor, Álvaro, a lo mejor ese día trabajaba, o andaba de viaje. Mi hermana Mónica quizás iba en busca de sus hijos, o hija, que salían del colegio. Todos enfrascados en sus afanes, y distantes como para intentar una llamada.
Sobre esa playa, tenía su casa un conocido de mi padre que pescaba grandes corvinas desde la orilla. Frente a esas olas mi hermano Gonzalo se ensartó un anzuelo en uno de sus dedos después de que uno de nosotros se tropezara con el hilo trasparente mientras él manipulaba la carnada. Más arriba, en la cumbre de un cerro, con una gran vista hacia el océano, mi tío Cucho construyó una casa usando las mismas piedras moteadas de la zona para elevar muros sólidos, calzando piedras sobre piedras, unas sobre otras. Muy cerca de su casa, y metiéndonos hacia los arenales, varias veces fuimos a pescar en una pequeña laguna sembrada de pejerreyes. Mi padre conocía al dueño y nos dejaban entrar sin contratiempos. Nuestro padre habría puertas, sabía cómo hacerlo; pero durante su vida, se dedicó principalmente a su trabajo, que requería gran dedicación y esfuerzo. En su especialidad, la mayoría de los pacientes llegaban a sus manos en estado crítico, no tenía casos fáciles. Su trabajo era estresante. A veces, en su tiempo libre, compartía con nosotros, pero en contadas ocasiones, no era mucho el tiempo libre que tenía. Pero en esos años no resultaba extraño, la dedicación de un padre hacia sus hijos se concentraba en trabajar para alimentarlos, era la mujer la que estaba presente para los quehaceres del hogar. Y si no ocurría así, estaban las empleadas y las tías. En mi caso personal no ocurrió completamente de esa manera. Recuerdo que en muchas ocasiones, cuando era de noche y no lograba conciliarme con el sueño, cuando no podía dormir, ahí estuvo mi padre que me consolaba y me cantaba una canción de cuna: Arroró mi niño, arroró mi sol, arroró pedazo de mi corazón. Y bajo el silencioso soporte de sus manos tibias -siempre tibias- lentamente las frazadas las sentía más acogedoras, calurosas, y el mundo exterior era menos amenazador, menos peligroso, y me dormía. Con mi madre no me ocurrió nada parecido. Creo que tenía temor a tocarnos. Me saludaba con un beso en la mejilla, pero hasta ahí llegaba todo, algo que nunca entendí la reprimía.

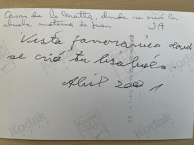
Foto No 5: Vista panorámica donde se crio tu bisabuela.
Mi madre agrega: casas de lo Matta, donde se crio la abuela materna de Juan.
La casa donde se crio mi bisabuela todavía se mantiene en pie después de tantos terremotos. La familia materna de mi padre, los Morales, fue mostrable, se podía hablar de ellos y lucir la casa, porque la otra rama, los Fierro, fue algo que se mencionó muy poco, había más recato, algo así como una vergüenza que no se podía divulgar, pertenecían a otra casta, a otra clase social que provenía de la calle Esperanza 1265, un barrio periférico del gran Santiago. En cotorreos escondidos se decía que hubo alcohol, que mi abuelo había sido bueno para el trago, un irresponsable, un “marica”.
Nuestro apellido paterno, Fierro, acarreó misterio, más pobrezas, miserias de las cuales mi padre conversó muy poco. Lo mismo mi madre porque le tenía susto, pánico a la mala suerte, a la falta de estatus, a contagiarse con esa escasez de recursos hasta quedarse sin dinero y pasar pellejerías, sustos inimaginables, privaciones, indignidades. Para ella, la escases de dinero, sobre todo en la vejez, era la máxima miseria de la que había que arrancar como si fuera peste.
Mi padre se tomó esa foto frente a la casa de sus antepasados, pero en otra fecha, distinta a las anteriores fotos, ya no mostraba una polera o ropas más casuales. Lucía un abrigo grueso y corbata. Estaba retirado, pero eso no evitaba que en la capital, en Santiago, y cuando salía, se arreglara bien. Ya nadie lo llamaba, pocos iban a verlo, pero estaba siempre listo, dispuesto para atender una consulta, o responderle un saludo a alguno de sus tantos pacientes que tuvo a lo largo de su vida. Estaba solo y lo sabía, lo sentía. En esos años yo era joven y pensaba que mi padre estaba al margen del tiempo y las etapas, y me costó esfuerzo notar que le quedaba poco recorrido. Si mi padre había compartido siempre con nosotros, presto a responder una llamada, seguiría eternamente así, nada cambiaría.
Siento que estas fotos, iluminan también mi edad y potencial vejez, mi propio deterioro y soledad. En pocos años más, cuando sienta urgentemente que me queda poco tiempo, creo que, al igual que mi padre, sentiré grandes deseos de recorrer mis antiguos derroteros. La casa de Algarrobo todavía estará ahí -espero- pero ya no podré viajar distancias grandes, o no podré entrar a verla. A lo mejor por eso escribo, para viajar de otra manera.

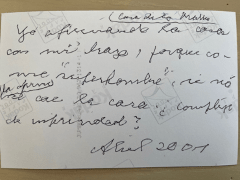
Foto No 6: Yo afirmando la casa con mi brazo, porque somo “superhombre”, si no la afirmo se cae la casa. ¿Complejo de superioridad?
No entiendo bien la escritura de mi padre, parece que la última palabra que escribió se puede leer como superioridad, sobre todo cuando antes había escrito superhombre. Simula reírse de si mismo aunque está serio, y reconoce que en algún momento de su vida pudo haber actuado como un ser de cualidades extraordinarias. En el hospital, con tantas rivalidades y egos, quien no se sentía y actuaba como superhombre perdía la batalla. Había que pelear y duro. Los enfermos, los accidentados, llegaban casi sin vida a las manos de los médicos. Uno veía en las salas de espera a los familiares acompañándose con los rostros compungidos, tensos, soportando la tragedia, o la muerte de un ser querido. A mi padre lo atajaban en los pasillos para consultarle. En esas ocasiones él actuaba rápido, contestaba con agilidad, y muchas veces pedía tiempo, todavía era muy pronto para dar un pronóstico de cómo evolucionaría su paciente, explicaba. Ese mundo de médicos transformados en semidioses no lo promovía mi padre, pero ese era el aire que se respiraba en el instituto donde trabajó. Lo hacía por nosotros, su familia, no tanto por su ego; ese forcejeo no era de su preferencia. Eran las leyes de un juego que él no había organizado; del cual participó, es cierto, pero sin disfrutarlo realmente. Ocupó su vida en ese ambiente, pero creo que no tuvo la completa libertad para escoger ese camino. Cuando estaba con nosotros, no fue nunca un superhombre, fue más bien un padre corto de tiempo. El teléfono llamaba constantemente preguntando por el doctor Fierro, dónde estaba el doctor Fierro. A veces los afectados eran parientes, como cuando atropellaron a mi tío Pepe, hermano de mi abuelita Oriana. Recuerdo que era de noche, estábamos acostados, cuando llegó Tatín, su hijo, con el rostro crispado subiendo por la escalera de la casa buscando a mi papá. ¿Dónde está tu papi?, me gritó angustiado. Mi padre partió casi en pijamas, pero no pudo hacer mucho, mi tío Pepe falleció a los pocos días. Sus horarios de trabajo eran intensos, con llamadas telefónicas que lo perseguían durante las horas más disparatados. Muchas veces, cuando era algo que parecía más trivial, había que decir que el doctor no estaba en casa.
Mi padre supo sobrellevar los problemas que se le presentaban, o aguantarlos más que enfrentarlos, donde podía terminar inmerso en una gran batalla. No rehuía el enfrentamiento, más bien esperaba a que llegara una ocasión más favorable. Fue un hombre de opiniones fuertes, casi autoritarias, donde trataba de imponer sus soluciones, incluso frente a nosotros, sus hijos e hija, cuando ya éramos adultos y sabíamos qué hacer, o cómo hacerlo. Pero su apoyo, cuando hubo divergencias, no flaqueó, y no me sentí abandonado o defraudado. Él estuvo ahí, estuvo siempre ahí.
No puedo decir lo mismo de mi madre. Ella sí me defraudó, aunque creo que esa decepción, ese desencanto helado fue mutuo, sobre todo al final de su vida cuando solo me llegó su silencio, su indiferencia. Yo le respondí de igual manera. Esto lo explico con dificultad en un texto de doce mil palabras, titulado Carta a mi madre. Pero pese a todo ese veneno final que hubo entre nosotros, siempre la trato de recordar de otra manera, como cuando íbamos en ese Chevrolet aletudo, muy cerca del balneario de Isla Negra. De la radio escuchábamos a Leo Dan y su ……qué dolor que sentimos cuando a veces el amor…., que mi madre tarareaba como si paseara sola. Fue ahí, sintiendo gran curiosidad, cuando le pregunté por qué todas las canciones hablaban del amor. ¿Por qué, mamá? Ella muy seria y sin cantar, respondió: el amor es búsqueda, Cristiancito, es búsqueda. Ese es un recuerdo generoso que trato de guardar, porque después la vejez la avinagró, avinagrándome también a mí, contaminando todos esos años en que vivimos juntos.
Al releer este relato, noto que ese viaje con mi madre cerca del balneario de Isla Negra, ya lo había mencionado. Es decir es algo que florece continuamente, busca luz, busca mostrarse, busca ser contado nuevamente para que resulte bien, o mejor. Por eso no lo borro, no lo corrijo, lo dejo pasar para que no se esconda. Como cuenta Hisham Matar, los que escriben saben que fallarán, que se quedarán siempre cortos, porque no se acercan suficientemente bien a eso que querían expresar; es decir fracasan, pierden, pero es un hermoso fracaso, magnífico, reconfortante fracaso.

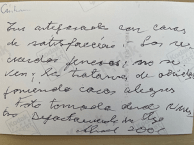
Foto No 7: Tus antepasados con caras de satisfacción. Los recuerdos penosos no se ven; los tratamos de olvidar poniendo caras alegres. Foto tomada desde nuestro departamento de Santiago.
Este último retrato transmite una cierta dislocación entre mi padre y su entorno. A su derecha está mi tía Mónica Correa, viuda hacía pocos años de mi tío Manuel Brunet. Pareciera que con sus piernas cruzadas, con sus manos atadas sobre sus rodillas, permanece protegida, a salvo de algo malo que pudiera sucederle. Mi tía Oriana se arregla sus anteojos, a lo mejor para ver con más claridad, o quizás sacándoselos para salir más presentable en el retrato. Mi padre, ahora acompañado, ya no está solo, fuerza la felicidad en su rostro abrazándolas a las dos, como asegurándoles que estaban bien, a salvo, y frente a esa vista de Santiago donde la ciudad se veía bien abajo, con sus calles y veredas reducidos a un nivel desventajoso. Mi padre luce una corbata. A lo mejor iban a comer afuera o salían por algún compromiso de familia. Recuerdo que cuando mi padre falleció, me traje esa corbata a Michigan. También guardo dos de sus relojes pulsera que me regaló varios años antes. De mi madre guardo cartas, muchas cartas que ella me escribió durante su último intento por llegar a ser una escritora. Mucho de eso lo recuerdo en un texto de quinientas mil palabras, titulado Como un Suspiro. También conservo cuadros que ella pintó. En algún momento imaginó que podía llegar a ser una pintora.
Son las seis de la mañana, una hora que se presta para recordar. Afuera apenas sale un sol que toca de costado las plantas secas del jardín de otoño en Michigan. Veo nuevamente el último retrato, y noto con tristeza que ya están todos muertos. Mi tía Mónica falleció hace varios años, mi tía Oriana y mi padre lo mismo, y mi madre, que tomó la foto, partió dos años atrás. Los tres ríen pese a que les quedaba poco tiempo, ya parecen percibir la luz brillante que los esperaba al final del túnel. El único que mira hacia la cámara es mi padre, como intuyendo lo que se le venía encima. Solo le faltó decir, estoy listo, preparado, de la misma manera que estaba listo para ese retrato. Ya me he retirado, parece decir, y solo me falta un recorrido parcial por mis lugares predilectos.
Cuando corrijo el texto, siento la soledad de mi padre, su vejez, y de la misma manera siento mi propia soledad, la soledad de mi retiro, aunque todavía no me abandona la salud. Probablemente, durante esos momentos en que permanecieron sentados sobre el sofá de plumas en su departamento de calle Cerro la Parva 777, nadie lo llamó por teléfono, pero ya se estaba acostumbrando a ese silencio, ya poco a poco iba entendiendo su retiro. Sé que alguien todavía lo llamaba para que prestara su apellido. La idea era organizar una clínica que se llamaría Clínica Juan Fierro, o Clínica doctor Fierro. No tendría que hacer mucho, le aseguraban, solo necesitaban la marca, su nombre y apellido. Así fue como durante un tiempo, mi padre acarreó papeles, planos y diagramas en un maletín de cuero café oscuro que paseaba como si fuera un pequeño tesoro. Durante varios meses insistió en ese proyecto, hasta que se le hizo evidente que ya no tenía las mismas energías, o el mismo entusiasmo de años anteriores. Lo supo cuando lo dejaron de llamar, o porque cuando lo llamaban, lo hacían para convencerlo de algo que no podía resultar.
Los recuerdos penosos no se ven, escribió en el reverso de la foto. Ya circulaba solitario, pero esperaba que alguien porfiadamente lo llamara. Lo noté ese día, cuando lo llamé por teléfono desde Michigan. Contestó apurado y no fue mucho lo que conversamos, pero se notaba feliz. Estás bien, es bueno saberlo, dijo por la línea, ya puedes cortar, nosotros aquí también estamos bien, mijito, chau. Me resultó difícil imaginar la vida de mi padre en esos años. Solo ahora que estoy retirado y con más años, veo lo que significa la jubilación. Para muchos es un insulto, un estar al margen de la vida, de decisiones significativas, y muchas veces con menos dinero disponible. Creo que para mi padre fue algo parecido a una condena, un exilio para el cual no estaba preparado.
Creo que el retrato que refleja mejor la soledad de mi padre está en la foto que se tomó en Algarrobo Norte, donde no sabe cómo posar su mano. Toca el cemento de ese muro con la punta de sus dedos de la mano izquierda, pero como presto a levantarse, como si los dedos le quemaran, sin darle mucho tiempo a una sentada reposada, a un verdadero desahogo al mirar hacia los cerros.
Me es difícil continuar con la escritura, o con las correcciones, son demasiadas las elucubraciones libres con las que tropiezo, y al recordar esos años llego a sentir la bocina del auto de mi padre cuando llegaba del trabajo, o la estridencia del portazo cuando entraba por la puerta principal de nuestra casa. Son hechos que en ese entonces percibía como eternos, que estaban ahí para quedarse, esa era la vida y era imposible que cambiara. Hasta que cambió, todo eso cambió.
Siento que mi padre sufrió aceptando la nueva realidad de su retiro, donde rozó el olvido, y donde vivió en la periferia, lejos de las llamadas telefónicas o decisiones esenciales. Pero en este último retrato, mi padre parece transmitir cierta aceptación, donde los recuerdos penosos no se ven porque los escondemos pese al elefante grande y gordo que los acompañaba sobre el sofá del living del departamento. Encerrado en nuestra burbuja personal, uno puede equivocarse, por eso me cuido, sobre todo cuando escribo sobre mis padres que acarrearon tanta historia, tantas vidas, felicidades y penas, o humillaciones que no les conocí, sobre todo las humillaciones. Me atraen las vergüenzas, a lo mejor porque permanecen escondidas, secretas, como en los retratos, donde nadie te habla, no se dejan ver, pero son como ese elefante que crece gordo y grande, radiante, y que todos pretenden que no existe, pero qué existió.
¿Cuáles fueron los recuerdos penosos que mi padre no me quiso divulgar? Recuerdo el día, ese fin de semana, cuando nos subimos apurados al automóvil mientras alguien le pedía disculpas a mi padre…..perdona, Juanito, le suplicaba un hombre, perdona Juanito, le gritaba, mientras mi padre apurado me agarraba de una mano y abría la puerta del Chevrolet rojo, aletudo, para regresar pronto a casa, partir, escapar lejos, no verlo nunca más. ¿Qué había ocurrido? No lo sé, nunca lo sabré, aunque siga leyendo cartas, escribiendo, o escarbando entre mis papeles acumulados durante largos años. Siento que huyo de ese recuerdo que no muere, que en cualquier momento se me agiganta y muerde, me salpica. La burbuja de mi padre ya partió. Pero ya no puedo, no debo guardar silencio, no vale la pena, hay que escribirlo, y como si estuviéramos vaporizados, todos muertos.
No conozco cual fue el orden cronológico de las fotos que mandó mi padre, pero tengo la impresión que este último retrato pudo ser también el retrato de la revelación, el del Pinochet nos jodió a todos, mijito, y no me queda más remedio que aceptarlo. Y lo aceptó. Con el tiempo dejó de importarle demasiado si ya nadie lo llamaba. El doctor había dejado de esperar llamadas.
Vivir con un recuerdo
Voy al volante de mi Prius blanco, lo acelero, cuando de sorpresa diviso desde la carretera, aquí en Michigan, un pino tumbado y seco, cercano a la autopista, en North Territorial. Me detengo y bajo del auto para tocar el tronco con mis manos, para refregarlas sobre la corteza dura, pero noto que no es lo mismo de antes, no es el mismo pino seco y tumbado que conocí en la zona central de Chile, en Algarrobo, o en El Totoral, donde Roberto, cuando corría un viento fresco, y a lo lejos escuchaba el oleaje del mar y el aleteo de los pájaros. No es la misma temperatura, la misma brisa, o el mismo aroma a pinos y eucaliptos frente al sol del verano. Ese es mi pasado, mi historia, mi memoria, que todavía sobrevive, que todavía palpita, y que pese a todo lo que ocurra nadie me podrá quitar. Por eso escribo, para que esas vivencias sigan siendo verdaderas y sobrevivan por un tiempo más.
En esos años vivíamos bajo un mismo techo, nos duchábamos en el mismo baño, y nos sentábamos bajo la misma mesa coja, en el comedor de entrada de esa casa ubicada en Avenida Suecia 1521, una casa ya demolida, para compartir una empanada en el almuerzo, probar un sándwich de queso con tomate, o un dulce chileno, un “príncipe”, que nos gustaban tanto. Ese mundo lo sentí muy cierto, y creí que duraría eternamente; pero los años y la distancia nos cambiaron y muchos asuntos importantes no se conversaron o se escondieron, o no se mencionaron. Simplemente me llegó un portazo helado, donde para todos los efectos prácticos me desheredaban, como si ese mundo hubiese sido una mentira, como si nada de eso hubiese sucedido, o como si nunca nos hubiéramos sentado frente a la mesa coja ubicada en el comedor de entrada. Fue como si la mesa coja no hubiese existido nunca. Los hermanos hombres vivíamos muy bien comparados con nuestra hermana, ese era el veredicto, de manera que había que redistribuir de manera asimétrica el legado, sin considerar que una enfermedad nos puede cambiar la vida en un instante, o sin imaginar que podía producirse un cambio, un deterioro en los trabajos. Lo triste es que no fuimos considerados. Le escribí a mi madre (mi padre ya había fallecido), explicándole que la herencia, esa partición, debería haberse dialogado, porque ese también había sido un hogar mío. Le expliqué que me debería haber tomado en cuenta, porque esa también había sido mi familia, pero no lo hizo, y ni siquiera me la contestó. Lo más probable es que después de ese diálogo, yo le habría contestado con un sí, que hiciera lo que ella consideraba más apropiado. Pero desconfió, sobre todo sospechó de las solapadas nueras que movían sus palillos en la oscuridad de la noche para apropiarse de lo ajeno.
A lo mejor por eso escribo, porque mi madre escribía bien. Me reconforta especular que esa fue su herencia, que esa fue mi madre sustituta (como le escuché en una entrevista a la escritora argentina, María Negroni). En los momentos de desánimo, imagino que mi interés por la escritura fue lo que heredé de ella. Ella me empujaba a que lo hiciera. Ese fue su legado, y ese es un recuerdo generoso que guardo con cuidado, construido con buena leche, aunque nunca lo sabré con certeza; pero escribo.
Ella se rodeaba de escritores y participó en innumerables Talleres Literarios, como los de Guillermo Blanco, Martín Cerda, Enrique Lafourcade, o Edmundo Concha. Conoció a escritores, como José Donoso y Alone, el famoso y temido crítico literario de esos años, que ayudó a Neruda cuando nadie lo conocía. Alone escribía bien, pero solo cuando criticaba a otros escritores en sus celebradas crónicas literarias que aparecían cada domingo en el suplemento de El Mercurio. Fue curioso ver cómo mi padre los toleraba, cómo los saludaba al llegar del trabajo, cómo los miraba, cómo les daba la mano; pero hasta ahí nomás, de lejitos, manteniendo las distancias.
La amistad de mi madre con Alone fue de larga duración, iban a pasear al Cerro San Cristóbal y se tomaban fotos con esas cámaras de cajón, artesanales, en la punta del cerro, a los pies de la Virgen. En varias ocasiones Alone le ofreció enseñarle a escribir invitándola a Piedra Roja, su refugio donde escribía sus temidas crónicas que fulminaban o creaban autores de renombre.
Lo triste y extraño es que cuando a mi madre le resultaba algo en su escritura –y eso no lo entiendo bien- cuando le resultaba un buen relato, cuando escribía algo en carne viva, se asustaba y ya no quería tocar más el tema. Creo que ella consideró la escritura como una distracción, o como una oportunidad donde se podía topar con gente inteligente y con algo de glamur, como José Donoso y su señora, Pilar Serrano, que siempre y con mucho encanto hablaba de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o de Cortázar, como si fueran sus vecinos. Para mi madre la escritura fue importante, pero creo que le tuvo temor. A lo mejor descubrió que muchas veces se llega a un punto donde ya no hay vuelta y se hace necesario contar la firme, sin rodeos -es decir se necesita molestar a los vivos y a los muertos- y sin los fuegos artificiales de una palabrería inofensiva. Ahí los silencios salen a la luz, se notan tanto como las palabras. Pero mi madre tuvo buena compañía porque Alone tampoco se atrevió; se le doblaron las piernas y fracasó, se quedó en la periferia y comentando lo que leía, el último libro que le llegaba a sus manos. Se trancó, se asustó, no se liberó de su familia y sus raíces. Recuerdo que le confesó a mi madre que él tampoco poseía ese “soñar despierto” de los escritores, ese soñar que empuja a seguir escribiendo en el background, con una parte del cerebro recordando o mejorando una frase, un párrafo, el título de un cuento, mientras se maneja hacia el trabajo o se toma una ducha en las mañanas. El otro temor que inhibió muchísimo a mi madre, que marchitó su escritura, fue el terror visceral que le tenía a la crítica porque no la soportaba, no sabía qué hacer frente a ella. Pobre del conocido o amiga que con mucha valentía la enfrentara y le hiciera ver un potencial error (……y aquí me acuerdo de mi padre, pobre papá). Nunca, jamás, la vi reconocer algún desliz después de uno de sus juicios certeros, perentorios, inapelables que a veces largaba al grupo como carne cruda.
Recuerdo que mi madre participó del Taller Literario organizado por la escritora Ágata Gligo, fallecida de un cáncer fulminante en el año 1997. Ella se hizo conocida por la biografía que escribió sobre María Luisa Bombal, María Luisa (Editorial Andrés Bello, 1984). Ágata Gligo caló muy bien a mi madre, la conoció y la mencionó en su libro póstumo titulado Diario de una Pasajera (Editorial Alfaguara 1997). Como a mí me interesa leer diarios personales, me topé por casualidad con ese libro. Me gustó porque es íntimo, es un libro verdadero, auténtico. En la página 187 escribió: Me sorprende Ximena. Tiene talento e imaginación, pero carece totalmente de pasión por escribir y, aunque no lo diga, es la única escéptica respecto al propio progreso literario. Intuyo que viene solo para entretenerse:
Miércoles 21 de septiembre de 1994
Ayer martes, al terminar la clase, las alumnas hicieron todo tipo de declaraciones positivas. Encuentran maravillosas las sesiones, la dinámica y a la profesora. Fedora y Ximena sostienen que su opinión es fundamentada, ya que han pasado anteriormente por conocidos talleres literarios: el nuestro sería algo extraordinario. Fedora, que solo se integró en el segundo semestre al taller que ahora desarrollo en mi casa dice que en estas seis clases ha aprendido más que en toda su vida, que doy mucho, que ilumino y comunico mucho en lo literario y que hago aflorar el sentido filosófico del trabajo. Las demás confirman. Se las ve convencidas. Yo siento que me entrego de verdad a esa tarea. Jamás hubiera pensado que, con todas mis dificultades para escribir, iba a ser capaz de ayudar a otros. Es emocionante. El grupo se ha consolidado muy bien. Me sorprende Ximena. Tiene talento e imaginación, pero carece totalmente de pasión por escribir y, aunque no lo diga, es la única escéptica respecto al propio progreso literario. Intuyo que viene solo para entretenerse.
El siguiente relato lo escribió mi madre. Lo tituló Vivir con un Recuerdo:
Los grandes terremotos ya no me impresionan. Viví el primero a los nueve años y caminé entre los escombros que después supe cubrían los cadáveres.
Las atrocidades de la naturaleza nos hacen dar gritos de espanto, pero no nos alcanzan con esa puntada en el pecho, ese escalofrío que nos recorre el espinazo cuando observamos en apenas unos minutos toda una vida.
La muerte de un hijo es una tragedia cruel, la más penosa que le puede ocurrir a una mujer; sin embargo, el tiempo cubre ese sufrimiento de la misma manera con que se cubren las heridas sangrantes, tapándolas con vendas, forrándola. En cambio, los hechos pequeños, realidades apenas advertidas, apenas adivinadas, secretos pesares, como maldades del destino, remueven en la profundidad de nosotros mismos todo un mundo de dolorosos pensamientos que a veces los años y el tiempo no pueden cubrir. Los sufrimientos morales, tan complejos como incurables, tan vivos como profundos, persisten en hundirnos en un mar depresivo, amargo, como un desencanto imposible de alejar.
Recuerdo un hecho hondo, pequeño, palpitante, como si lo viviera ahora mismo. Ya tengo cuarenta años, pero entonces no era más que una chiquilla, una niña algo soñadora sumergida en la filosofía y en la historia. En ese entonces no me gustaba compartir con mis compañeros el café de la escuela, ni me interesaban los alborotos al terminar las clases. Me levantaba temprano y recorría el parque solitaria camino a la escuela. Los jóvenes de ahora ya no parecen caminar bajo los árboles, ¿verdad? El parque era como parte de un bosque olvidado, con claros luminosos, y las avenidas anchas y rectas de los costados fueron mis preferidas. Grupos de flores crecían aquí y allá, y algunas abejas doradas zumbaban al sol de la mañana. A menudo me sentaba a contemplarlas, y gozaba el sosiego de ese mundo.
Una mañana no fui la única. Un viejo flaco y encorvado, reescribía y recopilaba páginas afirmando las hojas sueltas sobre sus rodillas. Me interesó la enigmática postura del anciano. Lo espié durante horas escondida entre el macizo de plantas de la orilla. Me alejaba finalmente silenciosa, esperando no ser vista, cuando repentinamente el anciano me llamó por mi nombre: Ximena. Por un instante me paralizó la sorpresa. De inmediato sus ojos vivos parecieron palpitar al entregarme sus hojas manuscritas. A los pocos minutos, sentados ya muy juntos en la piedra helada, comencé a leer. En lenguaje pomposo explicaba en pormenores el trabajo y los problemas que habían tenido un grupo de personas. Mientras leía, el miraba hacia los lados, inquieto de que alguien más conociera su secreto. Me sentí turbada, intrusa, al conocer las humillaciones que el pobre viejo había sido víctima, hasta ser obligado a jubilar de su propia empresa, una empresa dirigida por él durante veinticinco años.
-Y para que sepas hijita –me aseguró- esto lo publicaré bien corregido, y entonces ellos sentirán vergüenza por lo que hicieron, vergüenza, y me devolverán mi trabajo.
Un ligero viento desprendió de mis manos la última página de su manuscrito. Los hechos narrados estaban fechados treinta años atrás.
Ese viejo, escribiendo su defensa tantos años más tarde, me tortura, y ese recuerdo se me ha quedado adentro como una herida sin curar.
Mi abuelo era un hombre sereno, tranquilo. Gustaba pasar sus horas leyendo en su sillón preferido frente a la chimenea y a su silenciosa biblioteca. ¿Por qué lo encontré escribiendo esa mañana? ¿Por qué esta herida no se cura? No lo sé. ¿Lo sabe usted?
El cuento está bien escrito, esa es la madre que deseo recordar; no la anciana disminuida y desconfiada, amarga, que hablaba mal de los parientes o conocidos y que no creía en nadie. En el cuento toca dos o tres temas que me picanean, me rasguñan: primero, el transcurso inexorable del tiempo y la memoria; segundo, los recuerdos indelebles…. y tercero, esa herida que no cura, que se esconde, y que a veces logro cubrir con trámites, con obligaciones, con tareas, con mis gatos, pero que siempre está presente y duele. Me atrae ese tormento final del cuento, esa como irreversibilidad dolorosa con que nos presenta la vida. Me parece que el relato está bien escrito porque el narrador es invisible, el ego de mi madre, que era portentoso, y que se asociaba a un tremendo narcisismo, no se manifiesta por ningún rincón del relato. Está claro que ese texto lo escribió porque algo le molestaba, le dolía. ¿Estaba ahí presente, el recuerdo del doctor Alfonso Asenjo, despedido de su trabajo de manera tan ignominiosa?
Mi madre no escribió ese cuento para lucirse frente a Alone, o frente a los sacerdotes amigos, o frente a sus hijos, es decir no lo escribió para asombrarnos; ella estaba finalmente invisible. Al relato tampoco le faltan ni le sobran palabras; está escrito con lo justo y sin fuegos artificiales innecesarios que distraen, que pueden robarnos, expulsarnos del relato. Uno queda remecido por ese paso inexorable del tiempo (¿hacia la muerte?) y donde regurgitan costras hirientes, desencuentros que nunca se resuelven.
Mi madre escribía bien, y por eso mi crítica; ella pudo, ella debió escribir más y mejores relatos, fue una lástima que no lo hiciera, y no para publicar o hacerse conocida, o exitosa, o famosa; simplemente haber escrito más para que su memoria perdurara entre nosotros, sus hijos, entre sus nietos y nietas. Pero pese a su talento, no tomó en serio su escritura, y perdió ella y perdimos todos.
Siento que ese gusto por escribir, ese hechizo que siento por los libros, por las palabras, por el lenguaje, lo heredé de ella, es algo que no me lo podrán quitar; es un testamento válido que ya no tiene vuelta. En los momentos de desánimo, la trato de recordar de esa manera, imagino que esa fue su herencia, su legado fue el lenguaje, o el lenguaje fue mi madre sustituta. La mesa coja del comedor de diario, a la entrada de mi antigua casa en Avenida Suecia 1521, fue una realidad, existió, y siento que no debo huir de ella. Tengo que recordarla en textos que transmitan emociones y presenten esa mesa coja para que perdure en mi memoria y sienta que todo fue bien cierto, que todo fue verdad.
La herencia de mi madre
Abro el laptop y le mando por e-mail el progreso de estas notas a mi tío Lalo, hermano de la madre de Pilar, quien me contesta lo siguiente:
…..te reitero, con el baúl de papeles amarillentos que tienes debes escribir tu novela ficción antes de que te falle el cuesco. Me encantó tu correo. Pero tómatelo con calma, aun eres un pendejo, cuando tengas 70 o más años, te encontrarás de pronto que eres un viejo de mierda. Es cuestión de que te mires al espejo, cosa que yo no hago desde hace mucho tiempo…..
Chus, viuda de mi amigo Ignacio Carrión, me escribe por e-mail:
Llevo una hora leyéndote y disfrutando. Me ha alegrado mucho volver a contactar. Agosto y septiembre mucho trabajo. Cambio de casa, la consulta, los nietos, la inminente aparición del último libro de Ignacio….pero todo bien. Yo más animada y con ganas de trabajar y de seguir viviendo. Me interesa mucho el tema de tu trabajo, aunque cuando realmente disfruto es cuando escribes sobre tu familia. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo para Pilar y para ti todo mi cariño.
Chus
Sigo el consejo de Chus, de mi tío Lalo, y bajo al subterráneo de mi casa para escarbar entre las cartas que guardo entre carpetas polvorientas, perdidas en cajas de cartón sin etiquetas, en cuadernos desteñidos y álbumes que ya no recordaba. Los gatos me acompañan y me los imagino interrogándose. Siento que también disfrutan al acompañarme hacia el subsuelo de mi familia y sus raíces.
Vuelo hacia mi pasado, pero también regreso, regreso a Michigan, lejos de mi madre, lejos de la silla de ruedas de mi madre, esa que usó hasta pocas semanas antes de fallecer, distante de las ropas de mi madre, de sus sombreros de colores -rojos, negros, grises- de sus guantes, lejos de la sordera de mi madre, alejado también de su ceguera y de sus últimos sufrimientos, de sus comidas, de sus reproches, de sus miserias, alejado de sus cafés con leche fría que saboreaba tendida sobre su cama, lejos de los ruidos que se filtraban en su cuarto, como ese televisor a todo volumen que lo cubría todo como una falsa compañía, un barullo de fondo, un ruido blanco y sin significado. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese desencuentro? ¿Ese descariño? ¿Esa indiferencia? ¿Por qué esa desconocida tan helada? ¿Acaso fue simplemente la vejez, ese descalabro cognitivo que ocurre con los años? Espero no me ocurra a mí algo parecido. Ojalá me pase como le sucedió a mi padre, que durante su vejez también voló a baja altura, pero se abrió y buscó sus tangos en una radio portátil, a pilas, de plástico amarillo, para internarse y perderse entre los laberintos de su niñez y de su infancia, y con sus manos siempre tibias. Algunos decían -incluida mi madre- que se había vuelto tonto, tú papá antes no era así, Cristián.
Las cartas, la relectura de las cartas que he preservado, serán como una exploración hacia mis raíces, hacía mi memoria que, con suerte, a lo mejor me ayuda a descubrir, a desentrañar qué fue lo que ocurrió, qué pasó. ¿Por qué mi huida? Hasta el momento no lo sé con certeza, todavía no la entiendo. Tampoco veo con claridad qué busco. Por ahora capto aromas, ruidos, sabores que resuenan frente a las palabras, frente a frases tomadas de las cartas de mi madre:
“….hay tantas cosas que quisiera saber de ti….”
“….te quiero tanto Cristiancito y estoy tan orgullosa de tu capacidad, de tu talento.”
“….la mitad mía está en mis hijos…..”
“….Cristiancito amor del mundo….”
Por casualidad encuentro una carta escrita por ella que considero empalma bien con lo que escribí antes, y donde me empujaba a escribir:
Querido Cristiancito, Santiago 13 de julio de 1982
Fue rico recibir ayer otra carta tuya. La descripción que haces de esas manos… simplemente magistral. Trata de escribir algo todos los días –sobre lo que ves- quien sabe si esa sea tu verdadera vocación, la observación escrita. Y solo se escribe bien viviendo, por eso hay tanto escritor frustrado…. No saben escribir porque no tienen tema, falta de vivencias, de observación, de esfuerzo, y entonces mirando al cielo en su ociosidad se dedican a la poesía…. Además, que ya estamos en la era de la necesidad de saber hacer bien distintos trabajos… piénsalo. Así, simplemente, sin escribir perfecto, solo naturalmente, como se habla….
Te quiero desde aquí a donde te encuentres…
Mi madre sabía escribir, pero nunca se lo tomó en serio porque le arrancaba, le quitaba el poto a la jeringa. Cuando un texto le resultaba bien escrito, cuando al leerlo respiraba autenticidad, dolor, rabia, alegrías, ella arrancaba despavorida y lo dejaba a un lado; que no, que eso era solo un borrador, algo escrito a la rápida y como para no aburrirme tanto, Cristiancito. Pero esas justificaciones no eran ciertas. Ella tuvo talento y se asustó, se pasmó, le faltó esfuerzo y disciplina. En Santiago no existió ningún taller de narrativa al que ella no hubiese asistido:
Hace dos meses que voy a un taller de narrativa. Somos cuatro viejas, una “lola” y un tipo con un dedo de frente (y que ya aspira a la celebridad), y el profesor, un ingeniero que aburrido del orden numérico un buen día se dedicó a escribir cuentos de ciencia ficción. Le gustó tanto su afición que decidió dedicarse a eso solamente. Ha publicado algunas novelas y cuentos con buen éxito de crítica (ya cincuentón). Es increíble ver lo feliz que está ahora inventando cuentos. Tenemos que llevar uno por semana. Y ríete, el mío fue el mejor la semana pasada; antes siempre encontraba una disculpa para llegar sin nada que mostrar.
Ha sido bueno inscribirme en el Taller Literario. Me ha entretenido conocer gentes tan diferentes; hay una bióloga, un abogado, una estudiante, y un técnico en electrónica. La única sin profesión soy yo. La semana pasada comimos y bebimos dos botellas a la hora de almuerzo arreglando el mundo en la Sociedad de Escritores de Chile. Y lo que me ha pasmado es que mis cuentos los han encontrado tan buenos que el conductor del taller me ha dado orden de enviarlos a un concurso literario argentino. Te envío los cuentos. Me he dado cuenta de que es lo más fácil escribir, me largo nomás y después quito lo superfluo. Hay gente que escribe regio en el taller y solo una lo hacía tipo novelita rosa, pero ahora descubrí sus poesías y eso sí que es bueno. Si continúo en esto, podría pertenecer a la Sociedad de Escritores no publicados. Hasta tienen una sigla y entregan sus manuscritos al grupo en tapas con dibujos….. estoy maquineando una novela. Lo malo es que tengo la obligación de escribir un cuento semanal, con el título que después te dan.
Le gustaba el ambiente que respiraba en ese círculo de escritores amigos, disfrutaba de sus historias, de sus anécdotas, pero creo, siento, que escribir no le resultaba fácil, era someterse a un escrutinio torturante, al análisis público, a mostrar su intimidad, sus vulnerabilidades, y eso simplemente no lo sabía tolerar, pero sin embargo a mí me empujaba a que lo hiciera libremente. ¿La escuché? ¿Hui de sus consejos?:
Cristiancito, no creas que es una tontera escribir. Para mí, por supuesto, no es más que una entretención, ya tengo melladas o enmohecidas las facultades mentales. Para ti es distinto. Estás viviendo experiencias que muy pocas personas tienen, y con facilidad para describirlas. Además, en España y en Europa también se aprecia mucho la literatura latinoamericana por esa mirada nueva, libre del lastre de demasiada civilización, de demasiada erudición y que se nota en el modo de escribir asfixiado de los países antiguos. (Esta es la máquina de escribir de tu hermano Gonzalo, se salta letras, no tiene acentos o no lo encuentro, ni tampoco la letra que sigue a la n). Tú tienes gracia, soltura, fluidez, y eso que se llama “ángel”… más la práctica. Dicen que es bueno anotar en cualquier libretita lo que se te ocurra… con un lote de apuntes así, hay un premio Nobel que ha compuesto sus mejores obras.
Debes seguir escribiendo sobre lo que te pasa, sobre lo que te impresiona. Tienes la cualidad de dar con la frase justa, la que en un solo trazo define lo que ves. Escribe, escribe, mejor si es algo como diario (es lo que aconseja Alone). Él dice que un escritor es oficio, el talento se perfecciona con la práctica. Hace falta gente objetiva, clara, limpia de prejuicios anquilosantes. Alguien como tú. Se puede –se debe tener dos profesiones- una para ganarse la vida y apreciarla y otra para vaciar lo personal, la propia visión de las cosas.
Cuéntame de ti. Espero estés aprovechando el tiempo no sólo en acumular conocimientos sino sobre todo en pasarlo bien, en conocer gente, saber qué piensan, qué sienten, qué esperan. Eso enriquece mucho, porque además relativiza la vida. Mientras más conocimientos vividos, más diferentes combinaciones intelectuales. Y escribe, escribe, tú tienes ese don desde chico, sabes tamizar y expresar tus descubrimientos porque tienes una mirada muy personal de las cosas, y recuerda que “ahora”, siempre “ahora” empieza todo. El pasado es algo terminado y el futuro es el camino siempre presente.
Pinochet nos jodió a todos
Siempre me pregunto cómo habrá sido vivir con los zapatos de mi padre en esos años, durante el período marcado entre los años 1970 al 90, o desde 1973 hasta el 80, o quizás, para ponerme exquisito y agregar un condimento, entre el 11 de septiembre del año 1973 y pocos días después del golpe militar. Ya anciano y pocos días antes de morir, -y esto ya lo he escrito, pero nuevamente florece y sale en la escritura como pidiendo una nueva versión, una nueva costra, una nueva intentona porque lo que me resultó antes parece no haber alcanzado una buena altura, me he quedado corto frente a las expectativas, o me he censurado, no me he atrevido a tocar la carne cruda- cuando mi padre ya estaba anciano y decaído, pocos días antes de morir, me confesó con un dejo de amargura los años que le dolían, que le pasaban la cuenta:
-Pinochet nos jodió a todos, mijito…..
Lo miré, y le pregunté por qué decía eso, has hecho una buena carrera como médico, le aseguré; pero entonces, como si ya hubiesen pasado muchos años, como si ya estuviesen todos muertos y enterrados, eternos, me miró como sugiriendo que le estaba vendiendo otra pomada, pero no me lo dijo, ni tampoco me lo preguntó: ¿a quién saliste tan inteligente, Cristiancito? Simplemente escuchó mis explicaciones mientras yacía en su cama y probaba jugo de naranjas. Una ventisca fresca se coló por el ventanal del cuarto que lo hizo mirar hacia la puerta que se cerró violentamente, de portazo. Sin encontrar una buena imagen sobre el destino final de su carrera, sobre el éxito o el fracaso de su carrera médica, se sintió anciano y derrotado, al margen del mundo, sin mucho que decir mientras levantaba sus brazos, mientras dejaba el vaso de jugo vacío sobre el velador y se acomodaba un almohadón sobre la cabecera de su cama.
En esos años, los años 70, la sociedad chilena estaba tremendamente dividida, y en nuestra familia ocurrió algo parecido, estábamos partidos, con mis padres opositores a Salvador Allende, mientras mi hermano mayor, Alberto, era un fervoroso seguidor de Allende. Fueron tiempos en que la tensión no se disipaba, simplemente crecía y no tocaba fondo.
Mi padre no fue nunca partidario de Salvador Allende, pero su jefe y mentor, el doctor Alfonso Asenjo, sí lo fue; y no solo fue partidario, pero amigo personal y compadre de Salvador Allende. De manera que llegado ese fatídico 11 de Septiembre del año 1973, Asenjo sin demora fue removido de su cargo como director del Instituto de Neurocirugía –el Instituto que él había fundado- para ser despachado hacia su casa y después hacia un exilio cruel y miserable, mientras mi padre aceptaba el puesto que le ofrecía el dictador, reemplazando así a su jefe, a su mentor….y mientras al mismo tiempo, despedía a uno de sus hijos, el mayor, mi hermano Juan Alberto, que se iba hacia el exilio, hacia Alemania, para evitar las persecuciones y la violencia por haber sido partidario de Salvador Allende. Eso golpeó fuerte a mi padre. Lo ocurrido con Asenjo manchó su legado y le quitó el saludo de muchos colegas que simplemente no le dirigieron nunca más una palabra. Por eso la frase escogida por mi padre pocos días antes de morir, es muy cierta y bien real, Pinochet nos jodió a todos, mijito, y acarrea un registro triste pero auténtico: su legado había desaparecido. Nadie lo llamaba y él tampoco tenía a nadie a quien llamar. Estaba retirado y sus pares, sus colegas, no le dieron nunca un reconocimiento. Recuerdo que mi madre, ya viuda, reconoció lo poco que habían hecho por Asenjo, lo poco que habían hecho para ayudarlo frente a las humillaciones que tuvo que soportar. Estaba de visita en Chile en esos años, cuando en una noche larga me lo confesó bien calladita: esa tarde hablaba por teléfono con la señora de Asenjo, cuando le pregunté qué cómo estaban. Ella me contestó que justo en ese momento estaban siendo allanados por una patrulla militar. Y yo no hice nada, Cristiancito, no hicimos nada, pese a que podríamos haber hecho algo, pero no lo hicimos. No entiendo cómo pudo ocurrir una conversación de ese tipo, hablar con la señora de Asenjo, cuando las relaciones estaban rotas, no existían. Esa fue otra interrogante que se me quedó colgando, y que no resolví porque me parecía todo muy descabellado. Hay que dejar que el tiempo pase, muchos años, para permitir que esas interrogantes cobren vida, maduren, se muevan y entreguen una amarga respuesta.
Años después, escuché una entrevista realizada a Leonard Cohen, en un DVD que compré en la librería Barnes & Noble cerca de mi casa. La leí y recordé a mi padre. Era un tributo que le hicieron en el año 2005 (Leonard Cohen: I’m your Man), donde se reunieron varios artistas para rendirle un homenaje, interpretar sus canciones y al final entrevistarlo. Es ahí cuando Cohen menciona a un general indio que, dispuesto a la batalla, divisa en el bando opuesto a parientes, tíos, amigos, además de sus educadores, gente que lo habían formado a él personalmente. Este general le pregunta desolado a Krishna, un representante de la divinidad, qué hacer, ¿qué hago ahora, maestro? Y este le responde, tú nunca resuelves las circunstancias que te han llevado a este momento, tú eres un guerrero, tú estás regido por las circunstancias que yo he determinado para ti. Anda y cumple con tu deber, eres un guerrero.
Mi padre así lo hizo, fue guerrero y reemplazó a su mentor sin mayores miramientos mientras muchos médicos le quitaban el saludo por golpista, por asociarse a la dictadura de Pinochet. Presencié la tensión por la que atravesó mi padre en esos años; para algunos sobreviviendo como un ambivalente, y para otros, sus enemigos declarados, sobrevolando el universo como un chueco, sin encarnar realmente a un hombre de izquierda ni tampoco de derecha, es decir con amigos y enemigos en los dos rincones del espectro, siempre jugando a ganador, como un corcho, siempre a flote. Para otros, a lo mejor mi padre se paseaba por el mundo como un oportunista desleal, un traidor, o como un amarillo, sin realmente abrasar un compromiso. Pero a mi padre le preocupaba su legado en la familia, en cómo lo recordaríamos nosotros, sus hijos e hija, y creo que ese interés precipitó su renuncia, en el año 1977, a la dirección del Instituto de Neurocirugía. Ya no podía continuar representando al régimen, se le hacía insostenible. Mi madre me contó años después -tienen que pasar muchos años para conversarlo – que Patricio Cariola, un jesuita amigo, lo había visitado en su oficina para contarle sobre algunos trabajadores del Instituto que estaban siendo detenidos, ¿conocía mi padre esos abusos? En esos días Patricio Cariola ya estaba firmemente matriculado como un defensor de los derechos humanos, defensor de los perseguidos por el régimen. Esa visita cambió todo, cruzó la línea roja que mi padre podía, o sabía soportar. Si no lograba, o no los quería defender, mi padre tenía que renunciar, debía hacerlo, ya no le quedaba alternativa. No podía escudarse diciendo que no sabía nada, o que nunca supo nada. Recuerdo a mi padre conduciendo el auto cuando me lo preguntó, ¿renuncio al Instituto, mijito? Guardé silencio, pensé en mi hermano Alberto, que vivía con su familia en Alemania, miré a través de las ventanas sucias, y le respondí que sí, que mejor renunciara. De seguro lo había consultado con algunos conocidos, con Patricio Cariola, pero me gustó que me lo preguntara, y cuando estábamos los dos solos atravesando calles que en ese momento me parecieron distantes y desconocidas. Fue una pregunta que me llegó como un paréntesis, y que respondí pensando en el futuro, porque de pasado no tenía nada, todavía era pequeño. En esos años no sabía que al llegar a cierta edad, ocurre todo lo contrario, los años del futuro se hacen cortos y uno es empujado a mirar hacia atrás para sacar las cuentas, se hace imperativo revisar, sumar, restar, mover las piezas de ese rompecabezas que ha sido nuestra vida.
Pero los odios y los desencuentros con el doctor Asenjo no dieron nunca tregua. En un Congreso de Neurocirugía celebrado en Europa, coincidieron en el Hotel principal donde se produjo un bochornoso incidente, algo que solo hace pocos años mi madre me contó. Mi padre nunca lo mencionó, nunca dijo nada. ¿Otro secreto de familia? Estábamos con mi madre en su departamento hablando de esos años, ordenando fotos, cartas, recuerdos, cuando sin motivo alguno me preguntó si acaso yo sabía. Saber qué, le pregunté. Ahí me confesó lo de Asenjo, quien después de hablar con los organizadores del Simposio, los había obligado a mudarse del hotel -mis padres junto a mi hermana Mónica- donde se celebraba la conferencia, forzándolos hacia otro distante, lejano y periférico. Fue tremendo y humillante, me confesó mi madre, mientras movía unos recortes de periódicos añejos, cuando ya habían transcurrido muchos años y podía hablar sin rabia. Imaginé a mi padre caminando solo por los salones, por los pasillos de la conferencia, y vi o imaginé a algunos médicos levantarse de sus asientos cuando le llegaba el turno a él para presentar su trabajo. Pero la venganza de mi padre no se hizo esperar. Al regresar a Chile contactó a periodistas amigos -como Emilio Filippi- para que divulgaran su participación en esos dos eventos, refiriéndose a ellos como un gran éxito internacional de la medicina chilena, algo que tiene que haberle parecido como una bofetada al doctor Asenjo.

En el diario Las Últimas Noticias del jueves 29 de septiembre de 1977, publicaron una nota sobre los dos exitosos Congresos de Neurocirugía a los que asistió mi padre. El titular leía: Importante participación de Chile en dos Congresos Internacionales. Y con grandes halagos mencionaban como el delegado chileno, el doctor Fierro, en representación del Ministerio de Salud, había presentado con gran éxito trabajos en el XI Congreso de Hidatidosis celebrado en Atenas, y después en París, en el Congreso de Cirugía de Urgencia. En el artículo lo mencionaban como jefe del Servicio de Urgencia del Instituto, ya que había renunciado a su dirección. Ese era otro motivo por el que mi padre trataba de promocionarse en los periódicos: las autoridades lo tenían en la mira porque en esos años si no estabas con el régimen, con Pinochet, con la dictadura, entonces estabas contra ellos y firmabas como contrincante, un enemigo al que había que neutralizar. Mi padre había renunciado al cargo de director para dejar en su lugar al doctor Reinaldo Poblete, partidario del régimen, seguidor de Pinochet.
Los años bajo Pinochet fueron dramáticos. A nuestra casa llegaban amigos de los más variados rincones del espectro político chileno, de izquierda y de derecha. El común denominador de muchos, fue que vivían de manera bien intensa. Recuerdo que a los pocos días del 11 de septiembre, llegó a visitarnos a la casa, como un escolar cualquiera, don René Silva Espejo, el todopoderoso periodista, director del diario El Mercurio y acérrimo enemigo de Salvador Allende y su gobierno. Y pese a todo lo que uno pudiera imaginar, ese hombre de derecha, partidario del golpe militar, se portó como un buen tipo, y buscó saber cómo estábamos nosotros. Creo que nos visitó para brindarnos protección. En otra ocasión, cuando mi madre lo encontró caminando frente al periódico que dirigía, trató de detener el auto para saludarlo, pero él le advirtió con urgencia, siga manejando, siga manejando, no se detenga, no se detenga. Seguro que los servicios de inteligencia lo tenían vigilado, y en esa ocasión no deseaba que los vieran juntos.
Recuerdo claramente su nombre, Parodi, el coronel Parodi, que trabajaba en los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea. Estaba asignado al Instituto donde trabajaba mi padre. Un fin de semana cualquiera y trabajando en la oscuridad de la noche, descubrió un principio de incendio en los pisos altos del Instituto, y donde tuvo que saltar las rejas de entrada para investigar. Me contaron que en algún momento no se entendió bien con mi padre porque amenazó con arrestarlo. Si no me cree, entonces lléveme preso, le dijo mi padre. En esa misma época me enteré por un amigo, compañero en la universidad de Chile, Alejandro Parodi, que a tu papá se lo quieren cagar, Cristián. Así me lo dijo, así lo escuché, y sin rodeos y como haciéndome el favor de amigos contándome la firme mientras estudiábamos para un examen de química analítica. El coronel Parodi tiene que haber sido su pariente, y de los cercanos; en Chile muchos están relacionados por ese tipo de parentescos, sobre todo si llevan un apellido que es poco común. Decidí no mencionarle nada a mi padre. Imaginé que sería seguirle el juego a los que estaban en el poder en ese entonces, era como permitir a que nos asustaran. No le contesté, y escuché a mi amigo mientras miraba hacia los apuntes y notas que teníamos enfrente. Fue algo así como ver cuando se acerca una tormenta y se hace necesario prepararnos, tomar nota, protegernos…… o partir lejos, emprender vuelo, ¿huir? ¿hacia dónde? ¿Hacia los Estados Unidos?
Creo que mi padre se libró y nos libró a todos nosotros de una tragedia grande. Siempre me he preguntado cómo lo hizo, cómo sobrevivió siendo un hombre conflictivo para las autoridades de turno. Imagino que notó flaquezas en el otro bando, personajes que también miraban descontentos hacia otros horizontes pese a formar parte de las autoridades de turno, pese a estar amarrados con la dictadura. Supe de un coronel que le recordaba el excelente team que formaban al planificar actividades juntos, como insinuando yo te ayudo ahora para que tú lo hagas después, cuando todo cambie, cuando cambie el régimen. Creo que a mi padre lo ayudaron los fuertes contactos que tenía con la embajada de USA en Chile y sus servicios de inteligencia. Todo comenzó cuando atendió a la esposa de un funcionario de la embajada después de un accidente de auto; pero ese es tema para otra nota y no tengo suficiente información.
Poco antes de que mi padre falleciera, no tuve la suficiente claridad como para entender los motivos por los que me pedía que le corrigiera un texto que había mandado por carta, y donde contaba sobre su desarrollo como neurocirujano y sobre su especialidad. Yo todavía consideraba a mi padre como a un ser eterno, siempre presente para contestar una consulta en el futuro. Pablo Donoso, su colega y hermano del escritor José Donoso, ya había publicado su Historia de la Neurocirugía en Chile, en la Revista Chilena de Neurocirugía. A su vez, el doctor Gustavo Díaz ya escribía su propio libro (Historia de la Neurocirugía en Chile, 2003), que publicó a los pocos años. Mi padre pretendía escribir su versión de cómo había ocurrido todo, pero no me lo dijo claramente. Recientemente me enteré que poco tiempo antes, en el año 1996, el doctor Reinaldo Poblete, a quien mi padre había escogido como reemplazo suyo en la dirección del Instituto en el año 1977, había sido nombrado Maestro de la Neurocirugía Chilena…. pero no él, no mi padre……. Creo que por esos motivos, él trataba de escribir su propia versión de lo que había sucedido, pero desgraciadamente lo que alcancé a escribir junto con él no resultó (Historia de la Neurocirugía en Chile y una Despedida, en Amazon), no funcionó porque el tono no fue académico, y estuvo encausado más hacia la autobiografía y la novela que hacia esos textos áridos y sin sabor que enfatizan lo técnico, lo impersonal, que es justamente la que se aprecia y publica en círculos académicos.
En el sitio Internet del Instituto de Neurocirugía Asenjo, se menciona que el impulso que Asenjo le dio a la neurocirugía chilena se vio interrumpida en septiembre de 1973, cuando fue exiliado a Panamá. Desde entonces se posó en Chile un estancamiento en su desarrollo, para transformarse hoy en una especialidad más de la medicina y su Instituto ha sobrevivido angustiosamente durante muchos años. Y como se escribe en la editorial de la Revista Chilena de Neurocirugía (Vol 1, No 1, 2012 página 10) Asenjo fallecería el 29 de mayo de 1980, sin volver a pisar los cimientos de su amado Instituto de Neurocirugía e Investigaciones Cerebrales.
Recuerdo la última vez que vi al doctor Asenjo. Había acompañado a mi padre al Instituto y me quedé esperándolo en el auto, frente al edificio, en el estacionamiento. Y estaba en eso, esperando, cuando llegó el doctor Asenjo para revisar su auto; al menos eso creo porque lo recorrió mirándole las llantas, y pronto regresó hacia el Instituto. No lo saludé y él tampoco dijo nada, pero me miró y yo le respondí mirándolo. Faltaban pocos días para el golpe militar. Una vez que se produjo y volaron las bombas, humo y fuego sobre el Palacio de la Moneda, lo recordé mirándole las ruedas a su auto, o inspeccionándome a mí, el hijo del doctor Fierro, esperando solitario en el estacionamiento. Cuando lo expulsaron, ¿le permitieron entrar a su oficina para retirar sus cosas, dejaron que metiera sus fotos, sus diplomas, sus cartas, en una caja de cartón? ¿Le devolvieron sus efectos personales, sus libros? No lo sé, y tampoco nunca se lo pregunté a mi padre. Esa fue otra interrogante que se me quedó colgando. Recuerdo que en mayo de 1980, cuando el doctor Asenjo falleció, ya de regreso en Chile y después de varios años de un exilio cruel y miserable, muchos médicos llamaron a mi padre pidiéndole que por favor asistiera a su funeral. Fue una seguidilla de llamadas telefónicas de último minuto, urgentes…… a las cuales mi padre, sin titubeos, -y de manera también urgente- a cada uno de ellos les dió un rotundo no. Hasta último momento se negó y no asistió a su funeral. Todavía recuerdo el teléfono, el clic de ese teléfono amarillo, de plástico, pero que parecía hecho de plomo, y la mano de mi padre levantando el fono y después su rostro inmutable, severo, cuando volvía a decir que no, que no pensaba ir a despedir a su maestro, y pronto seguía el clic pesado, un clic pesado y duro, sonoro, doloroso. ¿Trató de evitar los desaires de algún médico evadiendo el funeral?
¿Quién fue mi padre? Es difícil dar una respuesta clara cuando uno se refiere al padre. Los padres serán siempre un misterio porque pertenecen a un universo paralelo donde a veces y en contadas ocasiones se tocan con el universo de uno, de los hijos o hija. Al fallecer ellos, de alguna manera continua el diálogo, como que siguen en comunicación con uno porque las burbujas siguen ahí; pero ya no existen los contactos locales, los roces, las conversaciones, y solo queda ese misterio que se mueve adentro de las burbujas y que se queda inútilmente esperando a que se toquen, a que se hablen. A lo mejor escribir y recordar es un intento fallido por intentar recrear ese contacto. Como escribe Eduardo Halfon, al escribir sabemos que hay algo muy importante que decir con respecto a la realidad, y que tenemos ese algo al alcance, allí nomás, muy cerca, en la punta de la lengua, y que no debemos olvidarlo. Pero siempre, sin duda, lo olvidamos. Algo así me ocurre con mi padre, y sobre todo con mi mamá. Con ella no tuve oportunidad de conversar, de resolver los entuertos, los malentendidos, las opiniones lapidarias. Todavía veo su burbuja, la imagino, la trato de tocar, casi la acaricio, la veo muy cerca, pero siempre, sin ninguna duda, se esconde y se me escapa. Huye.
¿Qué hubiese pensado mi papá de todo esto?
Afuera, a través de las ventanas de mi casa, veo nieve blanca bajo un sol de un día de invierno en Michigan. Adentro, nuestros perros patagónicos (pirineos), Copo y Maule, esperan impacientes a que los saquemos a pasear.
Esa distancia, este clima diferente, me empuja y ayuda también a ver y a examinar a mi padre, a mirarlo con otras lupas y espejos de colores. ¿Fue realmente un buen médico? ¿O fue una farsa, producto del marketing y la política que muchas veces florece en los hospitales? Recuerdo que siempre hubo conflicto en ese ambiente médico donde él trabajó, donde hubo mucho Superman dispuesto a imitar al jefe máximo, el doctor Alfonso Asenjo, a caminar con el disfraz de Superman por los pasillos del Instituto de Neurocirugía donde existían rivalidades tremendas y mucho ego. Creo que ese ambiente le impidió crear escuela a mi padre, porque cuando vislumbraba a un médico joven que se insinuaba como sobresaliente, lo neutralizaba a tiempo, antes de que se transformara en competencia, en amenaza. El mundo claramente se dividía entre ganadores y perdedores. ¿Dónde me ubicaba yo? Esos rumbos y alternativas me molestaron siempre y los rechacé desde un principio; por eso, conscientemente tomé otro camino. Recuerdo que mi padre se asombraba cuando alguien le consultaba sobre lo que hacía uno, sobre lo que estudiaba su hijo. En general contestaba con soy químico, estudié química, sin mencionar el doctorado en química (pero sin mencionar tampoco que el puntaje de las secundarias no me alcanzó para estudiar medicina en esos años). Mi padre asombrado, preguntaba con curiosidad –delatado en sus gestos, su mirada, una sonrisa velada- ¿cómo lo harás para sobrevivir y ganarte la vida, Cristián? Mi tía Oriana, hermana de mi mamá, era más amena, porque además de preguntarme ¿y cuando vas a tener novia, Cristián?, me interrogaba sobre el doctorado, para agregar con un dejo de desilusión y desencanto, al escuchar una respuesta desabrida, pero entonces, ¿cuándo vas a ser un médico de verdad, Cristián? Añorando un rocío de esas glorias de mi padre, de la fama de mi padre, que en ese entonces no buscaba ni tampoco deseaba.
En esos años las esposas también ayudaban al marido en esa escabrosa ruta diseñada para hacer carrera, para escalar posiciones, para subir en la organización, y sobre todo si eran buenas mozas como mi madre, una especie de esposa-trofeo. Pero ahí también tomé un rumbo distinto, porque me casé con una mujer de esfuerzo, como lo confesó con algo de desilusión mi madre. Pilar trabajó y ha trabajado siempre, afuera y adentro de la casa, y sabe usar sus manos sin vergüenza.
Recuerdo los viajes en un fin de semana cualquiera, cuando nos dirigíamos al balneario de Algarrobo. Por la radio escuchábamos a Leonardo Favio o Leo Dan junto al ronroneo de esa carretera angosta. Eran otros tiempos. Pasábamos por Melipilla, cerca de la casa Pelá y donde ofrecían liebres y conejos a la orilla del camino, un mercado artesanal al que Neruda le rindió homenaje en un poema. Nos deteníamos en La Montina para comprar fiambres y probar un lomito o un montino, ese hot-dog envuelto en una delgada masa tibia y aromática.
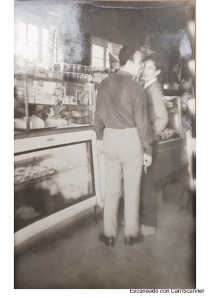
En el retrato vemos a mi padre junto a mi hermano Juan Alberto en los años 60, frente al mostrador de La Montina donde muchas veces probamos los sabroso montinos camino hacia Algarrobo. Mi padre, en esos descansos, siempre caminaba con las llaves del auto colgando de una mano.
Los años parecían eternos e inmutables, y mi padre manejaba a rumbo seguro, como un chofer convincente, firme al control del vehículo. Casi al llegar, cruzando el Quisco, un balneario vecino, y sentados sobre el asiento trasero del Chevrolet rojo, aletudo, junto a todos mis hermanos gritábamos y lo hacíamos cada vez más fuerte a medida que nos acercábamos a la línea imaginaria que marcaba los límites del balneario, marcado por una piedra negra ubicada a la entrada, a los pies de un glorioso túnel de eucaliptos añosos. Con los años alguien robaría esa piedra y poco tiempo después seguirían con la destrucción de una pequeña isla que protegía a unos maravillosos pingüinos ya casi en extinción.
A la distancia, noto que una de las cualidades importantes de mi padre fue esa seguridad que siempre nos supo regalar a destajo; no nos defraudó, no desertó, estuvo siempre ahí. Cuando sucedía algo malo en nuestro entorno, sabíamos que podíamos contar con él, era una roca firme adosada a la orilla de la playa y a donde siempre podíamos arrimarnos para buscar ayuda, socorro. Como médico, conoció a muchos hombres y mujeres que fueron sus pacientes y que muchas veces ocuparon posiciones claves en distintas oficinas públicas y de administración. Por eso, si alguno de nosotros necesitaba un papel firmado, un trámite, un timbre notarial, él lo sabía encauzar de manera rápida y eficaz. Cuando llegábamos de regreso a casa, después de una de esas diligencias, siempre preguntaba: ¿y cómo te atendieron, Cristiancito? ¿Cuéntame cómo te recibieron? Y uno, un tanto avergonzado, achicado, le contaba la firme, que todo había salido bien, muy bien papá……no joda. Claro que no le mencionaba ese final, ese no joda me lo guardaba, pero se lo daba a entender de múltiples maneras, en la mirada, los gestos, mis silencios. Lo veía ahí sentado, e imaginaba que en algún momento de su vida lo pasó muy mal. Nunca se lo pregunté, pero me parecía intuir momentos difíciles, tristes, donde fue tremendamente rechazado por algo, por alguien, y donde lo habían recibido mal. Vivía para su trabajo, y cuando llegaba a casa al final del día, la comida tenía que estar lista para devorarla como si pronto tuviera que partir hacia la guerra. Durante los fines de semana a veces nos organizaba panoramas, como fue ir a cabalgar en la parcela del teniente Carmona.
Con mi madre no tengo recuerdos de ese tipo. Y sus historias son estrambóticas y más bien descabelladas. En uno de mis tantos viajes de visita a Chile, cuando ya había partido a USA, mi madre me recibió muy alarmada. Había tenido una pesadilla, me dijo, como muchos de los malos sueños y conjeturas que a veces la asaltaban. Que yo llegaba de visita a Santiago, me contó, caminaba por sus calles, me cruzaba con familiares, pero no los saludaba, y claramente la evitaba a ella, mi madre. Qué tremendo, Cristiancito, me confesó espantada, qué tremendo. Nos pareció tan ridícula esa pesadilla, tan disparatada esa situación, que ella misma no siguió explicando nada y yo preferí no preguntar por los detalles. ¿Era el inconsciente de mi madre que ya empezaba a hablarle claro, a traicionarla?¿Por qué la rechazaba?
Trato de recordar esa pesadilla, para comprobar que ese desencuentro fue lo que sucedió después, cuando ya anciana y en sus últimos años, ni siquiera la fui a ver, nada, ningún saludo -simplemente hui- pero no encuentro los detalles, las cifras, los olores, ni esa música en los semáforos con luces rojas. Salgo a caminar y no resulta, no logro penetrar hacia esos días tristes, engorrosos, se me esconde el código; no me puedo detener, simplemente huyo.
¿Dónde quedó esa roca firme a la orilla de la playa? ¿Quién me la movió?
¿Qué hubiese pensado mi papá de todo esto?
Mi abuelo Augusto Correa Urzúa
Recuerdo a mi padre cuando hablaba sobre la importancia que para él tenía, el que fuéramos hermanables entre nosotros. No había nadie en la cocina, era de noche, y mientras buscaba un vaso de agua, en pijama, se sentaba a conversar. A veces se sobaba un muslo, lavaba un plato o limpiaba el mesón de greda con restos de comida seca y después hablaba. A lo mejor, pensando en el mundo un tanto ingenuo de los años 60, donde todo parecía posible y alcanzable, predicaba sobre lo útil, lo necesario que era esa noción de ser buenos hermanos. Creo que su comentario habría tenido una mejor recepción si nos hubiese invitado a conocer de manera más profunda el lado de su familia, su vida secreta, con todas sus vulnerabilidades y tragedias. Su mensaje habría resonado con más fuerza, si tía Maruza, su hermana, por ejemplo, hubiese llegado a nuestra casa más a menudo para reírse con nosotros para celebrar algo, eso que tristemente nunca pudimos celebrar porque jamás le conocimos un cumpleaños. Cuando llegaba a nuestra casa lo hacía como pidiendo permiso, pidiendo disculpas, arrastrándose en puntillas. Es curioso como uno, pese a haber tenido pocos años, percibía claramente ese portón cerrado, esa nula interacción con la parentela más humilde de mi padre. Pero miraba, uno calladito mironeaba, era bueno para eso. Cuando entraba le miraba el bolso vacío, las manos vacías y la boca arrugada. La observaba hasta que llegaba a sentir el sudor de su viaje en micro. Recuerdo que llegaba con algo entre sus manos, un bolso plegable, o un paraguas seco, como para demostrar que andaba en trámites, que estaba circulando por el vecindario y por eso nos tocaba el timbre para entrar a vernos como de sorpresa…. ¿Cómo estás, Cristiancito? -preguntaba- ¿cómo estás? Muchas veces, yo le abrí la puerta, pero no recuerdo qué hacíamos una vez que ella entraba, ni siquiera la veo sentada o compartiendo con alguien de la casa. Pero si recuerdo el paraguas entre sus manos, y un bolso plegable que nunca había usado. ¿Qué ejemplo fue ese? Lo escribo y me molesta, me da rabia, me dan deseos de terminar con esta escritura que me duele.
Por el lado de mi madre, hubo más contactos con su parentela, sobre todo con los Ramírez Ossa de Viña, de Quilpué y Valparaíso, pero de costado y con una tendencia recurrente al rechazo, a mirar a esos parientes hacia abajo. Con los parientes de Talca, de mi tata Augusto Correa y la Sagrada Familia, ex latifundistas, la interacción fue nula.
Pronto llegarían Piero, la playa, y mientras crecíamos, los hermanos fuimos divergiendo y habitando burbujas diferentes. Quizás demasiado pronto, demasiado rápido, cada uno de nosotros fue encontrando a sus respectivas parejas que aumentaron los distanciamientos porque pese a que nos pedían que fuéramos hermanables, no nos supieron mostrar cómo respetar los distintos caminos que iba tomando cada uno. Ellos mismos, nuestros padres, muchas veces iniciaban los distanciamientos al reprochar nuestros gustos, nuestras elecciones y preferencias; había un convencimiento grande, inapelable, sobre qué era lo correcto, lo adecuado para cada uno de nosotros. Y así fue como consumimos muchos años, fallecieron los cantantes, Leo Dan pasó de moda, las ideologías se extinguieron, y se acabó la época de los pantalones cortos. Cada uno de nosotros construyó su propia madriguera, su propio hogar, y a veces, solo a veces, creo que llegamos a ser buenos hermanos, a mirarnos derechamente a los ojos, y sin apuntar ni hacia arriba ni hacia abajo. Crecí fascinado por esa diferencia cultural – de casta, de clase, de cultura – que percibía entre la familia de mi padre al compararla con la de mi mamá. En una ocasión le consulté a mi padre sobre el tata Augusto, padre de mi mamá que para mí fue una figura misteriosa y un tanto trágica. Les pedí a los dos que me hablaran de él. La última vez que vi a mí abuelo fue en el Hospital. Él ya estaba enfermo, en cama y antes de que yo partiera a casa me pidió una chata, una especie de botella chueca, útil para hacer pipí. Se la pasé, salí hacia afuera y al poco rato fallecía. Iba entrando al ascensor del hospital para bajar al primer piso, cuando al abrirse la puerta vi a mi madre que angustiada me gritó, murió mi papá, murió mi papá. Me sorprendió porque recién lo había visto, nunca imaginé que algo tan extraordinario iba a suceder a los pocos minutos de pedirme una chata. Así muere la gente, pensé, piden una chata y después se mueren. Mi madre salió disparada, como un bólido hacia el cuarto de mi abuelo, mientras yo descendía en un ascensor rodeado de unos rostros serios que me escrutaban desde arriba. Algo parecido me ocurrió después, cuando asesinaron a John Kennedy. Recuerdo que mi madre tocó el timbre de la casa –nosotros nunca usábamos una llave para abrir la puerta-, y salí corriendo para abrirle mientras ella entraba como un trompo y gritaba moviendo los brazos, agitada, descompuesta, mataron a Kennedy, mataron a Kennedy. Así también muere la gente, pensé, mientras cerraba la puerta y me quedaba solo. Pero no estaba solo, mi hermano menor me miraba desde arriba, desde el segundo piso.

En el retrato vemos a mi abuelita Oriana Ramírez Ossa, de cabello negro, junto a mi abuelo Augusto Correa Urzúa. Atrás y de izquierda a derecha, están mis tíos Augusto Correa (tío Cucho), Jaime y Oriana. Sentada sobre la falda de mi abuela, está tía Liliana. En el suelo están mi madre, Ximena, y a la derecha, tía Mónica. Mi abuelo está sentado en su silla como si fuera un exiliado -¿extrañaba el campo?- con sus manos cruzadas al frente, defensivo, donde parece esperar a que la tortura se terminara pronto. Siento que en el matrimonio de mis abuelos hubo un choque de castas sociales. Los oficios de sus respectivos padres no podían ser más diferentes. Por el lado de mi tata Augusto, la familia de sus padres se identificaba con el trabajo del campo en un fundo cercano a la ciudad de Talca, mientras que el padre de mi abuelita Oriana, Agustín Ramírez Gómez, fue hijo único y con el tremendo agravante de haber sido hijo de un guacho, de Cipriano Ramírez, que de acuerdo a mi madre debió llevar el apellido Luna, Cipriano Luna Ramírez. Analizando un documento notarial que me mandó tía Oriana, compruebo que Cipriano Ramírez podría haberse llamado también Cipriano Vega Ramírez; pero Julián Vega no lo reconoció como hijo suyo. Su madre, Juana Ramírez de Vega fue la esposa de Julián Vega, pero tuvo un hijo ilegitimo con alguien de apellido Luna que Julián Vega no quiso reconocer. Es decir Cipriano Ramírez debió llamarse Cipriano Luna Ramírez. Esa ilegitimidad queda clara en el documento notarial del año 1873 donde Juana Ramírez le cede sus derechos a su hijo Cipriano Ramírez una vez muerto su esposo, Don Julián Vega. Pareciera que Julián Vega y Juana Ramírez tampoco vivían juntos en esos años; a lo mejor estaban separados. El documento indica que Julián falleció en Illapel, no en La Serena donde vivía Juana Ramírez. Dice lo siguiente:
En la ciudad de La Serena, República de Chile, a veinte de Enero de mil ochocientos setenta i tres, ante mi -Manuel Cuéllar- Notario Público i los testigos infrascritos, Doña Juana Ramírez de Vega, domiciliada en la mencionada ciudad, viuda mayor de edad i libre administradora de sus bienes, expuso: confiere poder a su hijo Don Cipriano Ramírez, de la misma vecindad, para que a su nombre pida se proceda a los inventarios, tasación i partición de los bienes que quedaron por fallecimiento intestado de su marido Don Julián Vega, que murió en el departamento de Illapel sin dejar herederos forzosos, y para que pida también se le de posesión efectiva de los bienes que por razón de ese fallecimiento corresponden a la otorgante. En consecuencia, que practique cuantos actos sean precisos, ocurra ante los juzgados correspondientes con las solicitudes y documentos que obren a su favor, venda prueba, pida posesiones, preste y exija juramentos, recuse jueces i otros funcionarios, renuncie o reclame implicancias, interponga de las resoluciones que le fueren contrarias los recursos legales, siga dichos recursos o se desista de ellos, i delegue este poder para aquellos actos que no pudiera practicar por si mismo. Que nombre tasadores u otros peritos como también partidores, acordando a estos el carácter de jueces compromisarios, con las facultades que estime oportuno, imponiéndose o no pena, i renunciando o reservándose los recursos de apelación , nulidad i demás. Que pueda proceder a la venta de los bienes de la sucesión o de aquellos que en esta correspondiesen a la exponente, en favor de quien, por el precio i condiciones que juzgue mas favorables. Que reciba lo que resultare a su favor, dando los respectivas resgaan (difícil entender la palabra). Por último, que tanto en lo principal del asunto a lo que se refiere este poder como en los incidentes que sobrevinieren, haga cuanto la exponente haría en persona, pues le autoriza con libre administración. No conociendo a Doña Juana Ramírez de Vega me presentó como testigos a Don Fabián Álvarez i Don Juan José Osben vecinos de esta quienes me aseguran conocerla desde muchos años hace, i saber se llama como queda nombrada. Lo otorgo i por no saber firmar lo verificó Don Fabian Álvarez, siendo testigos del otorgamiento Don Leandro Rojas i Don Narciso Meléndez Mesina. Por Doña Juana Ramírez de Vega como testigo, Fabian Álvarez, Juan José Osben, Leana Rojas. Narciso Meléndez. Manuel Cuellar Escribano Publico de Cámara.
Los veo ante mí, doy fe de ello y firmo
Manuel Cuellar
Así fue como Agustín Ramírez pudo ser mirado en menos por los Ossa, por ese historial de piedras que acarreaba. Si los guachos tenían que sufrir indignidades, los hijos de los guachos también. Pero según la versión que le escuché a mi madre, su abuela Emma Ossa estaba cansada de vivir entre tantos exploradores que había en su familia, y apostó por la tranquilidad que le ofrecía Agustín Ramírez Gómez. Emma Ossa había tenido tres hermanos chiflados, exploradores insanos que vivieron en la tierra de la ficción, donde incluso uno terminó de maquinista en el sur de Chile. Por eso buscó casarse y construir su propia aventura con un hombre honesto, sin mucho linaje, pero con los pies situados en tierra firme y amor al trabajo. La rama de la familia de Emma había tenido dinero, el rey de España les había entregado el valle de Limarí; pero no tengo claro cuánto dinero tuvo su abuela Emma, o cuánto dinero le quedaba cuando se casó con Agustín Ramírez. Pero en ese matrimonio colisionaron dos mundos, dos burbujas diferentes.
En ese ambiente se crio mi abuelita Oriana, madre de mi mamá. Quizás ahí aprendió, como defensa, a conocerle los secretos de familia a cualquier desconocido que se le cruzara por delante. Supe también que un día, la madre de mi tata, doña Milagros Urzua Labbé, le reprochó duramente a mi abuelita Oriana su cabello negro. Es decir, para complicar más las relaciones, hubo malos entendidos y racismo con la familia de su marido. Esas tensiones fuertes, tampoco tienen que haber contribuido a que mis abuelos se entendieran bien como pareja; sé que discutían mucho, se llevaban mal. En ese entorno se crio mi madre, donde probablemente aprendió y desde pequeña, a ver la importancia que tenían las castas sociales, los apellidos y los colores del cabello.
Mucha gente de dinero en ese entonces no tenía profesión, no la necesitaban y se enorgullecían de ello, eran latifundistas. Agustín Ramírez no tenía tierras, por eso se preparó y estudió medicina. Le tenía mucho cariño a su padre, Cipriano Ramírez, el bastardo. En una carta que me mostró mi tía Oriana, le informa del examen que había tomado para entrar a estudiar medicina. Recuerdo que le pregunté a mi tía por qué me la mandaba. Me respondió: me gustaría contarte tantas cosas, Cristián, pero por carta poco resulta. Además yo no tengo la agilidad y esbeltez para hacerlo, y tengo mi letra fea, no como la tenía antes…en fin, todo se echa a perder con los años. Pero hablamos por teléfono, ocasiones que aproveché para tomar notas y grabarla cuando la llamaba por la noche. Ella esperaba las llamadas y siempre, cuando levantaba el fono, me decía lo mismo: aquí lo anoté en un papelito para que no se me olvidara. Anotaba con antelación los temas y anécdotas que quería conversar. Aquí van algunos párrafos de la carta de Agustín Ramírez a su padre, escrita en el año 1879, poco después de la muerte de Don Julián Vega, mencionado en el documento notarial anterior:
Santiago abril 25 1879
Querido papá:
Escribo con el mayor placer que he tenido pues ayer a las 6 ½ PM he rendido el examen de Bachiller i he sido aprobado unánimemente. El lunes próximo se reúne el Consejo Superior de Instrucción i entonces tendré mi diploma. Es preciso advertir que en estos exámenes no hai, como en el liceo, distinción, sino aprobación o reprobación. Usted comprenderá el placer que esto me causa i del que ustedes participan igualmente.
El examen no es mui fácil pues aquí se estudia por otro autor, i debía traducir un libro entero alemán: solo en 7 días preparé mi examen. La comisión examinadora estaba compuesta de los Sr Doctor Phillippi, Reneri, Davis, los dos primeros alemanes i el ultimo inglés. No sucede aquí como en el liceo, en que los examinadores no sabían una palabra alemán. Así que ya he dado un paso más en el estudio, i ahora entro a estudiar medicina provisionalmente hasta que tenga los útiles….
Ese mismo día le escribió también a su madre, Mercedes Gómez Pizarro, donde le cuenta sobre el éxito obtenido en el examen. La tranquiliza diciéndole que está exento de participar en la guerra:
Santiago, abril 25 de 1879
Sra. Mercedes Gómez de Ramírez
Mi queridísima mamá,
Lleno del más gran regocijo le escribo esta deseándole entera salud i tranquilidad pues yo he rendido ayer como le anuncié, mi examen de bachiller y he salido bien. Los compañeros coquimbanos me han felicitado por ello, i espero que Ud. Me mande sus felicitaciones. Sin dar este examen no se puede ser alumno de la Universidad, que es donde voy a estudiar medicina. Así que ya tengo un grado que es el primero, i el Lunes próximo recibiré mi diploma. Espero que en vista de esto, i de las penurias que resultarán de mi estudio, Ud. se conformará solo en el día en que me tenga hecho médico. La vida presente es el camino que me conduce al fin deseado.
Por causas de la guerra no puede Ud. tener temor pues nosotros estamos exentos de servir, i si sucediera, que es mui difícil, yo lo pondré de inmediato en su conocimiento.
Desde ahora, todos los Domingos recibirá cartas, i yo espero que Ud. me escribirá.
Muchas memorias a la Inés, Rafael, el Pavino i a Doña Carmen Rodríguez
Agustín Ramírez
Así fue como una vez recibido, llegó a trabajar como médico del ejército y médico en Quillota, donde vivían. Según mi tía Oriana, su tío Juan Ossa le contó que el doctor Agustín Ramírez se había hecho de fama porque no se le morían nunca los enfermos. Operaba bien y su secreto consistía en que casi no usaba anestesia, simplemente le pedía a sus pacientes que se tomaran un botellón de vino tinto, y así, sin gran ceremonia, los abría sin chistar. Por eso casi nadie “se le iba” con el uso de esa anestesia primitiva que tenían antes, simplemente no la usaba.Agustín tenía también otros intereses y otras amistades. Tía Oriana me mandó una copia de otra carta, una que le escribió su amigo Miguel Claro (1861 – 1921), el primer médico obispo de Chile. Una importante calle de Santiago lleva hoy su nombre. Obtuvo su título de médico cirujano en el año 1885 y su ordenación sacerdotal en 1888. Fue precursor de las enseñanzas sociales de la Iglesia en Chile. Hizo aportes en el área técnica con estudios en la cirugía del absceso del hígado por disentería. Algunos dicen que también trabajó en Quillota. La siguiente carta se la escribió a su amigo Agustín Ramírez en el año 1886, es decir cuando tenía 25 años -habían estudiado juntos medicina- un año después de haberse recibido de médico:
23 de junio 1886
Señor doctor José Agustín Ramírez G.
Coquimbo
Mi queridísimo amigo:
Con la más agradable sorpresa que puedas imaginar recibí la cariñosa carta del 14 del presente. Ella ha venido a hacerme feliz pues que todo ella está impregnada de la felicidad que te rodea. Y bien sabes que tus alegrías y tus penas son mis propias penas y alegrías: ella también me ha probado que no había olvidado completamente al amigo y confidente y al compañero de trabajo. Con la familia Nelson, te escribí recomendándote uno de los niñitos que iba casi convaleciente de una gravísima fiebre tifoidea. Antes te había escrito dos o tres cartas, especialmente después del último ataque que tuve en enero. Ninguna de esas cartas me ha sido contestada y creí que cuando no contestabas una carta en que te contaba cuanto sufrí en el último ataque, al ver las muestras tan tiernas de condolencias que me prodigaron en este pueblo, y al mismo tiempo al ver que casi me desahuciaron los médicos que me vieron, ahí, creo, te decía, que ya no te acordabas del amigo que tanto te quiere y que tanto te ha querido. Quiero suponer que no has recibido esas cartas, ni las posteriores, y te contaré que ahora estoi nuevamente sano y mui gordo y tranquilo.
Después me vio Roberto del Río, y él y el doctor Bonasso, de Valparaíso con quien me hice mui amigo, me dijeron que los médicos que me habían visto antes estaban completamente equivocados y que habían tomado dolores musculares por una inflamación del pulmón. En consecuencia me hicieron suspender todo tratamiento dirigido a la afección pulmonar que los médicos creían encontrar y me hicieron aplicaciones eléctricas y un tratamiento antireumático y sané por completo, hasta el punto que ahora puedo impunemente trasnochar con mis enfermos.
Si no gano personalmente lo que tu ganas, estoi feliz con saber que tu ganas bastante, y yo con el cariño que me tienen mis enfermos.
Bastante te he hablado de mí, ahora, ¿i que te diré de ti mismo que tu no sepas? Sabes que te quiero como a un hermano y que nada de lo que pase lo romperá.
Gozo infinito al recordarte al lado de la angelical compañera y teniendo en tus brazos a tu queridísima. Daría no sé qué por darle un millón de abrazos a Ángel Custodio; muchas veces recuerdo a mi sobrino y no puedes imaginarte el cariño que le tengo. Respecto a Emma la envuelvo, sin conocerla, con el cariño de hermano que por ti tengo, cada día ruego a Dios te de cumplida felicidad y que les reporte a Dios. En felicidad de que yo debí gozar.
Si alguna día encontrara yo una mujer como tu mujer, entonces sí que creería que podría yo también ser tan feliz como tú, pero por ahora me basta estar tranquilo.
Mi afectuoso cariño a la Señora Emma, mis respetos a tu mamá, mis cariños al niño y para ti todo el afecto de tu amigo
Miguel Claro

Agustín Ramírez Gómez
A lo mejor mi tata Augusto huyó de La Sagrada Familia, porque ese ambiente rancio, estratificado, lo sentía como limitante. Rompiendo con las normas, se casó con una Ramírez Ossa, hija de un médico que cumplía horarios y que ni siquiera poseía una parcela. El escrito que transcribo a continuación, fue la respuesta que me mandó mi padre cuando le consulté sobre mi tata, donde ironiza sobre su propio estatus de aristócrata. Cuando mi padre se encontraba solo contaba más y aflojaba anécdotas, daba una opinión más libre, aunque sabía que podía estar equivocado o ser injusto, pero al menos armaba una historia. Lástima que no supe explorar más ese camino, o no pude insistir con más urgencia en esa dirección, hacia esa ruta que él me abrió. En esos años yo percibía a mi padre como un ser eterno, donde muchas historias y anécdotas se podían dejar para más adelante, para conversarlas después. Al menos le consulté una vez sobre mi tata Augusto. Me respondió lo siguiente:
En tu última carta haces preguntas precisas sobre tu abuelo, Augusto Correa Urzúa. Desconozco si tu mamá te va a contestar, pero de todas maneras yo quiero darte mis impresiones sobre él. A lo mejor son injustas, pero te lo cuento simplemente como yo lo vi vivir.
Don Augusto nació en Talca o Curicó, pero no se sabe con certeza cuál fue la ciudad porque en esa época no había Registro Civil y las inscripciones o nacimiento se hacían en la parroquia o Iglesia cercana que la familia escogía como más apropiada. Él fue inscrito como Augusto Correa Urzúa y tuvo once hermanos, uno de los cuales, Máximo, fue sordomudo y con el cual don Augusto se entendía muy bien.
Tu abuelo fue una buena persona, y creo que conscientemente no le hizo daño a nadie; pero de la misma manera tampoco le hizo el bien a mucha gente. Como eran personas adineradas y de la sociedad de ese entonces, al casarme con tu mamá, no heredé un peso, pero si heredé la aristocracia que ellos pretendían tener…… aunque me hubiera gustado mucho más heredar algo de fortuna. Cuando uno de sus hermanos estaba en edad de estudiar, lo mandaban a Santiago y financiaban su estadía vendiendo un fundo cada año. Al final nunca exhibían certificado o título universitario alguno, y la carrera se prolongaba hasta que sus padres simplemente se aburrían y perdían la esperanza. Esto se tradujo en que ninguno de ellos llegara a ser un profesional con título, y así fueron empobreciendo a la familia entera. Don Augusto, por supuesto, no estudió ninguna carrera universitaria y solo asistió algunos años al colegio lo que le permitió ingresar a la empresa de Ferrocarriles del Estado. Ahí no alcanzó una buena posición, y después de muchos años jubiló pobre y sin dinero. Como era aficionado a las carreras de caballos, la poca plata que le dieron de desahucio la perdió y lo que le quedaba se la robó un juez de toda confianza y amigo de la familia. Él le había prestado dinero bajo palabra de honor, y con la promesa de que se la devolverían con un interés importante. Por supuesto, ese compromiso de palabra nunca se cumplió y el prestigioso juez falleció sin devolverle un peso a nadie. Dada la precaria situación económica, como tú lo sabes, la mamá se trasladó a vivir a una galería de la calle Siglo XX, en Santiago, donde la conocí. Después de un tiempo nos casamos y vivimos con ellos durante algunos meses. De allí nos trasladamos a la casa de El Bosque y después a la de Avenida Suecia 1521, lugar donde nacieron la mayoría de tus hermanos. En realidad, no nacieron en la casa, sino que en la Clínica Santa María, y de acuerdo con mi status de aristócrata. El único que no nació en esa Clínica sino en el Hospital Salvador y en una pieza chica fue Alberto. Esa decisión fue tomada porque el doctor Tisné atendía en ese hospital y me dijo que no me iba a cobrar y nosotros por nuestra situación económica quisimos aparecer modestos. Pagamos por una pieza fea, con ratones, baratas, catre despintado y con unos muros rayados con frases de enfermas que habían estado ahí antes, aunque eran recordatorios escritos sin obscenidades. Eso para nosotros era suficiente.
Otro hecho que recuerdo ahora con indiferencia, pero que en su momento me dio asco y repulsión, fue el fiasco de las aceitunas. Todo ocurrió así: un cliente del norte, de la región del Huasco, me mandó agradecido y como reconocimiento al buen resultado y al modo cariñoso con que lo atendí, un barril inmenso con aceitunas de la mejor calidad. Conocedor de las aptitudes agrícolas de don Augusto, le consulté esperanzado a don Augusto, “¿y qué hacemos ahora?” Fue así como él tomó posesión del cargo y como primera medida decretó abrir el barril y vaciarlo en la piscina de nuestra casa que sin ser muy grande tenía como un metro de profundidad. Según él, había que “desaguar” las aceitunas por unos días. Yo pensé que el desagüe sería breve pero no fue así, me equivoqué, porque las aceitunas permanecieron en el agua no solo días sino semanas y varios meses. Así empezó una franca putrefacción y a desprenderse un aroma nauseabundo que envolvió nuestra casa y la casa del vecino. Decidí ponerle un punto final a esta situación sacando las aceitunas y terminar con el remoje. La operación, en un principio, me pareció una tarea fácil, pero cuando llegó el momento de activar el plan busqué voluntarios entre ustedes, pero ninguno se ofreció espontáneamente; todos se negaron pese a las amenazas que inventé para que me ayudaran. Al fracasar todos los intentos no me quedó más remedio que intentarlo solo. Me sumergí en traje de baño, pero como estaba todo tan mugriento, la descomposición de las aceitunas tenía el agua turbia y no pude encontrar el tapón. Hice varios intentos, pero con el brazo estirado y la cabeza afuera no tocaba el fondo. Después de varias sumergidas me di por derrotado y cambié de estrategia sumergiéndome completamente en esa podredumbre. Nuevamente, después de varios intentos, toqué victorioso el tapón del fondo el que arranqué con mucha fuerza para evitar otra sumergida. Al salir, me toqué el pelo y noté que era una masa viscosa y maloliente; tanto, que cuando traté de salir de la piscina ninguno de ustedes me ayudó, arrancaron despavoridos por la fetidez y el aspecto monstruoso que mostraba. Me tuve que duchar varias veces para terminar con la excursión agrícola de don Augusto. Nunca más le pedí consejos sobre las labores del campo.
Hasta pronto, son las 10:15 AM del 6 de Julio del presente.
N. N. Schwerter Warner digno de ser investigado
Usé una calculadora para confirmar los años de la carta que mi padre le escribió a mi hermano Gonzalo (1978) que estudiaba en USA en ese tiempo, hace más de cuarenta años. La reproduzco sin recordar cómo llegó a mis manos. Al verla, me dio vértigo al comprobar que mi padre la escribió cuando era menor que yo en este momento, en el año 2024. Al leerla me introduzco en una cápsula de tiempo, en una época ya vaporizada.
Como le ocurrió a Gonzalo, yo también partí joven hacia el extranjero, hacia los Estados Unidos, dejando atrás las seguridades de mi casa, mis padres, mi familia y mis amigos. Perdí ese tejido que me sustentaba, pero gané la huella de las cartas que nos escribimos y que por intermedio del lenguaje me vuelven a mostrar, en cualquier momento, -donde sea que me encuentre- el barniz de mis padres. El lenguaje me los devuelve, me los muestra parcialmente, y me empuja a recordar una época sin celulares, sin e-mails, sin Xs, sin esa comunicación tan rápida que ahora nos invade desde todos los rincones.
De mi padre recuerdo como cuidaba con especial cariño dos o tres fotos que tenía ubicadas sobre el muro de su cuarto. Conservo la copia de una de ellas, donde a la derecha y sentada en una silla de madera está su madre, mi abuelita María. Detrás y de pie, está mi padre como de dieciocho años y de corbata. Se parece tanto a mí que cuando la observo me preocupa; se ve serio y mira hacia adelante. A su lado no reconozco a esa mujer, pudo ser su tía Isabel, hermana de su madre. Al lado derecho de mi abuela, se ve a una señora de más edad que a lo mejor ya se ha terminado de morir porque no creo que nadie la recuerde, o la pueda reconocer. A lo mejor era su madre, casada con Juan Morales que no sale en el retrato.

Ya no quedan sobrevivientes de esa época. Ese niño sentado tampoco lo reconozco. A su derecha y sentada, reconozco a la hermana de mi padre, mi tía Maruza, pero con una sonrisa que nunca nos mostró, una sonrisa acogedora que después se le borró, se le terminó. Felizmente ella todavía vive un poco porque la recuerdo, la reconozco en el retrato; aunque nunca pude conversar largo con ella, compartir con ella, conocer sus sustos, lo que le gustaba hacer, lo que leía, sus hobbies, sus temores, sus sueños. Cuando saludaba me hacía la señal de la cruz sobre mi frente, y después sobre mis labios, como para protegerme de algo grave, algo serio que me podía suceder. Detrás de mi tía Maruza se ve un hombre de terno y de corbata que se esfuerza por aparecer bien distinguido, un triunfador. Tiene los brazos cruzados bien atrás, como mostrando el pecho, la buena pinta, pero tampoco le sonríe a nadie. Da la impresión de que ha conseguido algo importante en la vida, que tiene algo que mostrar. Mi padre tiene su mano derecha tocando la silla de su madre, como apoyándose, quizás mostrando algo de vulnerabilidad; está sin su padre que no apareció nunca por ningún lugar. La única que sonríe es mi tía Maruza, la que después dejó de hacerlo. Recuerdo a mi madre que, al ver esa foto en un día de verano en Chile, en su departamento, dijo que ese señor de corbata y de brazos escondidos, había molestado a mi papá. ¿Qué le hizo? ¿Con qué lo molestó? ¿Abusó también de tía Maruza? ¿La ninguneó?
Mi abuelo paterno no apareció nunca, no lo conocí, ni siquiera supe de una historia, o una anécdota de él. Hace pocos años mi madre me confesó -en su departamento, y en otro día de verano, cuando estaba de visita en Chile- mientras se levantaba de su cama como para abrir la puerta de un gran closet, que ella pensaba que mi abuelo había sido gay, pero hasta ahí llegó su comentario, hasta ahí abrió la compuerta hacia esa vida secreta, vedada, porque después se recostó sobre su cama y continuó hablando de otros temas sin importancia, y que por eso mismo no recuerdo.
Mi padre se esforzó para que nunca nos tomáramos retratos de ese tipo, pero no creo que lo haya conseguido. Viendo esa foto, desde Michigan, veo a mi padre buscando, con esfuerzo, lograr y mantener una familia unida. Para él, esa fue su gran misión, evitar el divorcio, y evitar que nosotros sufriéramos como le había ocurrido a él cuando sus padres se separaron, dejándolos a su hermana y a él expuestos a las miserias y necesidades. Había que empujar hacia adelante, aunque se descuidara la memoria y los antepasados quedaran olvidados a la orilla del camino. Rebuscando en ese pozo de cuarenta, cincuenta años atrás, veo y reconozco que él siempre estuvo presente, a su manera, y dispuesto a tendernos una mano (con sus manos siempre tibias) frente a una emergencia, un susto, o una caída.
A la distancia y al releer esas cartas, percibo la marcada diferencia que hubo entre mis padres. Ella se mostraba vivaz y entretenida cuando hablaba de sus conocidos, cuando contaba historias sobre sus antepasados y sus costumbres sociales. Mi padre, en cambio, se concentraba menos en esos análisis y hablaba más sobre su familia actual, sus hijos y el futuro. En la siguiente carta, marca nítidamente entre comillas, la importancia que él le asignaba a la familia cuando le escribió a mi hermano, …..tu cariño ‘por la familia’ es la mejor recompensa que podemos esperar los padres de un hijo… Pero para mi padre, esa imagen de la familia fue limitada, porque no reconocía a las nuevas familias que íbamos formando nosotros, las fronteras que las nuevas generaciones íbamos delineando y abriendo con esfuerzo, esperanza y mucho sacrificio.
Guardo con cuidado la autobiografía de Blake Morrison, un autor inglés que escribió And when did you last see your father? (¿Y cuándo fue la última vez que viste a tu padre?, Granta Books 1998). En su libro cuenta sobre ciertas costumbres de su padre que se podrían aplicar al mío. Escribe que el sentido de familia se concentraba en no permitir que sus hijos partieran, levantaran vuelo propio, y donde siempre él asumió que tenía el perfecto derecho a invadir el espacio de ellos, de sus familias, incluso aunque estos ya fueran adultos. Menciona que arrasaba sobre Gill and Wynn (su hija y su marido) porque sin pedirles permiso, se apropiaba del más mínimo proyecto de ellos, se los usurpaba como si fueran de él, y se los organizaba y cambiaba sin molestarse por averiguar si era eso lo que ellos deseaban. Miro hacia atrás y reconozco esas huellas, esa apropiación de los espacios que menciona Morrison, y que empujaba a ese ambiente de asfixia que mencionaba antes, que nos robaba libertad, y donde ellos, mis padres, parecían conocer mejor que uno lo que nos convenía hacer, o qué decisión debíamos tomar, aunque ya fuéramos adultos. ¿Dónde estuvo el límite o el punto de inflexión donde mis padres, como familia, como pareja, empezaron a entenderse con las otras familias que empezaban a formar sus hijos, su hija, o a considerar las parejas que íbamos escogiendo nosotros? Les costó esfuerzo detectar esa frontera y registrar esa transición, porque siempre asumieron conocer mejor que nosotros lo que nos convenía hacer, sabían lo que tenía que hacer mi hermano Alberto, o Gonzalo, Álvaro o Mónica frente a las eventualidades que nos presentaba la vida, como los potenciales trabajos, nuestras parejas o el futuro en general:
Santiago 9 de mayo de 1978
Querido Gonzalito:
Mañana es tu cumpleaños, ese día hermoso en que naciste, y todos en tu casa te estaremos recordando. Esta noche te llamaremos por teléfono, porque si lo hacemos mañana 10 de mayo, tenemos temor a que no estés, no te encontremos en tu casa. Ojalá celebres tu cumpleaños con una rica cena en algún lugar agradable y si es posible con buenas amistades.
Gonzalito, muchas gracias por todos los esfuerzos que realizas que nos llenan de orgullo y felicidad y que estoy absolutamente seguro de que llegarás a conseguir lo que te has propuesto. Tu cariño “por la familia” es la mejor recompensa que podemos esperar los padres de un hijo.
Mamá con alternativos días buenos y regulares, y feliz cuando recibe carta tuya.
La Moniquita está bastante acostumbrada en Viña del Mar y cada día le gusta más su carrera. La dirección de ella es la siguiente: Av. Matta 53 Recreo, Viña del Mar, Chile. Si tienes tiempo escríbele algunas líneas que estoy seguro la ayudarán mucho.
Cristián estudiando como siempre, muy disciplinado y le va bien.
Álvaro también estudiando con mucha responsabilidad.
A ti, si no te va bien en tus estudios, trata de ayudarte con algún tutor o profesor o pasante; no te preocupes de ahorrar. Tampoco te preocupes si no tienes beca, porque gracias a Dios, puedes estudiar sin necesidad de ella. Lo importante es no perder el rumbo y continuar con esfuerzo, hasta conseguir el fin que te has propuesto. No estudies en forma exagerada tampoco, es mucho más importante la salud física y síquica y que las cosas se vayan arreglando en forma programada.
Gonzalito muchas gracias por toda la felicidad que nos das. Recibe un cariñoso beso de mamá, Cristián, Mónica, Álvaro y mío.
Juan

Mi cuñado, Patricio -Pato- Peralta, hoy separado de mi hermana, me comenta por e-mail esa foto de familia que mencioné antes, y la complementa con una visita que hizo junto con mi padre al Cementerio General. Él supo entenderse bien con mi padre:
Probablemente la que está sentada es tu abuela María Morales Puelma, o quizás su tía Eduviges Fernández Valdivia.
Corría marzo del 2002 y a insistencia de tu padre, Cristián, fui a ver el mausoleo familiar en el Cementerio General. Está en la puerta de Recoleta, cerca del acceso y mirando al Cerro Blanco, desde el ingreso hacia la derecha. Fue comprado por Adelaida Puelma el año 1945. Es una edificación de color mortero gris, cubierta a dos aguas y rejas de fierro pintadas de color verde. Te adjunto las notas que tomé mientras tu padre, recostado, me dictaba los nombres. También te adjunto la ficha del mausoleo, donde se ven los sepultados. Está tu bisabuela, un Agliati, que pensé era el niño de la foto, pero no cuadrarían las fechas. Hay dos tíos tuyos, Juan A. Morales Puelma e Isabel del Carmen Morales Puelma. ¿Los conociste?” ¿El de terno cruzado no será un Agliati?
En una segunda visita al cementerio, y que hizo solo, sin mi padre, Patricio menciona un descubrimiento clave, un N.N. que nadie conocía, pero que al menos tenía un apellido, Schwerter Warner. Según María Teresa, la cuidadora, y que sabía mucho de quienes estaban ahí, el N.N. era digno de ser investigado. Le abrió el mausoleo y bajaron juntos a la cripta:
Según la cuidadora, el cadáver de N. N. Schwerter Warner es digno de ser investigado. Durante la visita y al hablar largamente con ella, me di cuenta de que sabía mucho de quienes “están ahí”, y me abrió el mausoleo y bajé incluso a la cripta. A lo mejor la has visitado y la conoces, ¿estoy contándote una noticia antigua?
María Teresa se enorgullecía de conocer las historias de cada uno de los muertos de “su calle”. En ese entonces se veía de unos 65 años, y ya marchita. Al hablar con esa mujer -vestida con una “pintora cuadrille” azul y blanco, y sobre esa prenda un delantal blanco- me confesó que N. N. era un niño. N. N. Schwerter Warner, y que murió en el 46, todo un niño.
Estos cuidadores tienen encargados los sepulcros por calles, y a ella le correspondía la tercera de Tilo. Viven de un mísero sueldo y cobran a los deudores y visitantes para mantener limpio el lugar. Me sacó la cuenta y pagué algún monto. Ella se abrió más, después de contarle sobre quien era yo, que era Patricio, le dije, yerno de Juan Fierro, hermano de Maruza. Ah, María, me contestó, “la más nueva de aquí”, y me lo contó como sacando cuentas. Sí, Juan hace tiempo que no viene, y agregó en seguida, averigüe, señor, averigüe sobre “el alemancito N. N”. que es un olvidado. Que averiguara bien quien era N. N. si estaba interesado en la familia, me dijo. Imagino que quiso decir que debía develarse su historia y al menos saberse quien era, sacarle el N. N. Ahora algo más de 16 años después lo podemos hablar, pero en su momento lo pensé y al dejar la reja del “General” como le dicen aquí al camposanto, preferí callarlo y no tocar el tema con tu padre. Nadie hasta ese momento había revisado el documento que te mando, la ficha del mausoleo donde están los nombres de todos los sepultados.
Acabo de ver el día de esa visita, fue un viernes. Yo estaba vestido de terno. Le avisé a tu padre, pero me dijo que fuera solo, que le contara después; como te digo no le hablé del N.N, nunca he hablado de eso.
No conocía esa historia, nada sobre lo que me cuenta Pato, nada sobre un N.N. misterioso. Creo que el hombre tieso, a la izquierda de la foto, de terno cruzado es un Agliati, el que molestaba a mi padre, pero como dice Pato, es difícil saberlo ahora, cuando ya todos están muertos, y mezclados con un N. N. un Schwerter Warner que nadie reconoce.
Patricio -Pato- Peralta nuevamente me contacta:
Estoy trabajando en un monumento, postulo al monumento en honor a Patricio Aylwin. Es un proyecto complejo y multidisciplinario. Es curioso; de los que estamos en este concurso, el único que lo vio de cerca soy yo. Almorcé varias veces con él en Algarrobo, cuando se juntaba con tu padre. Estoy estudiando los pliegues de los ropajes en las estatuas del cementerio. Aproveché de pasar a ver a la señora del mausoleo Morales Puelma, pero se murió. Se llamaba María Teresa. Ahora su hijo, Luis, está a cargo de todo, y solo los fines de semana. Me contó que una señora, una tal María Luisa, es la única heredera que visita el mausoleo cada tres meses. Ella le da diez mil pesos cada vez que va y le deja el vuelto. Tiene su sepulcro reservado en la cripta, el de la izquierda superior. Es pariente de un Morales, según dice, Luis. Me dio su número de teléfono para que la llamara y sepa de ella. Es muy viejita, según dichos de Luis. Al preguntarme por qué venía al mausoleo, le dije que por Juan, hermano de María Josefa, la tía Maruza. Se ubicó inmediatamente.
¿Quién fue N.N. Schwerter Warner? ¿Por qué el secreto, por qué ese ocultamiento en los corredores de la familia? ¿Habrá sido un querido amigo de mi tía Maruza, pero que nadie le aceptó por extranjero, o por mala facha, o por gay? ¿Fue -a lo mejor- el padre de ese niño que sale en el retrato, un hijo no reconocido de un amor furtivo, ilícito, entre mi querida tía -la que entraba en puntillas a mi casa, la que apenas podía hablar y llegaba nada más que para dar explicaciones- y un alemancito de apellido Schwerter Warner? El olfato me indica que pudo haber sido un hijo de mi tía, pero un hijo fuera del matrimonio y que todos escondieron. Al fallecer a temprana edad lo condenaron al olvido como un N. N., pero al menos con los apellidos, o con apellidos falsos para despistar. Este drama explicaría con mayor claridad el posterior matrimonio de ella con un hombre “respetable”, con un médico, mi tío Pepe, un Agliati, pero claramente un matrimonio sin amor, helado, misterioso, que siempre me chocó porque parecía un contrato de trabajo, una firma para acomodarse a las convenciones sociales de otro tiempo. Eso explicaría el sigilo de ella, de mi tía, cuando llegaba a nuestra casa. El poco cariño de mi madre hacia ella, el tratamiento de guantes que le propinaba, de puertas afuera. Y más que nada explicaría el por qué mi tía perdería para siempre la sonrisa que mostró en ese retrato, su felicidad, su futuro.
A mi tía Isabel, que se ve en la foto, apenas la conocí, porque fueron también saludos rápidos, donde nos mirábamos a los ojos, pero era poco lo que nos podíamos decir, o era poco lo que nos estaba permitido expresar. Mi hermano, Gonzalo, que ahora vive en Canadá, me cuenta:
Yo acompañé al papá a verla unas tres o cuatro veces cuando era niño. Ella estaba enferma de algo, y él la pasaba a ver para chequearla. Vivía en una casa de Ñuñoa. Yo veía que no había cariño entre ellos, y un día le pregunté al papá la razón de esa lejanía. Me contestó que cuando era niño chico él había tenido que irse a vivir con ella, y que siempre lo habían tratado de allegado, sin cariño, como una molestia. La tía Isabel nos ofrecía tomar once, y ofrecía jamón, quesos, pan fresco. El papá nunca los probó o tocó nada. Yo tampoco, siguiendo lo que él hacía. Me contó que solo desde que se había recibido de médico el trato hacia él había mejorado; pero él nunca pudo olvidar las humillaciones que pasó. Cuando le mencioné que ella me parecía pobre, me respondió que tenía mucho, pero que no gastaba en nada. Nunca supe cuando se murió.
Según la ficha de sepultaciones que me mandó Patricio, Isabel del Carmen Morales Puelma -tía Isabel- falleció el 20 de enero de 1992. Recuerdo que yo también fui con el papá a verla varias veces a su casa, en el barrio de Ñuñoa, una casona de un piso, blanca, de jardín descuidado y matas polvorientas. Pero nunca hubo una visita como para sentarse y nos ofrecieran café o un chocolate caliente. Tampoco percibí ese trato frío que describe, Gonzalo. Creo que a lo mejor ella me miraba sorprendida porque le parecía ver a mi padre cuando niño, en su infancia, cuando me presentaba frente a ella. Pero no la conocí. Para mí esos parientes estaban vedados, había mucho misterio, lejanía, guantes. A veces los notaba, como a mi tía; pero fueron contactos esporádicos y bien medidos, como visitas legales y donde mi tía se sobaba las manos como para sentir otro cariño, ese cariño y afecto que tanto le faltó. Al final, cuando ya le cerraba la puerta de entrada a mi casa –las pocas veces en que nos visitó- se iba también apresurada y calladita, agachada, a tomar la micro de regreso a su departamento ubicado en Plaza Italia, escondido en Plaza Italia.
Noto que la única persona que está enterrada ahí y que no es de la familia, es María Teresa del Carmen Yordi de la Fuente, pero claramente, al final de la página, puedo leer el permiso y una explicación que dice…. desde luego se autoriza la sepultación de María Teresa del C. Yordi de la Fuente. ¿Y dónde está, donde se encuentra la otra explicación…desde luego se autoriza la sepultación de N. N. Schwerter Warner?
A lo mejor Pato no le consultó a mi padre sobre N. N. Schwerter Warner para no provocar problemas, o porque lo notó triste al recordar su vida, y por ahí se coló ese dicho de mi madre para restablecer el orden, esa dicho de que a los muertos no hay que molestarlos, ……hay que dejarlos tranquilos con los muertos, Cristiancito. Patricio conversó con la cuidadora, pero no alcanzó a preguntarle nada más.
La cuidadora, María Teresa, fue un personaje pintoresco. Llegaba temprano por las mañanas y así lo hizo hasta pocos días antes de morir, cuando terminó juntándose con todos ellos, donde finalmente llegó a ser la nueva de aquí, la nueva del lugar, al entrar a ese universo de casitas pequeñas, calles reducidas, rejas de entrada, y donde la gente los visita, les lleva flores y se preparan para cuando los sorprenda el turno a ellos, el turno de los nuevos del lugar.
He llegado a una edad donde las explicaciones más descabelladas ya tienen sentido. Saco la cuenta y juego con los números. Según las fechas que me muestran las tumbas, mi tía Maruza nació el 6 de abril de 1915. Imaginemos que ella tuvo ese hijo prohibido, un borrón, a los 18 años. Eso me traslada al año 1933. Sé que N. N. Schwerter Warner murió en el 47, y cuando todavía era un niño. ¿Qué edad tendría N. N? Aproximadamente 14 años (1947-1933 = 14). Es decir, un niño; la sugerencia de la cuidadora calza bien, y adquiere nombre y apellido.
Al reconocer esa posibilidad, noto que la amargura de mi tía alcanza un sentido nuevo, y la entiendo, como que todo se me aclara con un N. N. atribuido a ella, “el alemancito” N. N. Schwerter Warner abandonado ahí, probablemente un primo mío. Ahora entiendo por qué nunca hubo una Navidad juntos, nunca un paseo juntos, ni siquiera una visita a la rápida y sin juicios certeros, lapidarios. Mi tío Pepe Agliati (su marido), jamás entró a nuestra casa. Y mi abuelita María, la mamá de mi padre, tampoco, nunca nos visitó, jamás cruzó la entrada de la casa. Yo era niño y acompañaba a mi padre cuando la pasaba a ver a su departamento ubicado a pocos metros de la Plaza Italia, esas fueron las mayores cercanías a la que fui expuesto. Tampoco recuerdo a mi madre tocando el botón de entrada en ese departamento, donde el brillo del parqué y el silencio de sus cuartos oscuros contrastaba con el bullicio y el polvo de la calle, de Avenida Vicuña Mackenna al llegar a Plaza Italia. ¿Perteneció mi madre a una casta tan alta y deslumbrante que no pudo o no supo cómo visitar a alguien que vivía en Plaza Italia?
Mi abuelita siempre estaba en cama y le respondía a mi padre las consultas relacionadas con las medicinas que tomaba, o las horas en que se las tomaba. Su cama era alta, enorme para un niño chico como uno. Estaba construido de una caoba oscura brillante (ahí todos los objetos brillaban). Tenía una cómoda robusta, lustrosa, y cubierta con sus medicinas y adornos chispeantes. Mi hermano Alberto cuenta que ahí guardaba unas castañuelas que, en sus buenos días, supo usar como una experta. Me gustaba una ardillita de piel café, que después de muchos años y algunas visitas, me la puso entre mis manos y me la regaló. A veces estaba presente mi tía, que cuando me veía hablaba de Dios, del niño Jesús y me saludaba haciéndome la señal de la cruz sobre mis labios y mi frente. ¿Habré tenido un parecido físico con N. N. Schwerter Warner? ¿Se lo recordaba mi presencia? En contadas ocasiones estaba también mi tío Pepe, porque los dos vivían ahí, ahí se movían, se topaban, pero no eran realmente un matrimonio. Él fue un tipo misterioso que nunca me habló, que jamás me dirigió una palabra, y que me miró siempre desde las alturas. Fumaba mucho, y lo hacía adentro de los cuartos y sin abrir ventanas. En una ocasión, al regresar a casa con mi padre después de una visita, cuando ya íbamos sentados en el auto, me comentó con algo de sorpresa que mi tío Pepe había estado simpático. Pero me lo dijo con alivio, acaso imaginando que felizmente no había sucedido nada malo, ningún incidente, ningún drama o griterío en ese departamento silencioso, limpio, de parqué y brillo crujiente. Creo que le dije algo, pero no recuerdo bien, había misterio, secretos, había sufrimiento escondido entre los muros de ese departamento, sobre ese parqué lustroso que engañaba, donde la mayoría de las veces, al regresar, me quedaba mirando a través de las ventanas del auto sin saber cómo explicar todo eso que había visto. Pareciera que ese misterio ahora encaja mejor, me lo explico, como que finalmente ensambla con la tristeza de mi tía.
Con mis padres siempre me sentí navegando entre dos aguas, pero le creía más a mi padre, sobre todo cuando estaba solo y sin la influencia de mi madre al lado.
A lo mejor cuando vaya a Chile, al Cementerio General, y me recueste donde se recostó mi padre en ese entonces, cuando lo visitó junto con Pato, cuando ya su propia muerte le hacía cosquillitas y lo saludaba, usaré el celular para calcular el número 14 como lo acabo de hacer hoy, aquí en Michigan, y a lo mejor me sorprenderé con otro número; pero no lo creo posible, no logro ver otra explicación viable.
¿De qué murió el alemancito N. N. Schwerter Warner? Nunca lo sabré, pero esa tragedia, la de un niño desconocido, forzado a un rincón de la memoria y transformado en un borrón sin nombre, solitario y con apellidos extranjeros, sin fecha de nacimiento para ocultar que todavía era un niño al fallecer y nadie pudiera sacar cuentas, explicaría la tremenda tristeza de mi tía. Explicaría también sus llegadas apuradas a nuestra casa, como pidiendo permiso para entrar de improviso y explicar, iba pasando y se me ocurrió venir a verlos. Siento que si me hubiese ocurrido a mi algo parecido, parecido a lo que le ocurrió a mi tía, habría hecho lo mismo, me habría comportado igual que ella, habría tratado de ir porfiadamente a la casa de Avenida Suecia 1521 aunque no me convidaran, habría presionado con el dedo índice el timbre de bronce adosado al muro, a la entrada de la casa, aunque nadie me invitara, y me habría sobado las manos como lo hacía ella, y habría entrado a la casa como lo hacía ella, aunque no me recibieran bien, aunque no me miraran, y lo habría hecho con la tremenda esperanza de que alguien -parecido a Juan, su hermano cuando chico, o parecido a N. N- me abriera el portón de entrada y me recibiera en esa casa, me invitaran a pasar. Y a lo mejor a mi padre, cuando íbamos de regreso a casa sentados en el auto, le habría contestado que no, que tío Pepe no me habló -nunca me habló, papá- y que algo no encajaba bien. ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? ¿Cuéntame sobre N. N? Pero a esa edad nadie se imagina algo parecido, nadie lo sospecha……… y por otro lado, el alemancito N. N. Schwerter Warner todavía no se había aparecido para mezclase en nuestras vidas.
Mi hermano, Alberto, por WhatsApp, me pregunta por el nombre de la mujer de mi primo fallecido el año 1971, Jorge Agliati, el único hijo que llegaría a tener mi tía Maruza. Apenas la conocí le respondo, porque estaba vedada en nuestra casa. Se llamaba, o se llama todavía, Cármen Manfredini, y mi madre siempre la ninguneó, le respondo. Su delito grande fue haberse casado con mi primo gay, con Jorge Agliati, uno de los locutores pioneros de la radiotelefonía nacional. Mi hermano añade que Jorge fue quien acuño el famoso apodo de El Paleta con que se identificó cariñosamente al ex presidente Jorge Alessandri. A lo mejor Cármen Manfredini sabe algo de N.N., ese niño enterrado en el mausoleo de los Morales Puelma. Le cuento que lo imagino como un hijo ilegítimo de mi tía Maruza, y que por eso ella siempre fue esa mujer tan triste y disminuida. Pero entonces, por e-mail, me golpea con otra versión:
– ¡Es difícil, a la tía Maruza la casaron a los 12 años con el médico Agliati! De esa forma había una boca menos en la casa.
Ese dato me obliga a buscar, a seguir buscando -¿huyendo?- para escarbar en la memoria, en lo mucho o poco que me va quedando.
Jamás imaginó una hija natural de tía Amelia
Mi madre junto a sus hermanas Oriana y Mónica, también sintieron esa necesidad imperiosa de tocar y mirar hacia el pasado. Algo así me ha ocurrido a mí, una urgencia por recorrer antiguos derroteros, paisajes como los de la Playa Grande, o roqueríos que me mercaron tanto, como los de Algarrobo, El Quisco o Punta de Tralca. Lo curioso es que en ese viaje hacia el pasado, el de mi madre junto a sus hermanas, fue más bien una exploración sentimental, porque con esa rama de la familia tuvieron muy poco contacto. Cuando pequeños, nunca supimos de una relación con alguno de ellos. Fue una rama distante de la familia, de la cual apenas se hablaba, o se hablaba algo, pero solo cuando veíamos un retrato antiguo. Fotos de ellos casi no existen. Solo conservo una de su abuela Milagro, que según mi madre tenía el pelo tan rubio y bello que lo donó a la iglesia del pueblo para que lo usaran para el cabello de la virgen. Fue como si esos parientes apenas hubiesen existido. Pero ese poco vínculo, no evitó que en ese viaje descubrieran secretos de familia que no se sospechaban.
En su carta, mi madre habla de esa visita a la tierra de sus antepasados, los padres de su papá, en la región del Maule, donde habían sido dueños de un fundo que terminó transformado en un poblado que lleva el mismo nombre del fundo original, Sagrada Familia, vecino a la ciudad de Talca en la comuna de Curicó. Al recorrerlo sintió la ausencia de su padre, mi tata Augusto, y su viaje aflora como una visita a destiempo. En la foto que conservo de su abuela Milagros Urzua Labbé, se puede ver la fuerza de la casta y la importancia que ella le daba a su cabello, en este caso una melena rubia, ondulante y libre, que al ordenarla le quedaba como una cinta de regalo apoyada sobre su cabeza. Retratos de su marido Nicolás Correa Ruiz de Gamboa no tengo ninguno. Falleció tempranamente en el año 1916. Su hijo mayor, Juvenal, de gran facha, alto, probablemente de ojos azules como su padre, también se presenta en el retrato con un impecable corte de pelo, muy bien diseñado; incluso moderno para los estándares actuales del año 2024. Él se ubicó detrás de su madre, pero sin tocarla, donde guarda sus manos, guarda su distancia. Las manos de ella, con sus dedos enroscados sobre su falda, se asemejan a unas garras escondidas, solapadas. Los ropajes, la camisa, los encajes, todo apunta hacia una vida de excelencia. Así fue como mi abuelita Oriana no pudo competir, y mi tata, para que no se la miraran tan en menos, para que no se la ningunearan, a lo mejor huyó del campo hacia la vida de la gran ciudad, lejos, hacia la capital, donde encerrado en las estrechas oficinas de Ferrocarriles del Estado, con poco aire, hedionda a sudor y a cigarrillos, rodeado de colegas intrigantes, al final se aniquiló, se pasmó, y no le quedó más remedio que buscar refugio y luz en las carreras de caballo y regando los jardines de otros. En su casa del barrio Bellavista, tenía nada más que maceteros, no había jardín, nada verde, la puerta principal daba directamente hacia la calle. Ahí probablemente mi madre comprobó en carne propia el poder del ninguneo, ahí lo sufrió, se crio en ese ambiente, ahí se formó. Recuerdo la felicidad que sentía tata Augusto cuando llegaba a nuestra casa, que tenía jardín, ubicada en Avenida Suecia 1521. Ceremoniosamente desenredaba la manguera, luego buscaba una silla y le daba comienzo a la función de regar el pasto, un limonero, un magnolio y un jacarandá fragante que alegraba la vereda de Avenida Suecia. Cuando lo recuerdo, lo veo regando y paseando de la mano a mi hermano Alberto. Ahí logro entenderlo mejor, pero a destiempo. Noto que mi abuelo no emigró, se quedó a vivir en Chile, no huyó del país, pero de igual forma no pudo volver nunca a la casa de su infancia. Creo que en el agua, y en el acto de regar, se acercaba a sus raíces.
La poca interacción de mi madre con esa rama de la familia se nota también en el mensaje que escribió en el reverso de la foto: Mi abuela paterna Milagro Urzúa Labbé (de Correa) con su hijo mayor (¿Juvenal?). Nótese como a Juvenal no lo menciona como su tío, tío Juvenal, porque Juvenal parece ser el hijo mayor de su abuela a quien apenas reconoce: ¿Juvenal? Pero mi madre junto a sus dos hermanas, tenían curiosidad por saber de ellos, de sus descendientes después de tantos años, y los visitan.

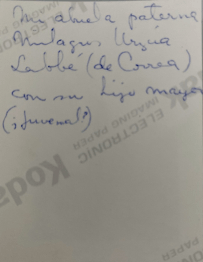
Santiago 15 de julio de 1986
Cristiancito amor
No puedo encontrar tu carta en la que preguntas detalles sobre el viaje al sur, debe estar en Indisa. Fue bueno ir al sur con Mónica y Oriana. Viajar con Mónica fue encantador, todo le parece una agradable aventura, pero mi otra hermana es agotadora. Critica como manejo, el plato que ella pide en el restorán siempre es el más malo…solo ve el lado maldito de la vida…pero algunas veces estuvo francamente feliz, y eso para mí valió el viaje. Quien faltó fue mi papá. Ir a ver lugares que él conoció, es como imaginarse un vestido sin el dibujo…
El pueblo Sagrada Familia es limpio y modesto, calles rectas con una plaza al centro con árboles y palmeras y una Iglesia. Detrás de la Iglesia corre un canal y más atrás el cementerio.
En ese viaje también ven retratos antiguos y escarban en los archivos de la Iglesia donde se enteran de la hija natural de una tía soltera, Amelia Correa, algo que ellas no habían sospechado nunca. Horror de tía Oriana, que jamás imaginó un tropiezo así de su querida tía Amelia:
En una foto antigua estaba mi papá, un hermano y mi abuela en un patio con pilares y plantas. Ese debe ser ahora el patio de la Iglesia. Lo reconozco porque es hundido como en la foto. Me explico. La puerta de la Iglesia estaba cerrada, subimos unos peldaños altos para ver al cura en su oficina. Como no estaba nos dedicamos a ver los libros de nacimientos con sus muertes y bautizos. Los anteriores a 1908 están centralizados en Talca o Curicó, no recuerdo bien. Mirando leí el bautizo de una hija natural (en 1909 o 10) de Amelia Correa (mi papá tuvo una hermana de ese nombre), así es que la Oriana se enojó mucho, le pareció una calumnia pensar que tía Amelia, tan buena, hubiera tenido un hijo así, de esa manera.
Recorren, y redescubren ese territorio antiguo que antes fue de su familia, pero que para ellas, era demasiado nuevo, o demasiado distante, hasta que llega el sacerdote:
En eso llegó el cura, un buen hombre, joven, como para cantarle “Cura de mi Pueblo,” esa canción tan linda que todos recordamos. Nos mostró la Iglesia, muy orgulloso de estar cambiando las viejas maderas del entablado de la galería abierta que rodea al jardín, pero todo muy antiguo. Creo que la Iglesia es posterior a cuando mi abuelo vendió el fundo en 1911. No pudimos ver las piezas que rodean el jardín, creo debe haber sido la casa del fundo, porque mi papá contaba que por detrás de la casa corría un canal donde los metían al agua cuando los bandidos asaltaban el fundo para que los ladrones no los vieran. Ahí también enterraban la platería. Vi después el canal de aguas tranquilas con sauces como para bañarse en el verano. Creo que esa era la casa del fundo, y la plaza era su parque. Al otro lado de la Iglesia está ubicado el camino al cementerio.
Se reúnen con una antepasada, María Gamboa, que todavía parecía atesorar la vida de esos años:
La María Gamboa, prima del papá cuyo marido, un señor Baquedano (se suicidó) quiso matarla a ella y sus dos niñitas (son más o menos de mi edad). Las conocí cuando chicas, ahora están casadas y con nietos. Esta María Gamboa me contó que su tío, mi abuelo, era estupendo y vivía muy bien, pero no trabajaba nunca, era alérgico a las responsabilidades, y vendió el fundo cuando se cansó. No recordaba en cual Iglesia lo enterraron.
Esa opinión concuerda con la expresada por mi padre en la carta anterior donde habla de mi abuelo Augusto y su familia, mis bisabuelos. Menciona que fueron bastante casuales para prepararse y estudiar. Mi madre recuerda también la otra casa de su infancia, la de sus abuelos maternos, los Ramírez Ossa, ubicada en Quilpué. En la fotografía se puede ver a José Ramírez Gómez y a Emma Ossa Cuevas, padres de mi abuelita Oriana, con dos de sus hijos. Nótese como los detalles del cabello de ella no resaltan, más bien se esconden. Eran también de cutis más oscuro, moreno, proveniente de una familia donde los ojos azules y el pelo rubio casi no existió. Él tiene esos ojos capotudos que mi madre siempre reconoció cuando los veía expresados en su descendencia. Se notan cariñosos, menos concentrados en la imagen que pudieran proyectar. Él tiene sus manos ocupadas sosteniendo cariñosamente a su bebé. Mi bisabuelo era el que invitaba a mi abuelita Oriana a comer esos ricos bistocos que le gustaban tanto a ella:

El tiempo pasa y lo borra todo. Me acordé del sitio en que estuvo la casa de mi abuelo José Agustín Ramírez Gómez, arrendada para el liceo de Quilpué. Se quemó como pronosticaba mi madre que así pasaría, para transformarla en calle. Todos los jardines rodeados de ladrillos habían desaparecido, solo quedaba a un costado la gran palmera y por ahí dos ciruelos, uno que daba ciruelas blancas y el otro rojas. De los parrones no quedaba nada, eran veredas peladas. De la gran casa, nada, ni siquiera los desniveles del terreno que era lo que más me gustaba, con caminos y arcos de palitos blancos con rosas trepadoras. Quilpué tenía algo de Alemania, una imitación de los jardines berlineses.
Lo interesante es que en la zona de Talca, esos antiguos familiares le conocían la historia a mi mamá, y mientras la atendían y conversaban y le ofrecían cafecito, o probaban galletitas, parecían leerle unas notas que habían acumulado a lo largo de los años, como su afiliación política, muy en línea con la Democracia Cristiana de ese entonces, el partido político de la reforma agraria que les expropiaba fundos:
Volviendo al viaje al sur. La Iglesia (hoy completamente destruida después de un terremoto) donde tendría que estar la virgen con el pelo de mi abuela, estaba destruida y con los portones cerrados, sin techo, y por lo ventanales se divisaban las pinturas claras de las paredes. Con esa prima del papá (María Gamboa), muy viejita, fuimos al fundo de los Gamboa. Uno de estos primos es alcalde, otro administra el fundo de ellos, porque el primo de mi papá, su padre, está semiparalizado. No estuvo muy simpático de que su tía viviera en Talca y no en Santiago con sus hijas….también que son ultra derechistas y ellos saben más de nosotros que nosotros mismos. Parece que como yo salí en los diarios cuando fui al sur con Olaya, durante la campaña presidencial de Tomic, resulto medio culpable del allendismo. Había otra señora muy dije, su madre, y otra hija separada con varios hijos que iba a dejar y a buscar al colegio en Talca, por un camino infernal de piedras y calaminas; más de 50 minutos así. También ellos se encargaron toda la vida de un hermano sordomudo de mi papá, Máximo, y lo querían mucho. Además, parece que mi papá debió haber sido más modesto –viviendo de su jubilación- y sin embargo hablando siempre de sus hijos, yernos y nietos, tan estudiosos. Allá sólo tiene valor el número de hectáreas que se posee y ser bien derechista.
Recorren el cementerio y tratan de redescubrir ese paisaje que ya se había terminado. A lo mejor, para ella, esa fue otra manera de escribir:
El cementerio era parecido al del Totoral, con un solo Mausoleo, y con solo un hoyo en el centro. El cuidador dijo que un tal Filo o Fito, o algo así, vendía las lápidas y los cajones finos y nos mostró un hueserío en el hoyo del mausoleo tapado con tablones. Era todo tan triste que no me acerqué a husmear. No sé los nombres de los árboles, pero todo el lugar era fresco y sereno.
Y regresa hacia el presente con algo de remordimiento:
Lo que más sentí fue ir al sur con veinte años de atraso. Oriana me contó que una vez el papá tomó el tren al sur, y cuando llegó, llovía en la Estación y tomó el tren de regreso de inmediato.
Creo que a muchos les sucede o les sucederá algo parecido. Siempre se llega a un punto donde se trata de penetrar nuevamente en el pasado para terminar tomando el tren de vuelta para huir. Mi tata comprobó que no se puede regresar a casa, no resulta, porque todavía podía estar la casa -aunque la de Quilpué que recuerda mi madre ya no existe- pero no la gente, los familiares y amigos de ese entonces. Los recuerdos a veces son así, demasiado subjetivos, y morfan, cambian de dirección, de apellidos, se visten de colores diferentes y destruyen esa imagen que uno guardaba como algo tan preciado. Finalmente se despide con unos consejos adicionales sobre la escritura:
Ayer estuve buscando libros sobre árboles. Sé que Enrique Lafourcade los usa para nombrarlos apropiadamente. No encontré ninguno, pero hoy iré a otra librería, si lo encuentro te lo enviaré.
Ximena
Mientras todavía tararea a Leo Dan
Recuerdo mi entusiasmo, porque llegué tarde, me costó esfuerzo descubrirlo, pero una vez que me llegó, se quedó conmigo y ha demorado en emprender su vuelo para abandonarme. Noto que con los años el entusiasmo se opaca y pierde altura, me cuesta un esfuerzo adicional interesarme en algo que descubro, en algo que deseo aprender, pero felizmente el entusiasmo no se ha muerto, no completamente.
Mi último entusiasmo (en esta fase de los entusiasmos) ha sido la memoria. Considero que es justamente ahí, lo que he vivido a través de estos años, lo que he conocido, lo que he sufrido y gozado a través de todos estos años, y lo que recuerdo, o cómo lo recuerdo, es donde reside lo que me hace verdaderamente único y diferente, pero se me hace necesario escribirlo, recordarlo es importante.
Son curiosas las escenas, las conversaciones, los hechos que se me han fijado para siempre; no conozco cómo funciona ese mecanismo por el cual uno los selecciona y los preserva en la memoria. El departamento de mi tía Maruza, quedaba cercano a mi antigua Facultad de Química y Farmacia, por ese motivo mi padre concertó una visita; por qué no la pasaba a ver, ¿por qué no vas y almuerzas con ella?, me sugirió. Y así lo hice, me presenté en el departamento de mi tía para comer algo y saludarla. En ese tiempo estudiaba química y me resultaba fácil pasar a verla. Terminé una clase en uno de esos auditorios de madera bien trajinada, antiguos que habían antes, y la pasé a ver. Lo curioso es que el único que almorzó fui yo, porque fui el único en sentarme a la mesa para probar un pan crujiente con tomates y jamones. Me dio la impresión de que no están acostumbrados a sentarse juntos a la mesa para compartir algo. Tía Maruza estuvo ahí, se movía y conversaba, pero nunca se sentó. Ella y Teresa, la empleada de muchos años, me atendieron como si rindieran un examen de grado. Me ofrecieron unos tomates aromáticos y jugosos, eso lo recuerdo bien porque no paraban de rebanar tomates, de producir torrejas bien jugosas para que no me fuera a faltar nada. Nos dijimos poco a través de las palabras, pero nos dijimos mucho en los gestos, donde lo importante fue encontrar un hueco para poder esconder las manos, o un lugar donde dejarlas quietas. Mi tío Pepe no estaba ahí, pero su figura la sentí volar sobre el departamento como una sombra grande. Teresa, la empleada de “puertas adentro” que tuvieron siempre, lucía un delantal de cuadritos azules, un poco sucio, donde se sobaba sus manos y se las secaba. Fumaba mucho. Tenía los dientes cafés y picados de tanto humo. Cuando yo la saludaba, siempre percibía sus dientes y ese olor profundo a cigarrillos que trataba de evitar. Sobre su rostro lucía impunemente una barba gruesa y unos pelos negros, largos, o blancos, como canas, y que nunca se afeitó. Pero cuando ella me veía dejaba de fumar para abrazarme como si hubiese sido un hijo suyo. Genuinamente creo que me apreciaba, y la recuerdo con cariño. La última vez que la vi, iba saliendo del Hospital del Salvador con un cigarrillo colgando de sus labios. A lo mejor esa fue una de sus últimas visitas rutinarias poco antes de morir. Nunca pude conversar nada importante con ella; yo era muy pequeño en ese entonces. Siento que con ella mucha historia, mucha memoria se perdió.
Con los años noto que los mayores de ese tiempo estaban bien perdidos, fue algo así como si el trabajo de ellos hubiese consistido en mostrarse invulnerables, aunque fueran vulnerables, o dar la impresión de que lo sabían todo, aunque no fuera cierto, porque pese a sus años sabían poco y conocían menos.
Es interesante llegar a una edad donde al mirar hacia atrás el camino se ve más largo y amplio que al mirar hacia adelante. Y al hacerlo lo hago con los ojos de un padre, es decir después de transcurridos varios años como padre de dos hijas, de Camila y Sofía. Y después lo veo a él –a mi padre- y su misterio crece, a lo mejor porque fuimos fabricados en generaciones diferentes y con problemas distintos. Su historia no fue nunca la mía, y tampoco se la conocí porque la ocultó, no pudo o no quiso mostrarla. Sé que lo trató de hacer lo mejor que pudo, como lo he tratado de hacer yo, y también sé que enfrentó incógnitas tremendas, abandonos que no le conocí. Lo veo caminar, lo imagino caminando, pero lo veo siempre solo.
En un mensaje de hace pocos días, mi tío Lalo escribió:
Estás recreando una vejez interior hermosa acorde a tu “mate”, y eso es bueno. Yo me demoré demasiado en lo mismo. Cuando conversamos con los viejos (que tú conoces) coincidimos con lo tuyo. Por lo tanto, es fácil deducir que llegando a los 60 afloran los análisis y los recuerdos maravillosos. No se te ocurra perder la memoria; es morir y caminar como un zombi. Tengo grandes amigos que están en esa situación horrible. La torta de la juventud ya la comimos, y ahora sin retorno, no queda otra que comernos la de la vejez, que tiene sus ventajas mientras no haya dolor y soledad.
Un abrazo
Lalo
Es interesante comprobar como muchas veces esas vivencias o sufrimientos, o soledades que percibimos como tan privados, son realidades bastante más universales de lo que uno cree. Pato comenta:
Veo la nota que escribiste respecto a tu familia que también es un poco mi familia. Son cosas que nos pasan a todos y las contamos poco. Así creemos que somos los únicos sufrientes en este drama humano.
Me cuenta un amigo que perdió a su padre hace unas semanas, que varias veces lo ha visto caminar por el centro de Santiago, por las calles por donde iba a almorzar o a tomarse un café. Ha corrido a hablarle, ha corrido a saludarle y se ha dado cuenta en un flash amargo, que su padre ya murió hace pocos días.….curioso lo del departamento de Vicuña Mackenna en sus primeras cuadras, donde se ubican hasta hoy las dos edificaciones en las que transcurre tu relato, la Facultad de Química y el departamento de tu tía Maruza. Esas áreas han sido defendidas férreamente por el plano regulador de Providencia; tanto Vicuña Mackenna como el Parque Bustamante, que se ubica al oriente de este. El área está tal cual, y debes recordarla, nada se ha demolido ya que solo se puede reconstruir lo mismo, no hay riesgo de que eso se caiga. Han desaparecido tus tíos y la nana, pero no así su entorno, menos tu recuerdo. Quizás otra pareja de viejos y su antigua nana viven en un departamento de parqué rojo-oscuro brillante, de cortinas pesadas y esa luz que solo dan las primeras construcciones de hormigón armado, de ventanas pequeñas y rasgos de muros anchos. Ahí cerca de una callejuela transversal, Almirante Simpson, hay un antiguo restorán/prostíbulo llamado “Casa de Cena” donde van viejos contadores e hípicos quebrados, algunos de la construcción. Cuentan que es otro mundo, su mundo, donde hay otro tiempo y otras costumbres; es como ir al caminito de Buenos Aires, locales con luz de tango. Concuerdo con eso de que la memoria nos ayuda a mantener el rumbo de la vida, y que uno completa muchas veces lo que falta. Cuando los padres no están, uno vive una vida proyectada, haciéndolos vivir a ellos, acompañándonos, como viendo fotos antiguas de cuando éramos pequeños; ¿cuánto de recuerdo hay ahí, y cuánto es pura construcción de nuestra realidad? De seguro mi hija, hijos deben cruzarse con varias Maruzas y Pepes y nanas, o Teresas luciendo delantales mojados y lunares carnudos y peludos. Muchos de ellos buscarán ahí a algún conocido o pariente entre los recuerdos que seguramente también han ido perdiendo poco a poco.
Al leer tu relato, me quedó resonando, con eco, lo mismo que el relato anterior, el de una semana atrás. Pero no te preocupes, el que me provoquen eco es bueno, es positivo, no es como cuando escuché en una oportunidad poco feliz, “el cuarto está mal amoblado, vámonos de aquí, se siente eco,” decían, y lo contaban como un dictamen condenatorio, fulminante; así que nos fuimos, nos escabullimos raudamente como si el eco nos hiciera mal, nos enfermera.
Los ecos respecto a los recuerdos, que de por sí son imperfectos, de poca fidelidad, pueden no coincidir perfectamente con los hechos o las percepciones atesoradas, pero construyen nuestra vida. Siempre he tenido buena memoria, lo he sabido siempre y lo he podido confirmar en mi vida diaria; de hecho, hasta los 30 o más años padecí de una híper-memoria, una desagradable manía o capacidad de guardar todos los detalles de algo que me había sucedido. Y más que evocar, después me transportaban de cuerpo presente al instante vivido previamente, y dado que cuando chico era tímido, callado, me empujaban de regreso a esas “planchas” o momentos difíciles, pero también hacia la alegría. Eran fuentes que me ayudaban a revivir las emociones. Esa conciencia tan vivaz de los momentos pasados debí trabajarla incluso con algo de terapia, ya que episodios de culpa mínima hacían recriminarme varias veces el mismo hecho hasta el atontamiento. Logré sobrepasar esos temas, pero los hechos se han quedado siempre ahí, siguen vivos, y los busco y saco a voluntad cuando deseo.
Trataré de contarte algunos episodios que ilustran como los recuerdos soportan nuestras vidas, y lo hacen como andamios o hilos firmes que nos posicionan en lo que somos ahora.
Mi madre tiene 89 años y ha estado enferma en estos días. Siempre ha sido hipocondríaca. Creo que hace unos 30 años que no sale de su casa por más de cuatro horas. Ayer sábado, mi hermana y mi padre la llevaron a la Clínica después de averiguar si podían hacerle imágenes con equipos de campaña, es decir con rayos-X’s portátiles, ecógrafos, etc. Se enteraron de que no es posible, y de serlo sería caro y bien poco común. Pero al menos aprovecharon de pasearla por Viña del Mar. Me enviaron unas fotos donde se ve feliz, casi como descubriendo por primera vez esa ciudad y sus calles que fueron sus dominios durante tantos años, cuando manejaba su auto junto a ese carácter fuerte y complejo heredado de sus abuelos, esos de rancia aristocracia y donde se “roteaba” sin miramientos a quien no fuera “como uno”. En un momento, la discusión más enredada se centró en cómo bajarla del auto y subirla a una silla de ruedas. Me cuentan que los dejó a todos perplejos cuando zanjó la discusión con un…. “no, por favor, no; que todo Viña creerá que soy una vieja. Pásenme un sombrero grande y con anteojos”. ¿Qué percepción tendrá de ella misma? ¿La de cuarenta años atrás? He conversado largamente sobre estos temas con ella, sobre el paso de los años y donde le gustaría vivir en el futuro. Me ha dicho que le gusta estar donde están sus cosas, sus revistas, sus recuerdos; al final ese es su mundo, el suyo propio. Y siempre me agrega como para convencerme, “¡en otros lugares no sabría dónde está el baño, mijito! ¿Cómo lo hago si necesito un baño? Dime, dime: ¿cómo lo hago? El baño, ¿me entiendes, mijito? ¡Tanto te cuesta entender a tu propia madre, la que te parió!”
¿Qué puedo explicarle a mi madre? ¿Imaginará que muchos lugares ya no tienen baño, o que los baños ahora los esconden, los mueven, son portátiles, los cambian de lugar? Realmente no lo sé.
Mientras conversábamos sobre los baños traté de ordenar una rima de revistas polvorientas que a todas luces nadie había leído en décadas. Pero de improviso y de una esquina del dormitorio, como si me llegaran ecos de un país lejano, me ordenó afligida que dejara sus cosas ahí, “no revises nada, no muevas nada, no cambies nada”, me dijo. Me levanté titubeado, -sin moverle nada, por supuesto- pero recordando, repasando todos esos años que vivimos juntos, cuando de sorpresa vi sobre su velador las cartas que le escribí cuando nos fuimos becados a Italia con tu hermana Mónica, por ahí en el año 86-87. Las tenía delicadamente abiertas como recién llegadas por correo, con esos sobres y papeles crujientes y translúcidos de bordes tricolores. Las había releído y vuelto a releer y vuelta a sorprender con las noticias de mi juventud como si las cartas le hubiesen llegado una semana atrás. Tampoco se las cambié de lugar, no se las toqué, pero noté con pena que esa realidad, la de mi madre, y esa percepción tan vívida de su entorno cercano y su cobijo, la hacen sentirse segura; ese es su espacio, eso es lo conocido, ese es su hábitat. Noté que sus recuerdos le permiten afirmarse en ellos como muletas, como “burritos”, para seguir, para continuar hacia adelante con su vida.
Mientras escribo este correo me avisan que murió su perro, el Groom, esta mañana a las 3:30 AM. Lo enterraron a las 7:30 en el jardín; creo que será un golpe fuerte para ella; fueron 16 años de un fiel compañero que la escuchaba y no la contradecía, no la contrariaba. Mi padre me confiesa que ese estado de máxima dependencia en que se encuentra ahora, lo obliga a estar anclado en la casa y sin poder moverse.
Salgo de su cuarto mientras la escucho todavía lejana, todavía distante; y que no le toquen sus cartas, me recuerda, “deja mis cosas ahí, me pide, no revises nada, no muevas nada, no cambies nada.”.
Me quedé levitando afuera de su cuarto y esperando algo (¿a alguien?), sin moverme; esta vez era yo el que no movía nada. La casa y los pasillos estaban en silencio y creo que llegué a palpar el aroma de las alcayotas. ¿Qué edad tendría en ese entonces? ¿Qué edad habré tenido? Corría el año 66 o 67 cuando llegamos a este sitio que nos parecía tan lejano, húmedo y desconocido, con olor a pinos y a ese barro hediondo que rodea a las alcayotas. Llegamos en un auto de color granate y con olor a tapiz nuevo. Y con mis 10 años me preguntaba si mi padre sabía lo que estaba haciendo. Y ahora, frente al implacable paso de los años, puedo decir que sí, me he dado cuenta de que invariablemente supo lo que hacía, y nos hizo partícipe de sus sueños y también de sus locuras, esas que se han quedado conmigo para siempre. Son recuerdos que, como el burrito de mi madre, todavía me acompañan y ayudan a moverme en esta vida.
Un abrazo, ¡sigamos buscando!
A lo mejor terminaré paseando por esas calles cercanas a Plaza Italia, o por otras veredas de un país lejano y de clima diferente, buscando y regresando a mis orígenes a medida que se me quema el tiempo, a medida que se me acorta la distancia, transportándome hacia esos tomates jugosos que un día me ofrecieron en el departamento de mi tía, empujándome hacia otro abrazo con Teresa, la nana bigotuda que me apreciaba tanto, la empleada bigotuda que fumaba tanto, y a lo mejor en veinticinco años más –con suerte, con bastante suerte-, ya completamente trasnochado y rodeado solo de recuerdos, y leyendo notitas que me manda alguien por e-mail, rodeado de fotos viejas, desteñidas, rodeado de fotos torcidas donde veo a alguien que se parece a mi padre cuando niño, o a uno de mis hermanos cuando éramos pequeños, fotos robadas a tirones de algún álbum, ahí me acercaré a darle un abrazo a un joven de veinte años, aquí en Michigan, en Ann Arbor, que encuentro parecido a alguien de mi tiempo, a alguien que vi en esas fotos, para hablarle de Teresa o de mi tía, o de N.N. y para darle un abrazo sin notar que eso no se hace, que eso no es necesario porque el mundo se ha movido hacia otros horizontes, hacia las nuevas generaciones que lo intentan hacer mejor que uno -espero- o igual que uno –espero que no- . Pero entonces el joven de chaleco de lana blanca, patagónica, se asustará al chocar con mi lunar carnoso y peludo que ya no puedo disimular sobre mi rostro, que ya no me puedo afeitar porque no lo veo, y dejará su celular a un lado para preguntar nerviosamente, para preguntarme bien asustado, qué deseo, qué busco, qué me sucede, de qué huyo. A lo mejor ahí me daré cuenta de que ha llegado al tiempo de la despedida, y que hay que cederle el turno a otro.
¿Y cómo terminar esta página en un día de agosto, en una noche de agosto, en el 2018 o 20 o 24? ¿Cómo hacerlo desde Míchigan, cuando mi tía Maruza y Teresa y mi padre, mi madre y N. N. y tantos otros ya se han evaporado? Me gustaría hacerlo imaginando a Teresa la barbuda, la de pelos negros y largos brotándole del rostro, o blancos y canosos arrancándole del rostro, elevando volantines o jugando con el avión de armar del tío Pepe. Y a mi tío Pepe rebanando torrejitas de tomate y riéndose, finalmente riéndose y ofreciéndolas para el almuerzo. Y a mi padre en el auto, de regreso a casa, contándome de ese día en que se sintió muy solo, eso que los adultos nunca me confesaron o que nunca me dejaron ver porque estaba prohibido hacerlo, o porque yo, a lo mejor, les pedía que supieran de todo, o que entendieran de todo y me hablaran de lo bueno y lo bonito….el amor es búsqueda, Cristiancito, es búsqueda. Y entonces, dejaré de mirar a través las ventanas del auto, dejaré de mirar hacia afuera, hacia los edificios altos que parecen moverse a gran velocidad, dejaré de mirar esos eucaliptos fragantes cerca del balneario de Algarrobo, cerca de la casa Pelá, dejaré de huir para mirarlo a él y para mirarla a ella, y sobre todo a ella, que todavía -a pesar de los años- la veo tararear a Leo Dan.
Hui de esa vergüenza
Mientras escribo me llegan noticias frescas sobre el pasado de mi familia. En un principio pensaba reescribirlo todo, cambiarlo todo, pero he decidido agregar estos descubrimientos y fechas de inmediato, para mostrar cómo morfan los textos, cómo exploran, cómo crecen bajo los tentáculos de la intuición para encontrar los restos de esas verdades que a pesar de los años todavía no mueren, todavía sobreviven en el fondo de un océano turbio y oscuro.
Todo comenzó cuando mi hermano Gonzalo mandó una muestra de saliva a My Heritage, para un análisis genético. Desde entonces, por e-mail, lo contactan cuando se produce un smart match con alguno de sus clientes que mantienen en su base de datos. Así fue como le mencionaron a Prisila Rodríguez Monsalve, de Santiago de Chile. Mi hermano la contactó y conversando por e-mail, descubrieron que la bisabuela de Prisila, Encarnación Fierro Cabello, había sido hermana de nuestro abuelo, Luis Fierro Cabello, el padre de mi papá y de quien nunca supe nada. Gracias a Prisila, que guarda innumerables certificados de nacimiento y defunción, mi hermano se enteró de esa rama de la familia que había permanecido escondida, tapada, secreta para nosotros.
Por los documentos y certificados en poder de Prisila, me entero que Miguel Fierro Méndez, fue el primero en llegar a Chile, padre de nuestro abuelo Luis Fierro Cabello. Miguel fue de profesión alarife, como lo mencionan en su certificado de defunción, un término proveniente del árabe hispánico, hoy en desuso, pero que en esos años se utilizaba para indicar lo que hoy se conoce como albañil. Era oriundo de Ronda, España. En el Certificado de Nacimiento del Ayuntamiento de la Ciudad de Ronda, de una de sus hijas, María Dolores Fierro Cabello, hermana de mi abuelo, se especifica que ella había nacido en esa ciudad un 5 de octubre de 1877. Tiene que haber nacido poco antes de que partieran como inmigrantes hacia Chile. La travesía buscando una vida mejor no les resultaría fácil, porque Miguel fallecería a los cuarenta y dos años, de pulmonía, un 7 de abril de 1898 en Molina, Chile. Nadie conoce la fecha de su llegada al país, pero se sabe que falleció a los cuarenta y dos años en 1898, de manera que cuando nació su hija María Dolores en 1877, tenía aproximadamente veintiún años. A lo mejor partieron hacia Chile poco tiempo después. Lo triste fue que el frío de los inviernos de Molina los sorprendió mal preparados. Tres años antes de su muerte (el 13 de junio 1894) había nacido su penúltimo hijo, Luis Fierro Cabello, mi abuelo, ese desconocido misterioso de quien nunca supimos nada. Luis Fierro Cabello tampoco tendría una vida fácil, al quedar huérfano a esa temprana edad. Todo indica que les fue difícil sobrevivir, porque el último de los Fierro Cabello, Miguel, nació el 6 de mayo de 1897 para fallecer de pulmonía un año después, el 22 de abril de 1898, es decir pocos días después de fallecer su padre, Miguel Fierro Méndez. Decididamente les resultó difícil acomodarse a estas nuevas tierras, fueron unos extranjeros en un país donde se miraba con resquemores y prejuicios a los recién llegados. A lo mejor algo parecido sucede actualmente con los haitianos.
El certificado de matrimonio atestigua que el 22 de marzo de 1914, a las 11 de la mañana, y a los diecinueve años, mi abuelo Luis Fierro Cabello de 22 años, se casó con María del Rosario Morales Puelma, de tan solo dieciséis; es decir cuando todavía jugaba a las muñecas. Cuesta creer que algo así no estuviera prohibido, pero casarse a esa temprana edad era posible, se podía hacer, o era aceptado. Resulta difícil imaginar un matrimonio exitoso después de conocer las edades que tenían al casarse. Lo hicieron en la casa que probablemente era de él, ubicada en Esperanza 1265, de Santiago. En el año 2024 todavía existe, se puede ver en Google Maps. El 6 de abril de 1915, un año después, nació mi tía Maruza (María Josefa Adelaida Fierro Morales), la que llegaba pidiendo disculpas, casi escondida, cuando entraba a nuestra casa. El 1 de Agosto de 1917, al poco tiempo, nació mi padre. En su certificado de nacimiento se menciona que mi abuelo Luis Fierro Cabello tenía como oficio constructor, igual que su padre, mi bisabuelo Miguel Fierro Méndez. Según el certificado fueron testigos Adelaida y Herminia Puelma, que no sabían firmar. Se menciona también que mi abuelita María Morales no tenía profesión.


Mis abuelos paternos, María del Rosario Morales Puelma y Luis Fierro Cabello

Cuando les tomaron esta foto, mi padre y su hermana vivían sin el sustento de su padre, mi abuelo Luis Fierro Cabello. Gracias a Prisila Rodríguez Monsalve me he enterado de un secreto que explicarían esos misterios que no pudo, o no me quiso develar mi padre. La herida todavía estaba cruda como para conversarlo o siquiera tocar el tema. Pareciera que a las generaciones posteriores les resulta más fácil hacerlo, pero lo triste es que ya muchos han partido y cuesta armar la historia, cuesta completar el puzle. Según la madre de Prisila -que todavía vive en el año 2023- y que conoció a mi abuelo cuando ella tendría unos nueve años, él fue un hombre de buena facha y de ojos azules, pero jamás supo que se hubiese casado. Sin embargo, sabemos que contrajo matrimonio, están los documentos y los hijos que engendraron, pero vivieron juntos por un tiempo breve. Ella lo recuerda como un incapacitado y en silla de ruedas porque jugando fútbol se hirió una pierna que después se le gangrenó. La infección se le expandió hacia la otra pierna, y para salvarlo le tuvieron que cortar las dos extremidades. Según la madre de Prisila, está el registro de esa tragedia en una foto, cuando en una elección presidencial, en la revista Vea de esos años, en un reportaje, salió su retrato cuando se presentó a votar en silla de ruedas. En ese tiempo, vivir en esas condiciones, era quedar transformado en un perfecto inútil, y sin posibilidades de mantener una familia, sobre todo cuando su oficio era el de constructor. De manera que algo drástico tiene que haber ocurrido en ese matrimonio, donde esa incapacidad física lo arrancó de su hogar, ya sea por mutuo propio o porque mi abuela lo abandonó. Ese desencuentro lo pudo haber empujado hacia el alcohol y al desamparo. Falleció el 14 de Julio de 1948 a los 54 años. Esa tragedia marcó profundamente a mi padre porque para sobrevivir tuvo que vivir de los parientes, de la caridad ajena, o de la buena voluntad de su tía Isabel Morales Puelma, donde, cómo lo indicó mi hermano Gonzalo en un e-mail, a esa casa, los jamones y los buenos quesos llegaban con nombres y apellidos, pero nunca, jamás, llegaron destinados hacia un Fierro como mi padre, un pobretón, un pobre ave, casi un guacho, hijo de un alcohólico, de un flojo en silla de ruedas, ¿un gay?
Esos sentimientos lapidarios fueron las humillaciones y los desprecios que sufrió mi padre, y que yo intuía, que he mencionado en este texto, pero que mi padre por apocamiento, o para evitar un dolor adicional, por doblar rápido la página, no me quiso divulgar, o no pudo. Eso explica también el ninguneo de mi madre hacia los Fierro, los Fierro recién llegados al país, pobretones, tirillentos, muertos de frío, los haitianos de hoy en día en Chile. Pero lo más triste, es que siento, toco, palpo, que en muchas ocasiones mi padre le encontró toda la razón.
El retrato de la primera comunión muestra que la familia de mi padre se esforzaba por mostrar porfiadamente una vida con futuro y sin problemas económicos. Las ropas y encajes y cintas blancas que lucía mi tía en su primera comunión (fallecida a los 81 años, en el año 96), dan cuenta que con esfuerzo trataban de mostrar prosperidad, de que todavía eran capaces de cumplir con los ritos de una clase social que les empezaba a dar la espalda, o que les dio siempre la espalda.
Al ver y tocar los retratos antiguos, los que todavía guardo en el subterráneo de mi casa, aquí́ en Michigan, me transporto no solo hacia esos años, pero también hacia esa tensión social, y que se duplicaba en una tensión fuerte adentro de nuestra propia familia. Por un lado estaba mi padre (fallecido a los 85 años, en el año 2002), con su familia más humilde, más secreta, más escondida, frente a la familia de mi madre (fallecida a los 93 años, en el año 2020), ya sin dinero, sin fundo o propiedades, pero de apellidos gloriosos, rimbombantes, de gente como uno, que habían hecho algo en un pasado glorioso, pero donde las generaciones posteriores mostraban sus manchas, su inacción, cierta flojera. Tenían poco que lucir y vivían de la leyenda y un reconocimiento social antiguo que todavía los iluminaba y sostenía cuando lo buscaban con fuerza. Como lo describí anteriormente, mi madre provenía de una familia dueña de un gran fundo en Talca, que se llamó́ La Sagrada Familia. Con el tiempo, el bienestar económico de los descendientes fue cambiando y dejó de ser como era antes. La economía del conocimiento técnico se abría camino y le quitaba espacios a esa economía basada en la agricultura y el ganado. Mi madre siempre me recordaba que en esos años, los médicos entraban por la puerta trasera de la casa. ¿Le ocurrió así a su abuelo Ramírez cuando iba a ver a sus pacientes? ¿Visitó alguna vez La Sagrada Familia? Tener una educación profesional, me decía mi madre, un título académico, no ofrecía ventajas; solo lentamente y con el tiempo esa nueva economía empezó́ a mostrar su fuerza y a cambiar la sociedad.
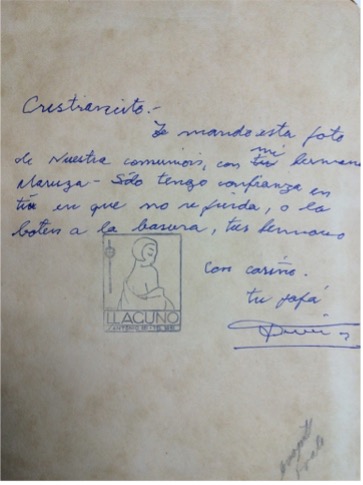
En el reverso del retrato, mi padre escribió:
Cristiancito,
Te mando esta foto de nuestra comunión con mi hermana Maruza. Solo tengo confianza en ti en que no se pierda, o la boten a la basura tus hermanos.
Con cariño. Tu papá.
No entiendo por qué́ mi padre creyó́ que a mis hermanos no les interesaría ese retrato. A lo mejor cuando escribió́ la nota estaba bajoneado, alejado de la vida activa y se sentía solo, deprimido, o alguno de ellos no quiso acompañarlo para visitar el balneario de Algarrobo, o a su hermana, enferma en su departamento ubicado en Plaza Italia. Recuerdo que me mandó la foto por correo como preparando sus papeles, despidiéndose del mundo. Según mi padre, mi tía se notaba congestionada porque venía saliendo de una fuerte gripe. Él se ve muy parecido a mí, y eso me asusta, me compromete, me pide lealtad. Cuando lo critico o hablo de él de esta manera directa, descarnada, siento que también estoy ahí́, en ese mundo de contradicciones, y veo que enjuicio también a Cristián Fierro.
Lo que se publicó́ en el diario al fallecer mi abuela Oriana (creo que no se publicó nada parecido cuando falleció mi tata Augusto), resume o muestra bien ese conflicto entre las dos familias, las dos castas, una de clase social conservadora, pero de capa caída, que mostraba sus falencias y deterioro, frente a la otra, representada por el conocimiento técnico y mi padre, un reconocido neurocirujano, que encaraba lo desconocido, las incógnitas de un mundo nuevo, el de un recién llegado a Chile, sin tradición, pero que empezaba a mostrar un rostro con futuro.
Señora Oriana Ramírez Ossa de Correa 9 de diciembre de 1972
A una sentida expresión de afecto dio lugar la celebración de la misa funeraria en memoria de la distinguida señora Oriana Ramírez Ossa de Correa, fallecida el jueves último en Santiago. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia del Convento Victoria, de esta capital, en la que los familiares de la extinta recibieron condolencias de sus numerosas relaciones, antes del traslado de los restos de la señora Oriana Ramírez Ossa a Valparaíso, donde fueron sepultados ayer. Despidieron el duelo en la capital el Dr. Juan Fierro y su esposa, Jimena Correa Ramírez de Fierro, junto a sus hermanos y otros miembros de la familia.
El lamentable fallecimiento enluta a tradicionales familias de Valparaíso, Curicó́ y Talca; la extinta estaba ligada por ascendencia al héroe Eleuterio Ramírez y al esforzado industrial José́ Santos Ossa. Los atributos intelectuales de la señora Ramírez Ossa la hicieron sobresalir en el medio en que le correspondió́ actuar, y su temple moral se reflejó́ en la formación de sus seis hijos: María Oriana, María Jimena, Emma Mónica, María Liliana, Raúl Agustín, y Jaime Augusto, quienes le dieron la satisfacción de verse rodeada por dieciocho nietos, formados en el ejemplo de sus antepasados.
En el texto se mencionan glorias pasadas tratando de mostrarlas con un brillo porfiado, como ese industrial José́ Santos Ossa, el descubridor del salitre en Chile. Lo curioso es que incluso él, ya arrastraba incógnitas que la familia no deseaba ventilar. Un familiar me cuenta que tía Adriana, hermana de mi abuela, estuvo con ataques de furia al leer la nota, probablemente porque José́ Santos Ossa había sido un hijo natural, un descuido de un Ossa, es decir era un bastardo. Lo mismo ocurrió́ con la Desideria (Ana González), que también fue hija natural de otro Ossa, probablemente de un tío de mi abuela. Ella estaba muy sentida porque La Desideria se había dejado un anillo de la familia obsequiado por su padre biológico.
Mi madre ya me lo había mencionado, pero como en tantas ocasiones no le di mayor importancia, incluso encontré más meritorio lo que había logrado en su vida José Santos Ossa. Escarbando entre las cartas que intercambiamos con mi tía Oriana, las vuelvo a leer y a entender o apreciar mejor el pasado de mi familia. Ella entendía de apellidos y me mandó unas fotocopias tomadas del Diccionario Histórico Biográfico de Chile, de Virgilio Figueroa (Tomos IV y V, 1974) para que leyera sobre los Ossa, pero sin indicarme mayores detalles, sin mencionar donde debía leer, no había nada subrayado. Ella tampoco tenía mucho interés por ventilar la ropa sucia de su familia. Pero estaba claro, el abuelo de Doña Emma Ossa Cuevas, Don José Nicolas Ossa Varas (casado con Antonia Ansieta Blanchet), había concebido un hijo ilegítimo, con Antonia Vega, uno de los famosos que había de tocar la gloria, don José Santos Ossa Vega (1827 – 1878) descubridor de salitre en Antofagasta. El padre de doña Emma, Juan Nicolas Ossa Ansieta no tenía nubarrones de ilegitimidad, él sí había sido hijo legítimo de José Nicolas Ossa Varas y su esposa, Antonia Ansieta Blanchet. Pero para tía Adriana, las glorias de José Santos, explorador indomable, descubridor del salitre, no borraron nunca la vergüenza de haber sido un guacho, un ilegítimo. En su libro, Virgilio Figueroa no inventa mucho, pero tampoco aclara o cuenta todo, evitando así, supuestamente, manchar el legado heroico de José Santos Ossa. En la página 427 se refiere a José Santos Ossa en términos elogiosos y menciona sus grandes logros. Pero finalmente, en la página 428, menciona a su padre como Nicolas Ossa, saltándose el apellido Varas, Nicolas Ossa Varas. Y en la frase siguiente, le da muerte, al escribir que José Santos había quedado huérfano. Ahí claramente inventó:
…..fueron sus padres Nicolas Ossa y doña Antonia Vega. Huérfano de padre, estudió en La Serena y después en Vallenar.
Luego describe largamente la educación y los logros de José Santos donde solo transcribo algunas secciones por su importancia histórica:
…..bajo el amparo de Don Francisco Ossa Mercado, completó sus estudios de minería y se hizo un experto ensayador y un químico industrial de primer orden. Cuando ya estuvo en posesión de los conocimientos teóricos en mineralogía, volvió al Huasco y dio principio a sus célebres exploraciones y descubrimientos….antes de cumplir 16 años ya daba sus primeros carreteos en la región del Huasco, a la busca de minas y en el comercio de algarrobilla, orchilla y cueros de chinchilla; se hizo nadador infatigable; adquirió afición a incursionar en el océano en balsas de cuero de lobos, cuyo manejo le fue familiar; se acostumbró a recorrer a pie y con rapidez grandes distancias en terrenos de todas condiciones, y a montar indistintamente en cabalgaduras ensilladas o no y hasta faltas de amansa completa. Vicuña Mackenna habla de las andanzas ‘por el litoral a los islotes fronterizos a la costa del Huasco’ (Vicuña Mackenna, en Una página sobre un hombre de corazón y de trabajo, citada por Don Samuel Ossa Borne en la Biografía de José Santos Ossa)….
….Descubrimiento del salitre en Antofagasta: Dos de sus exploradores le llevaron la noticia de que habían descubierto un atajo que acortaba considerablemente el camino del puerto desolado en que se hallaba hasta el punto llamado La Chimba, donde debía fundar en seguida el puerto de Antofagasta.
Siguió por el nuevo camino. La primera noche acamparon en una loma desde la que se divisaba un extenso salar. Antes de retirarse a dormir Don José Santos miró en esa dirección y ordenó, señalando el salar a su hijo:
-Alfredo, según lo que me han dicho, donde hay un salar como ese, hay muchas posibilidades de encontrar caliche. Deseo que mañana temprano vayas allí con uno de los trabajadores y examines la costra del terreno.
Cumpliendo la orden de su padre, el joven se dirigió al amanecer al sitio indicado acompañado de Eugenio Suleta y llevando un pico y una barreta. Al poco de cavar dieron con unos terrenos blancuzcos que Suleta probó con la lengua y dijo que no tenía gusto a sal. Para convencerse molieron uno de esos terrones y lo probaron con una mecha encendida. La sal ardía. Se había descubierto el salitre de Antofagasta.
Entusiasmado el joven corre al campamento gritando como un loco:
-¡Padre, he encontrado salitre!
Don José Santos no era hombre de perder tiempo en efusiones. Inmediatamente despachó un propio a Cobija para hacer la petición a Bolivia, mandada entonces por Melgarejo.
Mientras tanto, él se embarcó para Valparaíso y formó con Don Agustín Edwards y otro capitalista la Compañía de Salitres de Antofagasta, que poco después debía ser la causa de la Guerra del Pacífico…….
La hermana de mi abuelita Oriana, tía Adriana, se indignó al enterarse de que se mencionaba a José Santos Ossa en el texto aparecido en El Mercurio anunciando la muerte de su hermana. En el escrito, las nuevas generaciones, las que comenzaban a mostrar su valor en la nueva economía y en la sociedad chilena estaban representadas por mi padre, que pese a no tener ilustres apellidos, sale a colación en la nota del periódico, como el personaje que la despidió́ en Santiago: Despidieron el duelo en la capital el Dr. Juan Fierro y su esposa, Jimena Correa Ramírez de Fierro, junto a sus hermanos y otros miembros de la familia. Imagino que desde el punto de vista de los parientes que teníamos en La Sagrada Familia, o Valparaíso y Viña del Mar, quien despidió́ los restos de mi abuela en Santiago había sido un rotito recién llegado a Chile, mi padre. Y según la visión de las nuevas generaciones que comenzaban a mover la economía, como mi padre, los restos de mi abuela habían sido despedidos en Valparaíso por tipos buenas personas, pero en retirada, que se esforzaban más en mantener un apellido, antes que encaminar sus pasos hacia el trabajo y un mejor futuro.
He contado poco sobre mi abuelita Oriana y las huellas que me regaló. En esos años, durante mi infancia en los 60, los días domingo eran aburridos, se me extendían como un chicle que no se terminaba nunca. Para esas ocasiones estaba mi abuelita Oriana. Los días y los meses que encajaban entre las navidades crecían hasta el infinito, los años no se terminaban. Había menos distracciones, menos juegos electrónicos, y los celulares no se conocían; solo a veces los mencionaban revistas gráficas cuando leías un relato de ciencia ficción. Ir al cine, o al biógrafo, como lo llamaba mi abuelita Oriana, era una salida que se planificaba mucho. Recuerdo vívidamente cuando íbamos con ella al cine Las Lilas. Después de comprar los boletos, insertados en una tablero de madera que mostraba los asiento, nos internábamos a un salón oscuro y de butacas ordenadas. Al sentarnos, se apagaban las luces y veíamos primero “El Mundo al Instante”, un noticiero en blanco y negro con informaciones de lo ocurrido en el mundo, donde nos mostraban los cañonazos de una guerra lejana, o un presidente que bajaba de un avión a hélice, y rodeado de flores y aplausos en una visita protocolar que había ocurrido meses antes en un país lejano e importante. El locutor leía con un acento pomposo, rítmico, y con una música de fondo que después no volvería a escuchar nunca más. Al sentarnos mi abuelita nos ofrecía caramelos Ambrosoli, que uno saboreaba y disfrutaba al escuchar la crujidera del envoltorio de celofán antes de metérmelo a la boca, era un murmullo que se repetía a través de la platea, salpicándonos desde los distintos puntos y lugares de esa oscuridad. Yo sufría cuando la película que veíamos era de Walt Disney, donde un animal quedaba huérfano por culpa de un cazador astuto y malo que se movía por la oscuridad de selva, y entonces me cubría los ojos, no lo soportaba. Esa fue parte de mi infancia, lenta, aburrida y larga, y donde los tiempos fueron otros. Mi abuelita disfrutaba, pero creo que disfrutaba más viéndonos a nosotros, ahí sentados junto a ella y vibrando con eso que ocurría en la pantalla. No recuerdo lo que hablábamos, teníamos edades tan dispares que nos costaba encontrarnos. Ahora la imagino o la veo conversando como si tuviéramos la misma edad, con la misma percepción del tiempo en nuestras vidas, y sabiendo que esta se nos puede terminar. Siento no haberla conocido mejor, no haberle conocido sus temores, o los sustos que a veces la hacían dormir mal.
Cuando salíamos del cine nos abofeteaba el ruido de la calle, y me enceguecía la luz fuerte hiriéndome los ojos. Se terminaba una semana y empezaba otra, y otra más. Me sentía eterno y aburrido, en un mundo sin salida, sin escapatoria, como si jamás fuera a crecer, como si jamás fuera a dejar de ser el hijo que era o el nieto que también fui. Nunca imaginé que podría llegar a ser el padre de dos hijas, y menos un abuelo que acompaña al nieto a un cine. ¿Qué más no imaginé?
En mi casa palpé esas dos castas en conflicto, esos dos universos que fueron como dos ventanas que nunca se abrieron al mismo tiempo porque había un impedimento físico al hacerlo; las murallas opuestas en que se encontraban, hacia que chocaran los marcos desparramando los vidrios molidos sobre el suelo. Cuando pequeño conocí́ esos dos mundos, esa tensión en el matrimonio de mis padres, donde se mezclaron los genes, pero no las intenciones, no los cumpleaños de las dos familias reunidas, porque nunca se combinaron las salidas a un parque o a la playa de Algarrobo, la casa de verano ubicada en Los Claveles 1986, para disfrutar de un día feriado o de descanso. Por el lado de mi padre, que representaba a los humildes, los sin historia y tradición, pero que tiraba para arriba gracias a su educación, ninguno de ellos conoció́ esa casa. Y nuestra casa de Santiago, ubicada en Avenida Suecia 1521, la conocieron apenas, porque la madre de mi papá, mi abuelita María, nunca la visitó, solo vimos a su hermana, Maruza, pero en contadas ocasiones, cuando llegaba apurada y como pidiendo permiso, disculpándose con sus visitas a contrarreloj. Ahí́ percibí́ violencia, pero una violencia soterrada, escondida, cubierta por las convenciones y la palabrería fácil de una buena crianza que asfixiaba. Quizás por ese motivo mis textos florecen desde un pozo de melancolía, una melancolía que nace por lo que hice hace ya tantos años (y que no me resultó) y por lo que no pude hacer, o no quise hacer, no se me ocurrió́, o no me dejaron (y que podría haberme resultado).
¿Hui de esa lucha, de esas dos castas sociales, cuando encaminé mis pasos fuera de Chile?
¿Hui de esa tensión, de esa pulsión que no entendía, que no sabía cómo manejar adentro de nuestra casa?
Todavía recuerdo con pena (humillación, vergüenza ajena) cuando el padre de Pilar, mi esposa, visitó por primera vez la casa de mis padres en Santiago. Estaba tan nervioso al saludar a mi papá, el reconocido neurocirujano, la eminencia, que le dio un ataque de diarrea fulminante. Todavía recuerdo el alivio que sentí́ y que sentimos todos, cuando Hernán Herrera, padre de Pilar, profesor de Liceo, sacó a colación un médico amigo que mi padre felizmente reconoció́ sin demora. Respiré aliviado, respiramos aliviados, había algo en común, y poco nos faltó́ a que descorcháramos una botella de champagne y nos pusiéramos a celebrar todos abrasados.
Mi madre nunca bajó del segundo piso de la casa.
¿Hui también de esa vergüenza?
Cuando pequeño muchas veces acompañé́ a mi madre a la casa sin jardín de mi abuelita Oriana, ubicada muy cerca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en el barrio Bellavista (Antonia Lope de Bello 42). Lo mismo hice con mi padre cuando iba a ver a su madre, mi abuelita María, a su departamento vecino a Plaza Italia, en Vicuña Mackenna 1312. Un departamento esquina, en el primer piso. Fueron turnos distintos, pero simétricos, salía con mi madre o con mi padre a casas diferentes y nunca con los dos en el mismo auto. Las obligaciones estaban delineadas; mi madre iba a ver a la abuelita Oriana, y mi padre iba a ver a los suyos. Con mi madre pasábamos a verla de día, cuando había algún trámite que cumplir, el cual aprovechábamos para pasar a verla. Recuerdo que al final de esas visitas, mi madre le dejaba dinero al despedirse. Se tocaban las manos y ocurría el intercambio, un billete arrugado que mi madre, con movimientos rápidos depositaba en la palma de la mano de mi abuela. Eran maniobras disimuladas que uno, siendo niño, las captaba bien porque ocurrían a la altura de uno, a la altura de mis ojos. Luego venía el gesto de mi abuela al aceptarlo, una mueca triste, seguida de un contacto visual, pero sin mucha palabra para que no se notara; pero uno lo notaba. La casa tenía una distribución improvisada, dos cuartos hacia un lado, y un pasillo con un techo de vidrio, que siempre se llovía, hacia el lado opuesto. Recuerdo las ollas y tarros que, en días de lluvia, mi abuelo distribuía para combatir las goteras. No vivían bien, o no vivían de manera holgada. En ese sentido ellos tenían más necesidades que los abuelos por parte de mi padre. A lo mejor de ahí́ proviene también esa antipatía que les demostraba mi mamá, ese desprecio, ese ninguneo que ejercía al ignorarlos. Le tiene que haber aumentado ese terror a la pobreza, ese susto que tenía de quedarse sin nada para la vejez, y soportando todo tipo de indignidades y humillaciones. ¿Tendría ella que aprender a mover tarritos para soportar la lluvia inclemente de los inviernos santiaguinos? Tiene que haberle herido ver como su suegra, una Morales cualquiera, viuda de Fierro, es decir una don nadie, un pajarraco suelto por Vicuña Mackenna, viviera mejor que su madre, una Ramírez Ossa de Correa Urzúa Labbé Ruíz de Gamboa, y que en días de mal tiempo tenía que mover unos tarritos miserables para soportar las goteras de la rigurosa lluvia santiaguina. ¿Comprobaba en carne propia, que los grandes apellidos y linajes rimbombantes no servían para combatir goteras? Las visitas con mi padre fueron al anochecer, cuando lo acompañaba para ver enfermos a domicilio al final del día. Cuando llegábamos al departamento de mi abuelita María, todo estaba en silencio y cubierto con una luz agonizante que se colaba apenas por unos postigos gruesos. Ahí́ vivía junto a mi tía Maruza y su marido, mi tío Pepe Agliati (que tuvieron un hijo gay, mi primo, muerto joven y que nunca pude conocer). Mi tío Pepe también fue médico, pero un desconocido al compararlo con la fama, los pergaminos de mi padre. Todavía recuerdo nuestros viajes de fin de semana hacia Algarrobo, cuando nos deteníamos a medio camino en esas reconocidas picadas, para descansar y probar un sabroso sándwich de lomito. En uno de esos descansos, caminando por el estacionamiento, recuerdo con claridad cuando alguien le gritó a su amigo ¡ahí va Fierro, ahí va Fierro!, al reconocer la figura de mi padre que se escabullía con toda su gloria y reconocimientos hacia la entrada del boliche.

En la foto se ve a mi padre siendo entrevistado por Hernán Olguín, reconocido periodista que dirigió programas de divulgación científica de alta sintonía.
Mi tío Pepe tenía una consulta cerca de su departamento donde en la recepción, unos anaqueles fríos mostraban una colección de autitos miniaturas, los conocidos matchbox. Los acompañaba una empleada, Teresa, que vivía con ellos, la que siempre me recibió́ con cariño, con una voz ronca, áspera, pasada a tabaco y con una barba y pelos locos desparramados sobre su rostro, los que nunca se afeitó, quizás porque ya no los veía. Recuerdo el parqué del suelo reluciente, siempre brilloso y encerado, que acomodaba bien con el silencio del departamento. Ella estaba siempre en cama, enferma de un cáncer gástrico. Respondía a las preguntas de mi padre con interés, a lo mejor con la esperanza de que poco a poco llegarían días mejores, días que nunca le llegaron.
En su certificado de sepultación del año 1967, firmado por tía Isabel (Morales Puelma), se dice que mi abuelita falleció de bronco pulmonía y cáncer intestinal a los 70 años. En el certificado se lee: autorizo la sepultación de mi hermana María Morales Puelma v de F. en el mausoleo que poseo en el patio 7, calle Central del Cementerio General. Firmado: Isabel Morales P. carné No 5922 de Ñuñoa, 28 de septiembre 1967.
Mi abuelita María trató de reescribir su historia, y se presentó́ como una mujer casada hasta el final de sus días. Resulta interesante comprobar como todavía figura el nombre de mi abuelo, Luis Fierro, pero ya en forma borrosa, distante, indicado por ese vda de Fierro (viuda de Fierro), porque lo importante era la imagen, que todo Santiago se enterara que ella había sido fiel y viuda hasta la muerte, y no una separada cualquiera, no una divorciada de pacotilla buscando hombres.

Su marido, mi abuelo, no descansa lejos de ese mausoleo. La acompaña en el mismo cementerio, pero en un sitio que se asemeja a una fosa común. Su nombre está escrito a mano, con brochazos de pintura negra que lo hacen invisible.

¿Hui también de esa vergüenza?
Todo lo de emprendedor que me pudieran atribuir en mi vida se lo debo a mi abuelo Juan Morales, me confesó un día mi padre. Aquí vemos a su abuelo en un día de trabajo, en la caballería de su fábrica de hielo a los pies del cerro San Cristóbal, como escribió mi padre.

Los abuelos de la rama maternal de mi padre, fueron menos disfuncionales. Él apreciaba a su abuelo, lo tenía como ejemplo de trabajo y disciplina. La foto de su familia que me mandó mi hermano Álvaro tiene calor humano, veo como mi abuela María, de diez años, posa cariñosamente su mano izquierda sobre el hombro de su padre, mi bisabuelo Juan Morales. Nadie esconde las manos, se tocan, están juntos, incluso invitaron a un amigo de la familia, un señor Escobedo, para que apareciera en el retrato.

Pocos años atrás fuimos a Ronda con Pilar y nuestras dos hijas. Eran nuestras vacaciones, y en ese entonces nada sabíamos de este pasado y mis orígenes, pero me atraía esa ciudad, y todos quisieron conocerla. La caminamos entera y devoramos cada una de sus callejuelas, su Plaza de Toros y el Puente Nuevo, donde les tomé las mejores fotos a nuestras dos hijas. Me habría quedado a vivir en esas tierras sin pensarlo mucho.
Mi querida amiga Ana María MacDonald comenta por e-mail, desde Finlandia:
Lo que me cuentas de tus antepasados es muy similar a lo que vivieron los míos. Los míos emigraron desde Escocia a Chile debido a la difícil situación que vivía Europa azotada por hambrunas, guerras, dictaduras, etc. Esta situación se refleja en la fuerte inmigración de europeos hacia América Latina a partir de 1850, especialmente hacia países como Argentina y Méjico que recibieron miles de inmigrantes provenientes de España e Italia y también muchos otros europeos que se distribuyeron por todo el continente. Ayudó mucho el nacimiento de las nuevas naciones americanas que se iban independizando de España y que necesitaban mucha mano de obra y que además veían en Europa un modelo al que imitar. También ayudó la promulgación de leyes que facilitaban la inmigración. Es muy triste que este proceso esté prácticamente ausente en los programas de enseñanza; si lo supiéramos quizás sería más fácil entender la situación que viven en el Chile actual los miles de inmigrantes. También serviría para saber que muchos miembros destacados de la sociedad chilena son justamente descendientes de estos primeros inmigrantes que llegaron en busca de mejores condiciones de vida. Muchos de los que se presumen de “aristócratas” descienden directamente de los hidalgos españoles que buscaban enriquecerse en América porque existía el mayorazgo en España, y en la colonización de América participaron todos los sectores sociales excepto la nobleza, es decir, los que llegaron a Chile, no tenían nada de aristócratas o nobles.
Sin duda que los historiadores tienen un conocimiento profundo y exacto de lo ocurrido en aquella época, pero por las diferentes lecturas que he realizado a lo largo de mi vida y conociendo mi historia familiar, esa es mi visión personal de aquella época.
Generosamente agrega que por supuesto puedes usar mi texto si te parece de interés.
Lo que cuenta Ana María es muy cierto. Todavía recuerdo el orgullo de mi abuelita Oriana, cuando proclamaba que ella había visto a los padres de Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile en ese entonces y posteriormente asesinado por los servicios de inteligencia de Pinochet, vendiendo peinetitas de plástico en la calle. Yo lo vi, gritaba como destapando una vergüenza, un secreto, una confidencia hedionda.
Estos descubrimientos tardíos refuerzan la idea que guardo sobre los recuerdos y su importancia, sobre la memoria y su valor, y que me recordó hace pocos días Pato por e-mail:
– ¿Te acuerdas de la alfombra roja, en tu casa de Avenida Suecia 1521?
– ¿Te acuerdas del sol potente que se acrecentaba y crecía por las rendijas de los postigos a medida que avanzaba el día, en tu casa de Avenida Suecia 1521?
– ¿Te acuerdas de la crujidera de las maderas del pasillo, en el segundo piso, en tu casa de Avenida Suecia 1521?
– ¿Te acuerdas del olor en el baño de la Guillermina, la empleada, siempre con filtraciones y humedad, en tu casa de Avenida Suecia 1521?
– ¿Te acuerdas del portazo que daba tu padre al llegar o al irse al hospital, en tu casa de Avenida Suecia 1521?
– ¿Te acuerdas de esa bodeguita/bar, bajo la escalera, llena de arañas y polvo y más arañas, en tu casa de Avenida Suecia 1521?
Sí, me acuerdo, de esos recuerdos no busco una huida.
Lo singular y hermoso que tiene el diseño de mi país
Nuevamente me encuentro en el subterráneo de mi casa. Los gatos me acompañan al bajar por la escalera donde imaginan que les abriré la ventana que los conecta a la jaula grande ubicada en el jardín trasero. Ahí los dejo escapar sin el riesgo de que maten pájaros o mueran atropellados bajo las ruedas de algún auto. Pero esta vez no les abro por el frío que hace afuera, en este invierno de Michigan. Protestan frente a la ventana cerrada, pero al mover las cartas, me acompañan en la lectura y me miran como si les fuera a largar un pedazo de carne cruda. Es en el subterráneo donde encuentro las memorias escondidas, sus olores, cicatrices y papeles.
Un querido amigo cometa que este texto se parece a un confesionario. Siento que esa idea tiene mucho de verdad. A lo mejor han sido los años transcurridos los que le dan esa dimensión a las cartas, donde algo que originalmente fue privado, dirigido a solo una persona para divulgar noticias y sentimientos, al sacudirlas y al mostrarlas después de tantos años, se transforman en confesiones, y a veces en heridas. Aquí va otra carta de mi madre:
Santiago, 18 de agosto de 1982
Cristiancito querido:
Me pasa como a ti, las cartas ya escritas como que se me traspapelan y no las pongo al correo sintiendo que ya las escribí…… Juan y yo hemos gozado tus cartas, son tan sabrosas….
Cuenta que mi padre se ajustaba bien a su nueva vida después de jubilar al dictar cursos relacionados con su especialidad, algo que hizo hasta el año 90.

Desde junio que Juan no trabaja, ya renunció al hospital. Atiende su consulta en la linda oficina ex Jumbo, y opera en Indisa o la Clínica Alemana. Juan mira a su alrededor y se siente un ser privilegiado. Cobrando más barato tiene siempre operaciones, y el Decano le ofreció, desde el próximo año, docencia donde él elija. Será seguramente en la Asistencia Pública. También dictó en junio un curso sobre enfermedades de la columna y se llenó el aula del Colegio Médico, con más de cien inscritos para la semana. En octubre dictará otro curso sobre enfermedades vasculares del encéfalo.
Y menciona a mi hermano Alberto, exiliado en Alemania después del golpe militar del año 73:
Como ves no todo es triste, o todo está más o menos normal. Sólo yo soy la que tengo unas ganas locas de ver a Juan Albertito, no sé por qué lo extraño tanto estos meses. Creí estar ya acostumbrada a que viva lejos. Recuerdo la angustia de esos primeros meses de 1974, cuando se asiló, era como si lo hubiera abortado. De repente me quedé sin hijo. En las noches iba a ver su pieza vacía, y ahora ya no queda nada de él aquí. Me gustaría verlo subir las escaleras corriendo, quizás por eso no quiero dejar esta casa. De ti y de Gonzalo sé que están a la distancia de un telefonazo y la comunicación se restablece. Con Albertito algo intangible nos separa, somos como desconocidos, con miedo de acercarnos. Y lo quiero tanto. Me estoy poniendo cebollera….son los “sin cuenta”…
La situación económica del país empeoraba, el dólar se disparaba y mucha gente no lograba pagar sus deudas:
Las quiebras siguen silenciosamente. Te envío la revista Hoy, que detalla más lo que sucede. El dólar sube y ya está a 60 pesos,
Lo que sí es grave es el desempleo y la falta de seguridad para emprender algo. Sería bueno que ustedes vieran la posibilidad de no trabajar en Chile, en cualquier parte estarán mejor pagados, por lo menos yo, creo que me adaptaría en cualquier parte, con tal de no ver esa pobreza que no puedo remediar. Vivimos desilusionados, tratando de pasarla en lo grisáceo; quizás de lejos se aprecien la amistad chilensis, llena de silencios, pero aquí impresiona la pobreza. Hoy fui al centro en micro (libertad tarifaria) que junto a la mugre, el mal olor, y entre los gritos por la venta de dulces Ambrosoli llegué rendida a la oficina de Juan, tengo que pensar “consulta”.
Cuenta sobre mi hermano Gonzalo, que estudiaba en USA en ese entonces (ya había huido una vez). No lo critica como ocurriría después, cuando buscó salir de Chile una vez que regresó temporalmente. Me trata de reclutar como mensajero para que mi hermano no regresara. Lo hace con su aproximación estándar, dile a tu hermano que…….. Fue un mensaje difícil, rebuscado, que me costó esfuerzo procesar:
Dile a Gonzalo que vea, desde ya, algo para trabajar fuera de Chile. Aquí ya nadie ocupa ni para “junior” a un economista, están totalmente desprestigiados…y para ti, ya sabes, no te queda más que ser profesor, porque de investigación sólo se investiga lo qué hace la demás gente.
Por suerte nosotros ya conseguimos con el banco parte de los dólares para mandárselos a Gonzalo, y lo demás los compraremos con el desahucio que le entregarán a Juan en unos meses más, y ahí también pagaremos el préstamo. Pero estoy contenta de que se haya casado, así Anita cuida de él. Ya le hicieron el diagnóstico de fiebre reumática y eso me suena a falta de defensas, algo como lo de mi hermana Mónica y mío…mejor que no viva solo. Pero que no vuelva a Chile a pasar pellejerías.
Le voy a escribir a Gonzalito y Anita para que vayan planificando sus gastos cuidadosamente (han llegado nada más que $20 cargados en American Express. No son gastadores, parece). Apenas tengamos algo de dinero te mandaremos, aunque dices que te alcanza con lo que tienes, pero sé que eso da apenas para vivir. Este mes nos costó juntar los dólares de Gonzalito. De repente llega un lote de enfermos caros y se arregla la cuestión plata. Desde que nos casamos ha sido así. Si tienes cualquier urgencia por favor llama, ya sabremos de donde sacar dinero.
En cuatro meses te vamos a ver aquí, eso me alegra ya.
Un gran, gran abrazo de tu mamá
Ximena
Son muchos los que escriben bien. Aquí va un bello texto de mi amigo Juan Pablo Molestina que me llegó de manera especial al mostrarme, al sacudirme frente a los ojos, ese filtro que todavía me acompaña cuando miro hacia mi país de origen. Disfruto de esos textos sorpresivos y profundos, espontáneos, y donde el que escribe trata de contar lo que siente con emoción y autenticidad. Juan Pablo ha vivido en una variedad de países. Fuimos compañeros de curso en el colegio San Ignacio por algunos años:
Creo que es bonito sentir que en esos temas que tú describes de tu familia hay también algo de la familia de cada uno. Es un tema que obviamente es muy importante para los que vivimos en otra cultura de la cual crecimos. La familia de la niñez es como la piedra ‘Roseta’ de nuestro presente entendimiento, no lo digo con dogmatismo freudiano, sino por pura lógica, así entramos al mundo y formamos categorías, ¿no? Me encanta por ejemplo en tu relato la diferencia del trato en tu familia entre la tía de lado de tu papá (¿pobre?) y el parentesco de tu mamá (¿ex-ricos?), y la sutileza con la que tu papá se revancha desmontando a su suegro (las aceitunas, muy divertido). ¿No te has sorprendido nunca pensando también con ese absurdo filtro con el que crecimos? Mientras más cosmopolita el entorno, como el de la universidad, más absurdo y dañino parece ese prejuicio. Casi es síntoma de algún complejo contagioso que pretende salvar algo que no existe y que a lo mejor no existió nunca, o no de esa manera. Hace un tiempo volví al Ecuador de visita, y armado con la distancia de décadas, me sorprendió como arquitecto lo bien vestida y guapa que era sobre todo la gente ‘de a pie‘, y me acordé que crecí con ese filtro que me dificultaba verlo. La presencia india, algo aborrecible en mi percepción de niño, llena de malos dientes, mal aliento, mal gusto, colores chillones, olorosa, es al final lo más singular y hermoso que tiene el diseño de mi país, y lo ‘moderno’, lo europeo/americano suele ser más bien de pacotilla. Tuvieron que pasar muchos años antes de que yo lo pudiera ver, yo creo que esa ceguera me ha descolocado mucho en mi formación.
La melancolía que acompaña a veces tus relatos es algo que sí es real y que para mí es interesante intentar entender, y tú me ayudas. Creo que es el tema de una generación, puede que nosotros lo vivamos en el sentido geográfico, pero para muchos ahora el cambio cultural que ocurre es tan rápido que hay poca relación entre el mundo de la niñez y el de la adultez, como si se viajara a través de culturas distintas a través del tiempo, y sin avión. Por eso creo que tu relato va más allá de lo entretenido que es copuchar sobre gente que a uno le parece conocida, y sí trata de algo que es parte de la conciencia de cada uno de nosotros, incluso de los que siguen viviendo en el mismo lugar, como nuestros queridos compañeros de colegio.
….. y lo dejamos hasta aquí; no le sobra ni le falta una sola coma, ni una sola palabra. Me gusta el ritmo de sus frases, se puede leer cantando, o volando sobre el tejado de las muchas casas diseñadas por Juan Pablo. No se hace necesario huir.
Los he visto
Siempre recordaré las maderas rotas que formaban parte del suelo de mi casa de Santiago, en el pasillo del segundo piso que daba al cuarto de mis padres. Era una hendidura donde las maderas largas, estiradas como tallarines secos sobre el suelo, no empalmaban bien y emitían ruidos, quejidos cuando uno caminaba sobre ellas. Eran de color café, o teñidas de café, y parecían maderas apolilladas y a veces sucias, que encajaban mal. Todos nosotros, los que vivíamos en esa casa, y pasábamos por ahí todos los días, caminábamos sobre esa herida que crujía, que a veces se quejaba, y no decíamos nada para no hacernos responsable y arreglarlo. No mencionábamos esa rendija que acumulaba suciedad y que se mostraba como un desgarro abierto sobre el pasillo de la casa. Con el tiempo mis padres la cubrieron -alguien se hizo cargo- con una alfombra roja instalada por una compañía que no hizo un buen trabajo porque pronto se desgastó y tampoco hubo recambio, o no hubo ningún otro arreglo adicional.
Navegando en Internet a menudo escucho radios que me traen noticias de Chile. Ahora llega algo sobre la actitud, el desarrollo personal y niveles de energía. Es uno de esos programas de autoayuda donde un experto no pausa en largar explicaciones y de usar una pseudo ciencia que también cubre hendiduras y desperfectos. Y lo hace tan convencido de lo que dice, de lo que hace, que se le nota algo parecido a la fe en sus palabras. Pronto habla del éxito y sus símbolos, el dinero y el poder, para pronto saltar al latín y discutir el significado de las palabras, sus raíces, donde el experto se presenta con un barniz cultural. Pronto noto que lo importante para él es la imagen, las apariencias, o algo así como tapar las hendiduras en los maderos del pasillo de mi casa, que estaban siempre expuestas, abiertas, mostrándose y como pidiendo ayuda, una mejora.
En algún momento ese pasillo se cubrió con una alfombra roja, pero quedó mal colocada, poco tirante y floja, y sin ninguna tela sólida y resistente entre la madera y la textura gruesa de la alfombra. A lo mejor en esos años no las sabían instalar; pero sobre los escalones de la escalera que subía hacia el segundo piso, la alfombra se gastó por el uso continuo, mostrando una triste tela plástica, blanca; ahí nuevamente ninguno de nosotros dijo nada. Imagino que lo encontrábamos normal. A mí me gustaba –y todavía me gusta mucho más- la presencia de esa madera gastada de los peldaños, y sin cubrir, mostrando sus imperfecciones inevitables, con esas hendiduras que poco a poco asoman por el uso, el desgaste, el deterioro digno que parece mucho menos atemorizante que ese deterioro moderno de una alfombra roja artificial, y que después muestra una triste fibra plástica barata. Lástima no haber podido rescatar uno de esos escalones de madera cuando demolieron la casa.
Afuera el sol alumbraba de oblicuo por sobre las ventanas de la cocina que daban a la casa de los Mandiola, nuestros vecinos, cuando vi que se habían caído unos pajaritos desde un nido alto que apenas se sostenía arriba de los árboles, esos que separaban las dos propiedades en la casa nuestra de Avenida Suecia 1521. Las dos empleadas (así se las llamaba antes, porque después pasaron a ser asesoras del hogar y después nanas) se reían en la cocina contándose chistes y dándose consejos. Preparaban tallarines y se gritaban a todo pulmón un refrán que nunca olvidaré…entra duro y tieso, sale lacio y mojado…. Al ver mi cara de desesperación por los pajaritos que se movían y corrían desamparados, muy cerca de un murallón blanco, me dijeron entre risotadas, anda, corre con una manguera y chorréalos con agua: volarán. Ya verás. Con apuro y sin demora, y mientras ellas seguían contándose secretos y celebrando, seguí sus instrucciones, conecté apurado la manguera y me apresuré en ver salir el chorro de agua. Apunté con precisión y noté que corrían, escapaban….. pero no llegaban a volar, no emprendían nunca un vuelo. No recuerdo bien qué sucedió después, creo que no lo quise recordar. A lo mejor largué la manguera hacia un costado, para correr a colocar otra alfombra, otra alfombra roja, pero esta vez sobre los recuerdos, sobre esos pájaros que no emprendieron nunca un vuelo.
Entré corriendo a la cocina, donde las empleadas reían y celebraban como antes. Se reían y recitaban a gritos, al preparar los espaguetis, entra duro y tieso, sale lacio y mojado, y lo repetían hasta el llanto. ¿Qué edad habré tenido en ese entonces? ¿seis, siete años? No lo recuerdo, pero no pude acompañarlas en su jolgorio porque alguien me sopló de muy adentro, que algo andaba mal, que algo no funcionaba bien pese a las risas, o sobre las risas, o a pesar de las risas, y mientras destapaban ollas y celebraban y reían en medio del vapor que escupían las cacerolas: entra duro y tieso, sale lacio y mojado.
¿Sería ese, el primer poema que aprendí?
¿Hui de ese recuerdo?
Cuando miro hacia atrás -que con el tiempo se hace más duro y urgente que al mirar hacia adelante- noto que en mi vida he usado muchas alfombras, y de variados colores y tamaños, pero han sido alfombras que después he tratado de remover, de levantar… y a veces, solo a veces y después de mucho esfuerzo, algunos pajaritos han logrado emprender su vuelo.
Los he visto.
Asesinato de Eduardo Frei Montalva, ex presidente de Chile
Al escribir la nota anterior quedé con unos deseos grandes de levantar otra alfombra más, o de remover una alfombra vieja, añosa, para que los pájaros de la memoria puedan emprender su vuelo y salgan, vivan, respiren aire fresco.
Todo comenzó cuando leí en la Internet un artículo en la revista Economía y Sociedad (Abril – junio 2019), donde Álvaro Covarrubias Risopatrón, abogado y profesor universitario, militante democratacristiano, cuenta su versión de cómo había fallecido en la Clínica Santa María don Eduardo Frei Montalva, ex presidente de Chile. Según la versión de Álvaro Covarrubias, Eduardo Frei deseaba operarse en la Clínica Indisa, donde mi padre era el presidente del Directorio:
Don Eduardo tenía 70 años y sufría de una enfermedad conocida como hernia al hiato, que le impedía hacer una vida normal. Muy molesto por esa dolencia, supo que había un famoso médico cirujano, llamado Augusto Larraín Orrego, quien operaba a los pacientes de esa dolencia, logrando erradicar el mal. Desesperado por esta molestia, don Eduardo decidió operarse con ese doctor, poniendo como condición, que la intervención quirúrgica debería efectuarse en la Clínica Indisa.
Presumo que la decisión de elegir esta clínica para la operación fue que, en esa época, en ella tenía gran influencia el Cardenal Raúl Silva Henríquez. La clínica era dirigida por los doctores: Juan Fierro Morales (presidente del Directorio y médico personal de don Patricio Aylwin), Alberto Lucchini Albertalli (Vicepresidente del Directorio y médico personal del Cardenal Silva) y Hugo Salvestrini Ricci (Director Médico); todos profesores universitarios de excelencia, de sobra conocidos de don Eduardo. Estos dos últimos habían sido recientemente exonerados de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, por no ser incondicionales al régimen del General Pinochet.
La razón por la que se tomó esa decisión, que se le comunicó al cirujano, fue que dicha operación era de alto riesgo, por lo que la Clínica -velando por su prestigio- no quería exponerse a la posibilidad de que en ella se muriera un ex presidente de la República. La explicación técnica que me dio personalmente el Dr. Salvestrini acerca del riesgo de la operación, es que ese tipo de cirugía requería mucha manipulación en una gran zona del abdomen, por lo tanto, la posibilidad de infección es muy alta. Entiendo que, desde hace muchos años, esa operación ya no se realiza.
Recibida la notificación de rechazo, el Dr. Larraín procedió a reservar pabellón quirúrgico en la Clínica Santa María, donde se realizó la operación el día 18 de noviembre de 1981.
Nunca me enteré sobre esa negativa de la Clínica Indisa (o de mi padre) en aceptar como paciente al expresidente Eduardo Frei Montalva. Temas de ese tipo, mi padre no los trató jamás en casa, sobre todo al vivir en dictadura donde podríamos correr un grave riesgo si nos enteráramos de esos detalles. Sin embargo, considero que esa negativa pudo ser cierta, pero no debido a la naturaleza difícil, inusual o riesgosa de esa operación. Mi padre participó de esa decisión porque vio el peligro, el riesgo cierto que podía correr Frei frente a una oportunidad ideal que le estarían presentando a los servicios secretos de la dictadura, que podían intentar asesinarlo como finalmente ocurrió. ¿Cómo alertar a Frei y su entorno de que algo así podía suceder? Imagino que una manera de hacerlo pudo ser exagerando los peligros de esa operación, sus peligros, porque si mi padre hubiese explicado claramente sus sospechas, sus temores, los servicios secretos se habrían enterado y con seguridad mi padre habría sufrido consecuencias graves, habría sido acusado de esparcir rumores, de culpar a los servicios de inteligencia del dictador sin ninguna evidencia clara, con solo elucubraciones descabelladas e imaginación. Creo que al menos los médicos trataron de hacer algo, incluido mi padre, trataron de retrasar la operación, o ponerle cortapisas, como declarar que era una operación muy riesgosa, o peligrosa, asunto que no tenía ningún asidero técnico o científico.
Mi padre en esa época ya conocía los métodos que utilizaba la dictadura para eliminar opositores, sabía que los ajusticiamientos y muertes misteriosas realmente ocurrían. Tristemente el ex presidente pecó de ingenuidad o simplemente jamás imaginó que los métodos para eliminar opositores al régimen hubiesen alcanzado niveles de sofisticación tan elevados, de calidad científica y mucho menos sanguinarios y evidentes que los métodos utilizados previamente para eliminar a opositores, como le ocurrió a Orlando Letelier con una bomba en Washington, o a Bernardo Leighton, sorprendido a balazos en Italia. Imagino que por ese motivo, cuando años después, en 1998, Pinochet se operó de la columna, no lo hizo en Chile; sabía que le podía ocurrir algo parecido, enemigos no le faltaban….y por experiencia propia ya conocía el uso creativo que se le podía dar a un pabellón de operaciones. Por ese motivo partió a Londres, donde fue detenido por un tiempo. Tristemente sería liberado en Londres, gracias a las gestiones personales presentadas al gobierno de Inglaterra por el hijo del ex presidente asesinado, Eduardo Frei Ruiz Tagle, presidente de Chile en ese entonces. Trágica y dolorosa decisión que con el tiempo crece como una gran ingenuidad.
Una hernia al hiato no se considera, y nunca ha sido calificada como “una enfermedad,” donde se necesite de una intervención quirúrgica riesgosa, y ejecutada por un “famoso cirujano” para “curarse del mal”. Una apendicitis y sobre todo si se la retrasa, es más riesgosa que una hernia al hiato. Recuerdo claramente la extrañeza de mi padre al enterarse de las complicaciones postoperatorias que le confidenciaba el doctor Goic, médico de cabecera y amigo de Frei Montalva; simplemente no lo podía creer.
Lo que menciona finalmente Álvaro Covarrubias sobre ese procedimiento tampoco es válido:
Entiendo que desde hace muchos años, esa operación ya no se realiza…
Seguramente, en el 2020 o 23, se utiliza una técnica quirúrgica más avanzada, pero ciertamente se opera. Ese carácter de peligrosidad que le atribuye, Álvaro Covarrubias, a una simple hernia al hiato no es real.
Lilian Olivarse en su libro “La Verdad sin Hora” (Catalonia, 2020) cuenta algo parecido en relación a la Clínica Indisa : De hecho , el director médico de entonces en la Clínica Indisa, doctor Hugo Salvestrini, le contó al ingeniero civil DC Álvaro Covarrubias Risopatrón que cuando se enteró que querían operar a Frei Montalva de una hernia al hiato en esa clínica consultó a miembros del directorio de Indisa y llamó al doctor Larraín para decirle que no ahí, porque esa cirugía era de alto riesgo y la clínica no quería exponerse a la posibilidad que en ella se muriera un ex presidente de la República. ‘La explicación técnica que me dio personalmente el doctor Salvestrini acerca del riesgo de la operación fue que ese tipo de cirugía requería mucha manipulación en una gran zona del abdomen, por lo tanto la posibilidad de infección era alta.
Así fue como el ex mandatario llegó a la Clínica Santa María, acompañado de su mujer, María Ruiz Tagle.
Lo que no contó el doctor Salvestrini fue que la posibilidad de infección era alta, pero sobre todo si se utilizaban compresas y equipo técnico contaminado previamente. Para respaldar la negativa de la Clínica Indisa los médicos exageraron los riesgos porque hablar de otro tema -como un posible envenenamiento debido a una toxina introducida intencionalmente- era imposible, era exponerse a las seguras represalias de los organismos represivos de la dictadura.
Recuerdo claramente la época y sobre todo el ambiente que se respiraba en ese entonces en nuestra casa. Era de noche y el doctor Goic, amigo de mi padre y también de Eduardo Frei Montalva, llegaba a casa por la noche, después de la intensas juntas médicas que tenía en la clínica Santa María tratando de salvar a su paciente y amigo. Desgraciadamente, nunca estuve presente (mi padre nos protegía, no hablaba de esos temas con nosotros), pero noté, por el silencio y el sigilo, que ocurría algo importante y grave. Y esto lo he escrito o lo he tratado de escribir en otras oportunidades, en borradores traspapelados, notas, sueños, pesadillas de otro tiempo, de manera que a lo mejor este texto sale repetido o regurgitado; pero como mencioné antes, a veces trato de levantar alfombras, de moverlas, pero estas se niegan y vuelven a caer, se rebelan y vuelven a tapar la herida, la hendidura, a cubrirla, y entonces nada vuela.
Era de noche y transcurría el año 1981, cuando lo primero que escuchaba era una llamada telefónica, y que sí, te espero, le decía mi padre, no es ningún problema, le decía, ven y conversamos. Y clic-clic, colgaba el fono de plástico, ruidoso y nuevamente regresaba la noche, la penumbra, el silencio. Al poco rato aparecía el doctor Goic que venía de la Clínica Santa María donde atendían a Eduardo Frei Montalva. Todavía no fallecía de una septicemia aguda, inexplicable, misteriosa, pero que con los años sería identificada como un envenenamiento por el juez Alejandro Madrid. Conversaban, pero en medio del sigilo, casi callados, casi mirando las palabras que se repetían y volaban sobre esa soledad de la noche. Afuera, en la calle Las Violetas esquina con Avenida Suecia 1521, había siempre un auto estacionado donde una pareja parecía trabajar en sus cariños, sus besos, en sus falsedades, porque más que nada vigilaban, miraban y tomaban nota sobre los que llegaban y los que se iban de la casa. A lo mejor eran “compañeros de trabajo” de mi primo, que trabajó para la DINA (el servicio de inteligencia organizado por Pinochet).
Al ver a mi padre conversar con el doctor Goic por la noche, palpé la soledad con que a veces nos enfrentan las circunstancias de la vida, una soledad que solo se puede fragmentar con el uso de una navaja filuda porque se ve sólida, pesada. Como lo cuenta Anne Lemott en un X (antes conocido como tweet ), los mayores, esos de los cuales se confía cuando se es pequeño, nunca contaron que la vida iba incluir a veces una soledad tan grande. Primero el doctor Goic tocaba el timbre, y yo corría a abrirle la puerta. Mientras lo dejaba entrar, notaba el mundo exterior callado y silencioso, donde incluso los autos parecían desaparecer, o parecían moverse, pero sin motor, sin ruido. Al poco rato se quedaba conversando en el living de la casa con mi padre, mientras yo me retiraba hacia el segundo piso a descansar. Era de noche, había que callar.
Años después a mi padre no le quedarían dudas: Frei Montalva había sido envenenado, había sido asesinado en la Clínica Santa María. Incluso ese convencimiento lo ayudó a sortear con éxito un envenenamiento posterior, cuando tiempo después, en la Clínica Indisa, él operó a la hija de Frei Montalva, Mónica Frei, una mujer que nunca participó en la vida pública del país, pero que aparentemente también había sido escogida como víctima. Ahí mi padre enfrentó en carne propia un misterio parecido, y que él diagnosticó como otro envenenamiento por las semejanzas con el anterior, por los síntomas que le resultaban familiares. A mi padre nunca le había ocurrido algo semejante, tan raro, donde después de una intervención quirúrgica inocua a la columna, se desarrollara en el paciente una infección tremenda que la tuvo al borde de la muerte. Tiempo después me enteré, por mi madre lo que mi papá le había confesado….quieren amedrentar a los Frei, a la familia Frei, para que nunca más se metan en política. En este nuevo caso, y debido al envenenamiento anterior de Eduardo Frei Montalva, mi padre se había preparado, había aprendido la lección y logró salvarle la vida a Mónica. No sé cómo lo hizo, cómo se defendió, y nunca se lo pregunté en mis innumerables viajes de visita a Chile, pero imagino que fue algo significativo, como ubicarle un guardia a la entrada de su cuarto, o a lo mejor administrarle el mismo los medicamentos. Al menos, y esto pudo ser lo más importante, no estaba siendo tratada en la Clínica Santa María. Lo triste es que, pese a que Mónica Frei salvó con vida, quedó indignada, molesta con mi padre, y no sospechó nunca nada criminal, ninguna mala intención de nadie, más bien creyó en la incompetencia de mi padre o de la Clínica Indisa como los responsables de haberla empujado al borde de la muerte. Algo parecido le ocurrió a mi padre años después, cuando atendió a Jorge Lavandero, posterior a una paliza que le propinaron en la calle por investigar las transferencias de dinero de Augusto Pinochet. Recuerdo que le colocó guardias en el cuarto de la Clínica Indisa, y le controló muy bien los medicamentos que le administraban para que no lo fueran a matar.
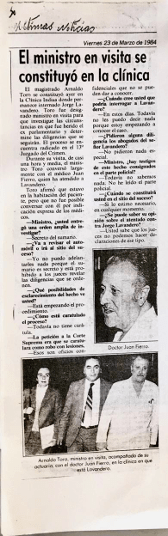
Siento nostalgia cuando escribo, y también pena, cobardía y tristeza. ¿Por qué cuesta tanto retirar alfombras? ¿Por qué cuesta tanto ayudar a que los pájaros emprendan vuelo? No lo sé. A lo mejor es parecido a cómo evolucionan los traumas, donde lentamente, con sigilo, acaso con algo de temor, salen a la luz, pero con lentitud, escondidos y a regañadientes.
Lo intento de nuevo; acompáñame, siéntete solo, sola por un rato, no te asustes, no te desanimes. Imagina lo siguiente: era de noche y se respiraba soledad y casi abandono. El aire se notaba quieto y lleno de interrogantes filudas, dolorosas, de esas que muchas veces preferimos no tocar. Escuchas el timbre de la calle que se activaba al presionar un botón de bronce, y entonces corres para abrir la puerta de entrada. En la calle Las Violetas está el auto que vigila de costumbre. Estás solo y ves al doctor Goic que llega también solo. Le abres la puerta y lo dejas entrar así, solitario y rodeado de fantasmas. Lo saludas, pero lo notas apesadumbrado, cargando pesadas piedras sobre su espalda, aunque no las veas. Y después escuchas los pasos de tu padre que baja también solo del segundo piso de la casa –ya era tarde- para conversar callados, y para discutir callados y solos eso que no se podía confesar: ¿Sería posible? ¿Sería posible que una simple operación inocua haya degenerado en algo así, una infección tan grave y que mataba a Eduardo Frei Montalva hora a hora, minuto a minuto? ¿Acusar a quién y cómo, del envenenamiento? ¿Conseguir pruebas de dónde y cómo del envenenamiento? ¿Mencionar algo en la prensa? ¿Una entrevista sobre el envenenamiento, para después ser acusado de médico incompetente, de tratar de encubrir los errores personales, propios, acusando a las honorables autoridades de gobierno sin ninguna prueba? ¿Y por qué cuesta tanto decir algo ahora, o encontrar testigos? ¿Por qué no decirlo después de tantos años y claramente, anunciar que al menos ocurrió algo inexplicable, y decir que sí, que muchos médicos tuvieron dudas? Esa alternativa tampoco parece funcionar porque al hacerlo habría que reconocer que se tuvo miedo, mucho susto, temor a decir algo y que por eso se calló, se guardó silencio: ¿Cobardía? ¿Espanto? ¿Algo más?
Mi padre no estuvo entre los médicos tratantes, esa no fue su especialidad (como la del prestigioso doctor Augusto Larraín que terminó liquidado y con su carrera profesional desmantelada), pero se había convencido -sobre todo con el paso de los años- de que Frei había sido envenenado, había sido asesinado. Pero nuevamente el caso se complica porque nunca tuvo pruebas; solo tenía a su familia, hijos, hija a los que había que proteger porque les podría pasar algo…… como le ocurrió a la familia Frei, que tristemente fue agredida de manera tan cobarde. Pero ese silencio no se justifica con el paso de los años donde, ya sin Pinochet, se podría haber contado más. Está claro que hubo y hay silencio y cobardía. Hubo también mucha ingenuidad entre los políticos de esa época, y dentro de la familia Frei, porque es justamente en la carrera de un político donde el asesinato, el crimen calculado, es el riesgo que está siempre presente, sobre todo cuando se vive en dictadura. Se dejó pasar el tiempo y se investigó muy tarde, cuando ya muchas evidencias se habían enfriado
Recuerdo que me enteré del fallecimiento de Frei Montalva cuando caminaba por Euclid Avenue, frente a la Universidad de Case Western Reserve, en Cleveland, y lo leí en primera plana. Era un 23 de enero del año 1982 y hacía un frío intenso en Cleveland. Había llegado hacía pocos días de Chile. Crucé la calle porque por un cambio de horario, la clase de química orgánica a la que tenía que asistir se daría en otro edificio, detrás de la biblioteca principal. En ese tiempo todavía no reconocía bien las calles, esas que pronto formarían parte de mi nueva realidad, mi nuevo entorno. En el titular del The New York Times, que leí detenido en la vereda, con el diario escondido adentro de una vitrina de metal y a través de unas ventanas de vidrio sucio, anunciaban que Eduardo Frei Montalva había fallecido el día anterior. Me sentí mal, sentí la cobardía, y recordé claramente la noche en que regresábamos de Algarrobo con el doctor Goic en el auto -ya era otro el auto, no el Chevrolet aletudo- , cuando mi padre me preguntó sobre qué pensaba la juventud de Eduardo Frei Montalva, ¿qué piensan de él? Por la manera en que me lo preguntó, noté que era una pregunta con “chanfle”, y de interés para el doctor Goic, amigo de Frei Montalva. De seguro Frei recolectaba opiniones apoyándose en sus conocidos, sus amigos, para calcular sus próximas movidas. Le dije que mis amigos notaban mucho silencio de su parte, poco compromiso, sin realmente enfrentar al régimen, sin golpearlo fuerte. De seguro esa era la opinión de muchos porque pocas semanas después Frei organizaría un gran evento en el Teatro Caupolicán (que sería recordado como el Caupolicanazo) donde claramente enfrentó a Pinochet con esa oratoria consumada de sus mejores tiempos. Son muchos los que han dicho que ahí Frei selló su suerte. Poco después, en febrero del año 1982 y un mes después del asesinato de Frei, sería eliminado Tucapel Jiménez, un importante dirigente sindical que había pretendido una alianza con Eduardo Frei como alternativa a Pinochet. Fue asesinado, con cinco balazos en la cabeza y posterior degollamiento, por un grupo operativo de Inteligencia del Ejército. Horroroso final de los dos líderes. Un gran dirigente sindical y el otro, un gran político que, irónicamente, durante los últimos meses del gobierno de Allende, ayudó a la insurrección, al proclamar la idea de que las instituciones democráticas ya estaban débiles, no estaban suficientemente sanas y fuertes como para combatir el extremismo que desbordaba la coalición de Salvador Allende. Lo curioso es que justamente esos militares, con los que Frei inicialmente tuvo cierta sintonía al ser un fuerte opositor de Salvador Allende lo terminarían asesinando a él también.
A las pocas semanas de su muerte me llegó una carta de mi padre contándome lo que había sucedido, pero sin interpretaciones médicas sospechosas porque el correo estaba interceptado. Era peligroso tocar esos temas:
26 de enero de 1982
Cristiancito,
Acá, como habrás sabido, el acontecimiento que ha impactado al país es el fallecimiento de Eduardo Frei Montalva. Realmente todo pasó como en una pesadilla. Cuando tú estabas en Chile, antes de partir a los Estados Unidos, fue operado de una hernia de hiato, que después se complicó en una serie de cosas increíbles y que terminaron por matarlo. A la distancia las cosas se ven más tranquilas, quizás en su verdadera dimensión, pero la repercusión que ha tenido su muerte aquí en Chile ha sido brutal. Eso de escuchar “murió Frei”, y oírlo bruscamente el viernes 22 a las 5 de la tarde, fue algo así como cuando escuchamos murió Kennedy. Yo no me di cuenta cuan honda era su presencia entre todos los chilenos. Eso de ver y oír a un hombre en la plenitud de sus facultades físicas e intelectuales y de repente que deje de existir, da una sensación de caos y de incredulidad. Creo que todo el país se normalizó y se puso de pie y alerta. Incluso aquellos que días antes no cesaban de llamarlo un “político demagogo”, “ambicioso de poder”, “débil de carácter”, etc. No sé si sincera o hipócritamente decretaron tres días de duelo nacional; pero eso no impidió que todas las estaciones de televisión continuaran transmitiendo canciones y programas triviales; los goles de Cazelli tuvieron más difusión. La esposa de Frei, doña María y toda su familia, se portaron extraordinariamente bien. Nada de lágrimas. Cuando el gobierno negó el permiso para que Jaime Castillo, Fuentealba, Zaldívar y un diputado estuvieran presentes en los funerales, toda la familia le pidió a Pinochet que no se hiciera presente, que no fuera a la misa. Pero Pinochet sin una pizca de dignidad, asistió con todo el gabinete a su responso. No había nadie de la familia, excepto un hijo que lo hizo por respeto al cuerpo diplomático. La juventud debió ser convencida por el Cardenal Silva Henríquez para que durante el responso los restos no fueran sacados de la urna y llevados al Sagrario, para que no estuviera mientras Pinochet estaba en la Catedral. Los funerales se realizaron el lunes 25 a las 16 horas. Cientos de miles de personas asistieron; durante tres días una cola de personas desfiló frente al ataúd de Frei. A pesar de su calidad de expresidente constitucional la familia pidió que no se le rindieran honores militares. En fin, Cristián, querido, con los Mercurios que te mandó la mamá, te podrás dar una idea de lo que pasó. Podrás observar que en la primera página de ese diario del día 24, un poquito más abajo del anuncio de la muerte de Frei, está el anuncio de la clasificación del corredor Salazar en una carrera de autos.
La mamá y todos tus hermanos te mandan saludos……
Juan
Mi madre también lo anunció brevemente en otra carta:
28 de enero de 1982
Aquí casi no pasa nada; la gente llenó la Catedral y sus alrededores para ver a Frei y/o sentirse en grupo, en masa (estoy leyendo a Canetti, fascinante). Tú papá más viejo y regañón; escribe.
¿Y con los años qué ocurrió con el amigo de mi padre, el doctor Goic, que encabezó el equipo médico que atendió a Eduardo Frei Montalva? Intentó cubrirlo todo con escritos, con sus libros, con sus premios, como el Premio Nacional de Medicina que recibió el año 2006. A lo mejor esa fue su alfombra roja, porque de todas maneras, tristemente, todos terminarían salpicados con sangre, con sangre y mucha vergüenza y cobardía. Pero, ¿se podría haber hecho algo diferente? Creo que sí, pero el efecto sorpresa y la audacia de los asesinos fue muy grande. Las traiciones, de incluso médicos amigos de Frei, como Patricio Silva, médico militar, jefe del Departamento Médico del Hospital Militar, o la confusión y poco rigor técnico de los médicos de la Universidad Católica donde Frei había estudiado, como Helman Rosenberg y Sergio González Bombardiere que le practicaron a Frei un proceso de preservación caótico, sin seguir un protocolo claro, aplicado de manera fragmentaria y muy casual (y por lo tanto despertando todo tipo de sospechas) fue interpretado por algunos como una autopsia fuera de lugar, sin precedentes. La familia Frei y el juez Alejandro Madrid Crohare lo entendieron como un encubrimiento, un intento de borrar las pruebas del asesinato.
En un principio la familia Frei no hizo nada, o muy poco, por esclarecer lo sucedido porque consideraron que la muerte de Frei estuvo dentro de las posibilidades de la cirugía, pero después de dos décadas de inacción se fueron hacia el otro extremo y acusaron a muchos, demasiados médicos, de haber participado en un magnicidio. Creo que el magnicidio existió, pero la mayoría de los médicos que participaron -pese a pertenecer a organismos militares y de seguridad de la dictadura- simplemente fueron sorprendidos o atropellados por los acontecimientos. Con el paso de los días se transformaron en encubridores, al guardar silencio y al mostrar poca curiosidad por llegar al fondo del asunto. El doctor Augusto Larraín -el primer médico que operó al expresidente- enfatiza (La Verdad sin Hora, de Lilian Olivares) la posibilidad de una contaminación deliberada de las compresas que utilizaron en la operación. Menciona que las compresas pudieron fácilmente haber sido contaminadas previamente con “gotitas” de un tóxico fulminante y muy potente, momentos antes de ser llevadas al pabellón de operaciones: en el momento de la operación mía, alguna de las compresas venían con unas “gotitas”…..y la segunda operación tiene que ver con eso, entre que yo lo operé y la segunda operación, siguió actuando ese veneno. Era muy potente. Tenía esas condiciones de veneno ruso. Probablemente en las “gotitas” que imagina el doctor Larraín, estaba el tóxico o la bacteria fulminante producida en el laboratorio de Berrios (químico de la ex DINA) que fue un experto en esas artes mortíferas; esa fue su especialidad. Imagino que para los asesinos, fue relativamente fácil eliminar a Frei, porque ni siquiera necesitaron verlo, no necesitaron estar presentes en el pabellón de operaciones. El asesinato pudo simplemente haberse consumado durante esa contaminación inicial de las compresas utilizadas en la cirugía, con la inoculación de una bacteria potente, mortífera, que en pocos días le dañó los tejidos provocándole una obstrucción intestinal y desencadenando una nueva operación y numerosas infecciones adicionales que fueron imparables. Veinte años después se investigó una contaminación por talio, pero investigaciones posteriores, realizadas en el exterior, no la confirmaron. No está claro si el juez asignado a su caso, Alejandro Madrid, investigó la logística involucrada en esa cirugía. ¿Dónde se guardaban las compresas o el equipo quirúrgico, los componentes que se utilizaron en la cirugía? ¿Quién estaba a cargo? ¿Se guardaban bajo llave? ¿Quiénes tenían acceso? Imagino que a los asesinos les tiene que haber resultado fácil actuar desapercibidamente. La CNI ya tenía infiltrada la Clínica. Es sabido que pocos días antes llegaron funcionarios externos a hacerse cargo de diferentes unidades, como la bodega de la Clínica. No resulta difícil imaginar que con ese libre acceso, lograran contaminar las compresas o el equipo médico con un tóxico diseñado por Berrios. Tampoco resulta extraño esperar que una acción de ese tipo, haya provocado daños colaterales, al usarse -probablemente por descuido- alguna de esas compresas contaminadas o el equipo médico contaminado, en la cirugía de otro paciente atendido en esos días. Algo así, efectivamente, pudo haber ocurrido con Patricio Yáñez, un paciente de treinta y seis años, fallecido el 26 de enero de 1982, cuatro días después del expresidente (en La Verdad sin Hora, de Lilian Olivares). Lo operaron por un problema agudo de diverticulosis, y a los pocos días evolucionó de manera parecida a Frei, desarrollando infecciones imparables que le provocaron su muerte. Fue tan coincidente con los síntomas de Frei, que incluso se habló de una infección intrahospitalaria.
Entre los médicos que trataron a Frei, el doctor Patricio Silva tiene que haber sabido o sospechado algo, porque prontamente, después de la primera intervención, le transmitió a la familia Frei la noticia de que la operación había sido sucia. Sin embargo, al mismo tiempo, y mientras le informaba eso a la familia Frei, Patricio Silva y el doctor Pedro Valdivia Soto (que trabajaba para la CNI en ese entonces, donde concurría a prisiones clandestinas de detención, como la Clínica London) felicitaban al doctor Larraín por la impecable técnica que había utilizado. Larraín solo se enteraría de esas opiniones negativas muchos años después, cuando incluso el doctor Patricio Silva había fallecido. Mientras tanto, ese tipo de desinformación empujó a la familia Frei a pedirle al doctor Patricio Silva que se hiciera cargo de la segunda operación, cuando la acción del tóxico introducido anteriormente, ganaba terreno y se tornaba incontrolable: el asesinato ya se consumaba.
Después de la primera intervención quirúrgica a cargo del doctor Larraín, Frei regresó a su casa en buen estado, pero tocado de un ala, ya había sido inoculado con un tóxico poderoso al cual le bastaron tan solo ocho días para producir las emergencia esperada por los asesinos, y que empujaron a Frei a internarse nuevamente por los malestares que sufría. La vigilancia de su cuarto, que se implementó para protegerlo, para restringir la entrada de desconocidos que podrían causarle daño, fueron solo ceremonias, procesos inútiles, porque para todos los efectos prácticos, Frei ya había sido sentenciado a muerte. De manera parecida a como algunos se refieren a los condenados a muerte como “hombres muertos que caminan”, Frei había llegado a ser un “hombre muerto que todavía usaba cama”. Desgraciadamente pasaron los años, y las pruebas, las huellas del magnicidio se fueron esfumando, se enfriaron. Esos retrasos hicieron muy difícil investigar su asesinato. Ocurrió algo parecido a lo que sucede con el abuso sexual, o con una violación, donde la víctima en un principio cree soñar, o que lo ocurrido es imposible, que está fantaseando y que eso no le ha ocurriendo de verdad, es inventado, que es otra realidad que se desplaza en un mundo alternativo, paralelo. Pero así ocurrió, tal cual……y todavía lo veo, todavía lo toco: primero llegaba el doctor Goic solitariamente a nuestra casa. Entraba, se sentaba en el sofá de felpa café ubicado en ese living amplio, grande, y trataban –solos, siempre los dos solos, mi padre y el doctor Goic- inútilmente de solucionar con una nueva movida, una nueva idea, ese puzle de muerte y sangre, de traiciones y cobardía, pero no les resultaría fácil, ni a mi padre ni tampoco al doctor Goic.
Y noto que retiro la alfombra, la levanto otro poco desde Michigan, donde vivo ahora, en una madrugada del año 2020 pero se me cae, se me suelta de las manos y atrapo y encierro nuevamente a esos pájaros que trataban de volar. Pero al menos logro verme, veo mi sigilo, mis dudas, mis sustos, mis temores, y toco mi propia cobardía. Compruebo que los médicos tratantes podrían haber hecho algo diferente, como llevárselo fuera del país ante la primera emergencia médica, ante los primeros signos de infección, y sin necesidad de proclamar un envenenamiento. Pero guardaron demasiado silencio, y ese sigilo, esa inacción, esa parálisis estuvo muy cerca de la cobardía. Tristemente pienso que a lo mejor yo habría hecho algo parecido, guardaría silencio (del que también participé), o escribiría mucho, demasiado, para cubrirlo con una alfombra de escritura y libros y concursos literarios, y notitas semanales que después cuelgo en Internet.
¿Hui también de esa vergüenza?
Siento que he sido injusto con el doctor Goic. Es cierto que vi una entrevista suya en la televisión chilena donde enfáticamente señalaba que la muerte de su amigo había sido el resultado de una infección que no se pudo controlar, y que no había sido inoculada por extraños, eso lo vi y lo escuché claramente. Pero como me confesó un día mi padre, Pinochet nos jodió a todos, mijito, ese asesinato también afectó al doctor Goic. Le hizo la vida imposible, y solo con el tiempo y poco a poco fue contando la firme, la verdad, que efectivamente Frei Montalva había sido asesinado. Tanto fue así que al fallecer, en abril del año 2021, un nieto de Frei Montalva (Eugenio Ortega Frei) lo recordó con cariño en un mensaje-texto que mandó por X (antes conocido como Twitter):
“Muy tristes por la partida del Doctor Alejandro Goic, amigo entrañable de Eduardo Frei Montalva. ¡Trató de salvar su vida, y enfrentó las mentiras de otros médicos y nos acompañó siempre en la larga búsqueda de verdad y justicia!”
Culpa
El siguiente texto lo he escrito varias veces, pero no importa repetirlo o no me importa reescribirlo, porque es parecido a lo que ocurre con los platos de comida, o con las historias que a veces nos contamos entre amigos, relatos que se distorsionan cada vez que uno los retoma, cada vez que uno las vuelve a manosear para repasar ese pasado.
Estaba de visita en Chile en ese entonces, y me parece que terminaba de probar un café con leche tibia (pero este último detalle da lo mismo, no importa, puede ser inventado, el café pudo estar helado, simplemente suena bien y en su tiempo me gustó, encajaba con los recuerdos y no cambia la verdad de lo ocurrido). Muchas veces sucedía así, tomaba mi café en la mesa de diario mientras los gatos de mi hermana, pedían su comida en el patio vecino, o mientras el ruido de los autos zumbaba sobre las calles de Santiago. Repentinamente ella me mostró unos cuadernos viejos, de mi época escolar, que había encontrado en el entretecho de su casa. Eran los tiempos del italiano Gianni Morandi y sus grandes canciones, como fueron -y todavía lo son- Vagabondo, Zingara, y Ojos de Chiquilla, todos éxitos de vinilo, grabados en esos platos negros que montábamos sobre otro plato grueso que giraba debajo de una aguja enclenque. Los mismos que recientemente se han puesto en boga. En esos años también escuchábamos esas canciones por la radio.
Mi colegio, el San Ignacio, quedaba a pocas cuadras de mi casa, de manera que siempre me iba caminando temprano por las mañanas. El año escolar se me presentaba como una eternidad insoportable y demasiado grande. Pero cuando miro hacia atrás, desde Michigan, me dan unos deseos fuertes de volver, para aburrirme en esas tardes santiaguinas como me ocurría en esos años. Recuerdo esas mañanas de invierno, cuando se formaba una escarcha limpia y cristalina sobre los charcos de agua helada encima de la arcilla. Era adictivo quebrar esa superficie crujiente con la suela del zapato; era como romper cristales, o parecido a caminar sobre cáscaras de huevos. A las pocas cuadras llegaba a la esquina de Avenida Los Leones con Pocuro, donde había una casa de muros amarillos donde se reunían ordenadamente muchos ciegos que formaban un grupo muy unido, solidario. Ellos esperaban silenciosos afuera de esa casona amarillenta a que alguien les abriera el portón de entrada. La casa tenía una placa de bronce brillante adosada al muro donde se anunciaba algo relacionado con los ciegos. Era fuerte el contraste de los autos que se movían rápidos en el trajín de la mañana frente a esa inmovilidad trágica de los ciegos esperando en esa esquina a que les abrieran el portón de entrada. Lo triste es que nunca los ayudé cuando entraban en apuros, cuando titubeaban. Recuerdo que cruzaba los dedos para que fuera otro el que los asistiera, los guiara, o los salvara de algo grave. Siempre quedé con esa sensación de no haberlos ayudado nunca, lo que es cierto, y es una deuda que siempre me renace cuando veo a un ciego por una calle de Michigan o donde quiera que me encuentre y me tope con un ciego: todavía no sé si prestarles ayuda o fugarme, correr para perderme y que sea otro quien lo haga.
Después seguía caminando hasta pasar frente a una casa que a los pocos días del Golpe militar había quedado abandonada, y donde el pasto y los arbustos crecían como en una selva, o como en esos libros malos o película de terror barata. Siempre imaginaba a los antiguos habitantes de esa casa. Cada día me ofrecía una nueva oportunidad para recrearlos, o para imaginarme sus historias, sus sustos y celebraciones. Un poco más adelante, y casi llegando a mi colegio, había un loco que vivía tirado en los jardines públicos; tenía apenas cuatro dientes. Los matones del curso, o los más vivos, o los más grandes, o los que tenían novias, se jactaban que por unas dos monedas hacían que el mendigo les bailara o los entretuviera por un rato. Si la propina era suficiente también se masturbaba. Recuerdo que pasaba caminando al lado de ese espectáculo, pero ahí tampoco hice mucho, más bien me desentendía y cruzaba rápido hacia las clases del colegio, hacia los profesores.
¿De qué huía?
Y suma y sigue, porque pasa el tiempo y cambio poco, y callo, enmudezco demasiado. Como me ocurrió con el asesinato de Eduardo Frei Montalva, donde primero llegaba el doctor Goic solitariamente a casa, entraba, se sentaba en el sofá café ubicado en el living y trataban –solos, siempre los dos solos con mi padre- inútilmente de encajar con una buena cara en ese puzle de muerte y de sangre, de traiciones y cobardía, pero no les resultó, ni a mi padre ni tampoco al doctor Goic…..
A lo mejor estos recuerdos sobre los años de colegio volaron a la luz gracias al efecto de ese cuaderno que vi mientras probaba mi café, el que mi hermana encontró en el entretecho de su casa. A lo mejor fue eso, el café, o el aroma del café. O podría haber sido también el blog de Paul Krugman, que en el The New York Times y cada viernes, ofrece un video sacado de YouTube. En este caso fue Peter Gabriel con, Don’t Give Up. Y así fue como terminé en YouTube escuchando también a Gianni Morandi y a Leonardo Favio. Después disfruté algunos comentarios que la gente dejó al escuchar esas canciones del recuerdo. Al leerlos siento unos deseos grandes de haber estado ahí presente, en ese bus que se menciona en el siguiente comentario referente a una de las melodías:
Pasando una vez por Tulúa, por el estadio, donde había un concierto de música de los 70`s y 80`s, el conductor del bus se estacionó por un rato y todos disfrutamos de la música de Piero: gran artista.
Verano del 69. Mi paso por las secundaria. Esta y otras canciones acariciaban nuestros oídos y nuestros corazones. Otros tiempos, sin duda… difíciles en lo económico, pero a quién le importaba. La música nos transportaba a otro mundo, distinto, placentero… gracias a Leonardo, Sandro, Leo Dan, Piero, Roberto Jordán, Marco Antonio Vázquez, Enrique Guzmán, Serrat, Roberto Carlos, Julio Iglesias y tantos otros. Gracias por esas canciones del alma.
Y ahora, en la madrugada de un sábado, en Michigan y en el año 2015 o 23, importa poco, enciendo nuevamente el laptop con otro café caliente entre mis manos, y releo el comentario generoso que me mandó mi amigo español, Ignacio Carrión, que en esos años todavía me acompañaba a la distancia, desde Valencia, España. Me mandó su opinión por un e-mail después de leer el texto de más arriba y donde enfatizaba la importancia que tiene la memoria… y también la culpa. Esto es lo que me compartió:
Llega de Michigan el correo electrónico de un buen amigo chileno que vive allí, en los EE. UU., desde hace años. Me habla de otros tiempos en los que escuchaba canciones de Giani Morandi por la radio de Santiago (Vagabondo, Zingara, Ojos de Chiquilla), y eso le lleva a recordar la infancia en su país… el texto contiene todo eso pero además contiene otra cosa: la culpa, esa sombra que nos acompaña a lo largo del tiempo y nos devuelve al instante preciso de su origen: cuando uno cree que debe hacer algo y no lo hace; cuando uno desea evitar una injusticia y no la evita. Sigues caminando hacia la escuela, o hacia donde sea, a sabiendas de que debiste ayudar a un ciego a cruzar la calle, y que debiste impedir que unos muchachos abusaran de un vagabundo loco y tampoco actuaste. Y esto queda para siempre en la memoria, no se borra, sigue ahí y sabes que seguirá ahí hasta el final, y sólo te queda el consuelo de escribirlo, aunque es un consuelo que a lo sumo mitiga la angustia –el remordimiento- pero jamás la elimina. La imagen de los ciegos en espera de que alguien los ayude a cruzar la calle, la imagen del loco desdentado que divierte a los muchachos y sacia su crueldad, son indelebles. Cuando menos lo esperas, saltan. Cuanto más las recreamos más poderosas vuelven. En cierto modo nos intimidan mucho más, aunque las arrastremos por la fuerza a un espacio llamado literatura.
¿Hui también de esa vergüenza?
Momento22: Eugenio Berríos, químico de Pinochet
Intentémoslo de nuevo, levantemos más alfombras. Pasa el tiempo y las situaciones que he vivido y que en otro tiempo parecían insignificantes, se me agrandan y cobran otra intensidad y nuevos colores. Es ahí cuando repaso esos momentos, como si olfateara fotos o fragmentos del pasado, y trato de encontrar nuevas interpretaciones, aunque resulte a medias, o duela hacerlo. Y no resulta bien porque el tiempo es otro y los lugares y los afanes de la gente son distintos; a veces solo florece un amago de relato y los deseos grandes de estar mejor preparado para cuando momentos parecidos vuelvan a mostrarse, regresen para sacudirme. Es importante estar alerta, atento, para atraparlos en un rincón de la memoria. Esos son los momentos especiales que cuelgo como 22, donde la suma (2 + 2) ya no corresponde a un 4, no funciona. Son momentos que obedecen a otras leyes, momentos para colocar uno frente al otro, 22.
Recuerdo que me enteré cuando caminaba por Euclid Avenue, frente a la Universidad, en Cleveland, y leí sobre su asesinato. Y es cierto, ya lo conté, ya lo he escrito, pero nada pierdo con un nuevo intento, con una nueva búsqueda. Era un 23 de enero del año 82 y hacía un frío intenso en Cleveland. Crucé la calle porque por un cambio de horario, la clase de química orgánica sería en otro edificio, detrás de la biblioteca. En ese tiempo todavía no reconocía bien las calles que pronto formarían parte de mi ciudad, mi nuevo entorno. En el titular del The New York Times, que leí parado en la vereda, a través de una vitrina de metal y de una ventanita de vidrio sucia, anunciaban que Eduardo Frei Montalva había fallecido el día previo. Y justamente ahora, ya transcurridos más de treinta años, todavía voy a Google para releer los distintos episodios, para tratar de entender un poco más lo sucedido.
Escribí antes, que en la escuela me enseñaron que 2 + 2 son 4, pero a veces me resulta un 22, y es difícil darse cuenta de ello. Los momentos 2 + 2 son 4 parecen aburridos y muchas veces previsibles, por eso pronto uno los larga y los olvida para siempre. Los momentos verdaderamente interesantes, ocurren cuando 2 + 2 dan un 22, pero cuesta darse cuenta de ellos, en general se esconden, no se dejan ver, son tímidos, pero apenas los descubres dicen mucho más. Cuando los descubres y les sacas los disfraces, a veces gruñen, se defienden, pero finalmente algo les gusta, y rebrotan y gritan para que los expongas una vez más y a lo mejor los muestres, ahí se dejan ver, buscan desesperadamente a que los vean.
Un fragmento 22 que tengo claramente instalado en la memoria me ocurrió en la playa de Punta de Tralca, en la Convención Anual de la Sociedad de Química de Chile. Corría el año 81, años en que terminaba mi Licenciatura en Química y me preparaba para continuar mis estudios fuera de Chile, en la Universidad de Case Western Reserve, Cleveland, Ohio. Todavía no tengo claro por qué me fui de Chile, por qué mi huida del país, pero así ocurrió, partí. Estábamos en el estacionamiento del recinto de vacaciones del Banco Central, donde se efectuaban las Jornadas, cuando repentinamente un conocido de un amigo, alguien llamado Eugenio, abrió la maleta de su Fiat 125 y con orgullo nos mostró un botellón de Chivas Regal que le habían regalado hacía pocos minutos. Lo elevó a las alturas como si fuera un cáliz y largó una carcajada pegajosa, amistosa, invitándonos a compartir. Eugenio parecía simpático y bonachón, alegre. Dijo que venía llegando del puerto de San Antonio donde había almorzado con el Mamo, en un restorán que en ese entonces era una de sus picadas favoritas: el restorán La Margarita. Almorcé en La Margarita, nos decía, el predilecto del Mamo. Eso lo recuerdo bien, pero a lo mejor también venía de la Clínica Santa María -aunque en ese tiempo ni lo sospechaba- donde lentamente envenenaba a su cliente VIP, Eduardo Frei Montalva.
En ese entonces no sabía que el Mamo era el general Manuel Contreras, a cargo de los servicios de inteligencia de Pinochet. Ese momento 2 + 2 todavía me entregaba un 4. Tampoco sospechaba que ese tipo simpático y bonachón, muy hablador, Eugenio Berríos, trabajaba en el Proyecto Andrea, donde sintetizaba armas químicas como el fatídico y mortífero gas sarín y bacterias poderosas.
Estaba en Punta de Tralca, admirándole el botellón de Chivas Regal a Berríos, el químico de Pinochet, cuando alguien dijo que por qué no íbamos a mi casa de Algarrobo, ubicada a pocas cuadras. En el horizonte se veía claramente el choque del océano y el cielo, mientras las gaviotas ruidosas pasaban sobre nuestras cabezas y los grandes roqueríos. Al poco rato y después de sujetar ese botellón como un gran trofeo, una condecoración, terminamos en mi casa saboreándolo con hielo mientras algunos colegas, en ese entonces profesores de la universidad, conversaban sobre la boldina. Como explicaba Berríos, moviéndose ahora como un director de orquesta y sentado en la cabecera de la mesa, de vidrio trasparente, la boldina era el químico que él había estudiado en su tesis de grado, era el componente básico del boldo, que tanto se disfruta como agüita de boldo y que se consume en Chile después de las comidas suculentas. Él buscaba transformar la boldina en un gran negocio. Y mientras explicaba, cada ciertos momentos espaciados, largaba hacia la audiencia nombres de personajes importantes que nos dejaban mudos y otras veces asustados. Regularmente nos hablaba del tata (Pinochet), como si este fuera su compadre o su papá. Y miraba entonces hacia su entorno para medir el efecto que habían tenido sus palabras, los fuegos artificiales que encendía. ¿Sabíamos, entendíamos, quién era el famoso tata? Berríos hablaba mucho y le gustaba impresionar, farsanteaba al hablar de sus contactos, y había mucho histrionismo en todo lo que hacía; buscaba caer bien y que lo escucharan, por eso hablaba demasiado, creo que esa fue una de las causas de su asesinato, porque el servicio de inteligencia ya no lo sabía o no lo podía controlar.
Otro fragmento 22 me ocurrió de noche, al morir el día, y cuando veía llegar a mi casa al doctor Goic. Tocaba el timbre de la puerta y entraba con cara de circunstancia, como un escolar fracasando en un examen, para hablar con mi padre, su colega. Esas consultas eran habituales en nuestra casa, era común que un pariente de algún accidentado llamara tarde por la noche buscando socorro y atención médica. Y uno escuchaba en silencio las preguntas y respuestas. ¿Perdió el conocimiento? ¿Vomitó? Llévenlo de inmediato al Instituto, decía mi padre. Y al poco rato era el turno de la llamada de mi padre al Instituto de Neurocirugía para dar cuenta de la situación. Deme con el médico de turno, comenzaba…… y pobre si la telefonista a cargo era lenta o despistada, porque entonces empezaban los gritos. Pero en el living de mi casa hablaban con el rostro preocupado sobre cómo evolucionaba la salud de Eduardo Frei Montalva, recientemente operado en la Clínica Santa María de una hernia que había inexplicablemente desembocado en una infección descontrolada. Los médicos no sabían cómo rescatarlo. Mi padre no estuvo en el equipo médico que lo atendía, le había aconsejado a Frei que se operara en el extranjero, incluso le dijo que no, que no podía operarse en la Clínica Indisa; pero sin contarle sus motivos, sus sospechas y temores. Goic le consultaba, se conocían, eran amigos. Recuerdo que en un momento cifraron sus esperanzas en un nuevo antibiótico que les llegaría de los Estados Unidos. Sentados en el sofá del living conversaban y discutían las evidencias médicas con incredulidad, y también asustados, como explorando un terreno que les era ajeno.
La noche empezaba con la llamada telefónica de Goic, y luego su llegada presurosa, preocupante. No probaban nada, no comían nada, simplemente conversaban callados. Mi gato los acompañaba al pie de la escalera.
Regreso a Google donde en Wilkipedia leo los detalles de cómo terminó Berríos, cómo le llegó el final. En esos años, los 90, la justicia lo buscaba para que fuera a declarar por el asesinato de Orlando Letelier, en Washington. Todavía no lo buscaban por la muerte de Frei Montalva, su nombre solo se mencionaría años después, cuando ya había sido asesinado. En los 90 los servicios de inteligencia se lo llevaron escondido a Uruguay bajo la protección del servicio de inteligencia de ese país y Chile. Leo en Internet lo publicado en el diario La Nación del 1 de noviembre del año 2009, cuando se investigaba su muerte:
Los últimos días de noviembre de 1992, arrodillado y atado por los brazos, al químico lo obligaron a bajar la cabeza. Arturo Silva le dio el primer tiro. El otro lo disparó uno de los tres militares uruguayos bajo arraigo en Chile. Fue un pacto de honor y silencio. Una bala por cada país.
Varios años después, en abril del año 95, finalmente encontraron las osamentas de Berríos enterradas en la arena, en la playa de El Pinar, cerca de Montevideo……..Berríos no solo trabajó con fuego, pero hablaba demasiado y conocía mucho. Seguro que participó en el envenenamiento de Eduardo Frei Montalva (fue uno de sus “trabajos”) y querían evitar que se destapara la noticia con un Berríos vivo y hablador.
Con los años me he topado con amigos de Chile, con profesores de la universidad ya retirados. Incluso un día me encontré con uno de ellos en un aeropuerto, en Washington. No habíamos terminado de saludarnos cuando de improviso, casi agarrándome del cuello, lo primero que me preguntó fue si acaso me acordaba:
– ¿De qué? –le pregunté asustado.
– ¡De Berríos! –contestó angustiado. Ya lo suplicaba- ¿te acuerdas cuando estuvimos con Berríos, te acuerdas cuando estuvimos con Berríos en tu casa de Algarrobo?
Dudé un minuto, imaginé que huía, mientras sus ojos parecían escarbar en la memoria pidiendo socorro. Finalmente, luego de dudar, luego de un silencio eterno, dejé de imaginar que arrancaba, que huía de ese encuentro, y le confesé que sí, que me acordaba. Noté que poco a poco me creía y se calmaba, había sido cierto, no cabían dudas, no se había imaginado eventos misteriosos. Noté que ese incidente, ese Chivas Regal, esas conversaciones sobre el tata en mi casa de Algarrobo, habían sido claramente momentos 22 para Fernando y para mí. Llegué a palpar los roqueríos y las gaviotas sobre la playa de Punta de Tralca mientras me soltaba el cuello.
¿Y cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu momento 22?
¿Hui también de esa vergüenza?
El Mercedes de mi padre
Estudio las fechas y noto que alrededor del año 1982 mi padre tenía 65 años y jubilaba; pero sin embargo se matriculó en una nueva iniciativa, la consulta médica que organizó en una oficina ubicada en el centro de Santiago. A lo mejor por los aprietos que sufrió cuando fue niño -de padres separados, como lo tarjeteaba mi madre- por los apuros económicos y emocionales que sufrió -ya me he enterado de la trágica vida de su padre, Luis Fierro Cabello, y sé que genuinamente los sufrió- creo que se esforzó hasta sus últimos momentos en “salpicarlos,” en prestarnos ayuda porque para él eso tuvo una importancia primordial; se esforzó para que nosotros no pasáramos esos apuros y humillaciones que él sufrió. Trabajaba y trabajaba mucho, y no pudo o no supo jubilar. Gustos onerosos no le conocí ninguno; más bien era de gastos restringidos y poco rimbombantes. Para las navidades o festejos, era un cliente fácil porque nunca quiso ni pidió nada de valor. Lo poco que logré regalarle fueron corbatas, las que no pudo rechazar. Recuerdo una excepción, cuando trató de darse un gusto final, ya tarde y a pocos meses de partir. Lo describí en una nota anterior hace ya varios años; pero importa poco, lo escribiré de nuevo, transcribiré secciones que muestran el aparente lujo con que soñó mi padre:
Durante las excursiones de fin de semana visito la librería Barnes & Noble donde hojeo libros como buscando amigos, los que después, a veces, puedo disfrutar. Esta vez sucumbí frente a una desconocida escritora afroamericana, pero terminé con uno de relatos de Tess Gallagher, la viuda del cuentista y poeta Raymond Carver (que aprecio como poeta y cuentista). Hace pocos días leí una entrevista que le hicieron a ella en un diario local, donde describe con nostalgia los últimos días de Carver al fallecer de un cáncer pulmonar y al cerebro, a los cincuenta años de edad. Tocó la gloria al final de su vida, cuando ya había dejado de alcoholizarse, y cuando ya había dejado de pelear y darse de bofetadas con su primera esposa (la época del Raymond malo como la describía él) para establecerse como una gran figura en el relato breve de este país. Poco antes de fallecer, fue en bata de levantarse y en pantuflas a comprarse un Mercedes Benz, el más caro del mercado, como un símbolo que después de vivir bajo tantas pellejerías y miserias, había logrado una posición importante y sólida en el mundo de las letras y la sociedad. Había llegado a ser finalmente alguien, alguien de valor.
Su viuda cuenta que todavía usa el Mercedes. Cuando lo estaciona en una calle, sus lectores le dejan papelitos con mensajes cariñosos ofreciéndole comprar el auto. Algo parecido le ocurrió a mi padre, pero con un Mercedes más barato, más pequeño, cuando poco antes de fallecer también se compró uno que después tuvo que ir a devolver…… claro que fue a la distribuidora vestido de corbata y sin pantuflas. Nunca consulté sobre cómo hicieron para convencerlo de que lo devolviera; no quise conocer esos detalles.
Veo por la televisión un show donde cantan Simon and Garfunkel en un concierto reciente. La voz de ellos es la misma, el mismo ritmo que me transporta a mis días en Santiago, cuando los escuchaba en esos platillos de vinilo negro sobre un tocadiscos de aguja, sentado en la pieza de las plantas de mi antigua casa, pero que en ese entonces ya no le quedaban plantas. Ahí fue donde muchas veces estudié química antes de un examen. Ahora los escucho y escribo esta nota sin ver el espectáculo, donde Simon y Gartfunkel los veo pelados y mayores, demasiado distantes de esos años en que estudiaba encerrado en la pieza de las plantas.
A menudo me pregunto cómo lo hizo para comprar ese Mercedes. ¿Esperó otro viaje al extranjero de mi madre para huir escondido a comprar el auto? ¿Le mintió? ¿Le tenía miedo? ¿Huía de ella?
Cuando me llegue la hora, poco antes de partir hacia el otro lado, o poco antes de chutear el tarro, ¿compraré un Mercedes Benz como mi padre? ¿O será un Modelo tres de Tesla?
Como escribí antes, mi padre nació el primero de agosto del año 1917, pero nunca le celebramos un cumpleaños; él prefería celebrarse para el día de San Juan, le tenía terror a los números, al calendario. Mi hermano, Alberto, cuenta por e-mail que el papá tenía trauma con su cumpleaños. Cuando niño invitó a unos compañeros para celebrarse, pero no lo dejaron, o cuando llegaron a su casa lo obligaron a pedirle a sus amigos que se fueran, y desde entonces prefirió olvidar su cumpleaños, lo borró para siempre de su memoria. Ese pudo ser otro secreto, otra humillación que no le conocí. A lo mejor en la casa de su tía Isabel, donde vivió de allegado, le dijeron que debido a los gastos no le podían celebrar. Esa era la casa donde los quesos y jamones llegaban con los apellidos de otros, y nunca para él. A lo mejor por eso escogió el día de su santo para celebrarse, así podía olvidar a su tía y nadie le tocaba el tema de los años, la edad, la vejez y el consiguiente deterioro cognitivo. Recuerdo con claridad que durante su último año de vida, tuve la intención de llamarlo por teléfono para desearle un feliz día. Corría el año 2001 pero se me olvidó, y ese primero de agosto simplemente se me fue de las manos, se quemó. Y al año siguiente me quedé corto, o sin tiempo, porque el 14 de enero del 2002, a los 85 años, le llegaría la fecha de vencimiento, y nunca más pude celebrarle nada. Lo tenía planificado para el 2002, pero no me resultó. Mi padre partió pocos meses antes.
Fecha de vencimiento
Estaciono el auto frente a nuestra casa, y pronto me siento en el mesón de la cocina para darle los últimos retoques a este texto. Luca, nuestro gato hondureño, se estira frente al laptop porque también se siente solo, esconde sus cartas, no las muestra. Comienzo a leer y pronto penetro en la burbuja de esos años; la de mi tío Emilio Filippi y la casa de Algarrobo; una entrevista en la IBM; la burbuja de Alone; Anita; la de mis hermanos y hermana; mis padres; la de don Guillermo Blanco; o la de mi querido amigo Ignacio Carrión que escribió tanto y con tanta disciplina; o la burbuja de Guille, la empleada de la casa, y me dan grandes deseos de salir, de salir corriendo con las cartas en mis manos, como jugando con el tiempo, como buscando a ese niño que fui, luchando contra el tiempo, dándole de bofetadas, para encontrarme con un pobre despistado que caminaba con su perro. Lo agarro de las solapas para gritarle si acaso conoció algo de todo esto. Le muestro las cartas para convencerlo, y le grito si acaso todo eso fue verdad, si acaso ocurrió así.
¿Qué trucos nos juega la memoria? Imagino que en los tiempos del COVID, alguien me pasa a dejar mi fecha de vencimiento:
Me parece que todo comenzó cuando dejaron unos panfletos naranjos en el buzón de entrada, aquí en Michigan, en nuestra casa. Me explicaban sin contratiempos la prueba que le ofrecían al cliente. Nuestro perro, el Copo, ladraba como si nos defendiera de un asalto, o como si fuéramos a perder algo importante. Salí raudo hacia la calle a retirar el papelito del buzón mientras veía como se retiraba una camioneta que también era de color naranja, manejada por un chofer que me hacía señas con sus manos, que reía, y que usaba una gorrita naranja. Le hacía señas a mi vecino, Dick, que sonreía como celebrando el espectáculo. En el panfleto me explicaban los detalles de la oferta. Era un programa donde invitaban a donar sangre para realizar unos perfiles bioquímicos y genéticos. Después de firmar unos papeles, y basados en los resultados del análisis, me visitarían nuevamente para explicar los datos y predecir con bastante certeza, y con un error experimental de tan solo un año, mi “fecha de caducidad”, o mi “fecha de vencimiento”, es decir la fecha en que tendría que morir. En el papel leí que la medicina ha progresado lo suficiente, y que había llegado la hora de utilizarla para el beneficio de la comunidad completa, y no para unas pocas personas. Los accidentes no se pueden predecir, de manera que estaban excluidos, no se consideran en el contrato; pero me sugieren remover las alfombras que producen desniveles y donde uno se puede tropezar, y que no use nunca un cuchillo cuando no encuentre un destornillador. Es decir, todos consejos mundanos destinados a evitar los accidentes caseros y triviales.
Asombran, sorprenden estos gringos, esa facilidad que muestran para inventar negocios, nuevos trucos, y como logran dar un barniz azucarado a las peores noticias, las más tristes. Cuando me echaron del trabajo, por ejemplo, y BASF cerró la planta piloto donde trabajaba, me indicaron que eso era simplemente una reestructuración, pero una reestructuración donde eliminaron completamente los reactores químicos, los tanques, todos los equipos, para que nadie los pudiera copiar o robar ideas, y nos mandaron a la casa.
…….pero volvamos a esta casa, en Michigan. Cuando se retiró el chofer de la gorrita naranja, Pilar, que recién llegaba del trabajo, preguntó asustada si acaso ya había firmado. ¿Firmaste?, gritó sobresaltada, ¿firmaste? Le aseguré que todavía no lo hacía, pero que siempre me ha intrigado poder conocer eso. ¿Qué?, me preguntó, aterrada, ¿conocer qué, Cristián? El término de mi vida, le respondí. Ahí se aterrorizó más y dijo que por qué me daba por hablar de eso, de mi muerte, o de la muerte de nosotros, que ya estaba cansada de escucharme, y dijo que cómo podía creer eso, que ella había escuchado que cuando llegaba la fecha, y si todavía el cliente no había caducado, si todavía no te has muerto, Cristián (y la pobre ya casi lloraba) te golpean la puerta unos tipos que te hacen otro examen. Y ahí el Copo nuevamente se puso a ladrar como si nos estuvieran asaltando de verdad……
Corrí a buscar la correa del Copo para salir a caminar por el vecindario. La verdad es que Copo goza olfateando el camino, las piedras meadas por otros perros, y creo que a nosotros, sobre todo a mí, me relaja, calma los nervios. En la Universidad de Michigan, donde trabaja Pilar, en los períodos de exámenes llegan los vecinos con perros regalones para que los estudiantes los acaricien y se calmen antes de tomar exámenes. De manera que sin hablarle a Pilar, saqué a pasear a Copo sin despedirme de ella y sin invitarla a salir juntos, evitando una discusión. Afuera la primavera estaba en retirada, y de inmediato me golpeó las narices el tufo húmedo del verano de Michigan que reventaba con fuerza. El vecino que antes apenas me hablaba, el mismo que se congració con el chofer del auto naranjo, ahora salía de su casa y me saludaba. Costó creerle esa amabilidad tan repentina, pero el panorama se aclaró cuando levantando sus cejas, y mientras le daba una galletita al Copo, confesó dichoso:
– ¡Ahora ya somos hermanos!
Así de simple, y lo dijo sin agregar nada más. No necesitaba aclaraciones.
– ¿Y usted firmó? -le pregunté.
-Tiempo atrás. La mejor decisión que he tomado en mi vida –agregó- lo mío será un cáncer pulmonar bastante rápido, fulminante. Lo curioso, y para que usted vea lo relativo que es el tiempo, cuando me dieron fecha, ese espacio que te va quedando después de una noticia como esa, se te hace eterno y se te estira como un chicle. Una noticia así te cambia la vida y la percepción del tiempo. Al principio me dio mucha rabia, pero ya se me quitó. -Me iba retirando cuando me gritó:
-Yo fui el que le conté al chofer que ustedes todavía no habían firmado nada –y lo dijo riéndose, como si contara una diablura- siempre andan buscando gente nueva -remató.
No quise conversar más con mi vecino, sentí rabia. Copo olfateaba una roca gris, cerca de la puerta del garaje de entrada, y aproveché para emprender la retirada. Caminé hacia abajo, hacia el sur, donde a poco andar me topé con Dick que se notaba feliz al saludarme; estaba dichoso, siempre espera al Copo para conversar con él. Al parecer se había enterado de algo porque no le hablaba solamente al Copo, y se abrió más que de costumbre al conversar conmigo. Comentó que nunca había sido tan feliz como después de “conocer su fecha”. Desde que la supo, dijo, hace unos meses, y cuando le dieron dos años de vida, ya ni siquiera hace esfuerzos por dejar el cigarrillo. Los disfruto, me dijo complacido, sonriendo. Explicó que al firmar, ya no se tiene que pagar impuestos y que ellos, el gobierno, carga con los gastos una vez que se terminan los ahorros. El gobierno está fomentando ese sistema porque así logran manejar mejor las estadísticas, y examinan los datos de la población con más seguridad, conocen con mayor certeza cuando incentivar la natalidad o cuando frenarla. Es algo importante para los pensionados del futuro, dijo. Y todo eso lo contó como si fuese un entendido, mientras fumaba y chupaba un cigarrillo detrás de otro.
Cuando paseo con el Copo, no solo hago ejercicio, también aprendo sobre la vida de mi barrio. No sabía que eran tantos los que ya habían firmado. Y al caminar vuelan las imágenes. A veces me acuerdo de una Playa Grande, en Chile, cerca de la casa de Algarrobo, o de esas lluvias tristes de Santiago, o de mi padre, cuando ya estaba viejo y solitario. La última vez que lo vi en su cuarto de enfermo, antes de que falleciera, estaba en cama y parecía aburrido de la vida, aburrido de los tangos, del debate público y de las noticias que le entregaban los periódicos del día. Recuerdo que probó un jugo de fruta, de naranjas, dejó el vaso casi vacío sobre el velador, y mientras todavía saboreaba un trago helado, me miró fijamente y confesó casi sin motivo alguno, pero con algo de molestia, que al final me moriría en los Estados Unidos:
-Te vas a morir allá, mijito.
Recuerdo que terminaba mis secundarias cuando le pedí a mi padre un cerebro humano para mostrarlo en clase de biología. Creí que no me iba a escuchar, él fue siempre reservado y reticente, cuidadoso en esos territorios, pero a los pocos días me sorprendió al llegar a casa con un cerebro enorme, pesado y con olor a formalina, escondido adentro de un tarro de latón. No me atreví a preguntarle de donde lo había sacado, quién era su dueño o cuándo había muerto (¿su “fecha de vencimiento?”), o cómo había muerto. La verdad es que nunca me atreví a llevarlo a clases y mi padre tampoco me lo preguntó; a lo mejor se le olvidó. Pero recuerdo con una certeza dolorosa cómo terminó ese cerebro, porque yo mismo abrí la tapa del escusado, en el baño de la empleada, de la Guille, un baño pasado a humedad, ubicado a un costado del garaje en mi casa de Santiago y tiré de la cadena sin pensarlo mucho. Con un alivio enorme vi como el cerebro se hundía en el agua, y desaparecía en pocos segundos como una burbuja de goma pesada, flexible, elástica, y se iba, se despedía sin taponar el desagüe. Bajé la tapa del retrete y me retiré afligido. Cerré de un solo portazo el cuarto de la Guille y arranqué, hui asustado.
¿Por qué usé el baño de empleada, el de la Guille y no el mío? No lo sé. ¿Por qué nunca se lo conté a la Guille? No lo sé. ¿Por qué nunca se lo conté a nadie? No lo sé. ¿Por qué hui tan acobardado? No lo sé.
¿Por qué lo recuerdo y lo escribo ahora? No lo sé; pero ha pasado un mes desde la visita del chofer naranjo y ya vinieron nuevamente a verme. Me quedan tres años, me anunciaron. Me cuentan que lo mío será un Parkinson fulminante. También encontraron una mutación en el gen RAD51C, que controla los tumores al ayudar en el crecimiento de las células y evitando que estas se reproduzcan de manera descontrolada, como sucede con el cáncer. Le cuento a mi sobrino Fernando, que contesta diciendo que una mutación nunca es suficiente para causar cáncer, pero puede aumentar las chances; en todo caso no es para preocuparse. No se lo he contado todavía a Pilar. Le mentí cuando ella me lo preguntó porque la primera vez que vinieron a verme doné sangre y firmé varios papeles. O a lo mejor no firmé nada, ya no lo recuerdo bien, estaba nervioso, incluso asustado; pero doné sangre y no le conté toda la verdad a Pilar. Pero tú, tú que estas leyendo, ¿siempre le cuentas todo a tu pareja?……..Yo tampoco. No le conté a Pilar todo lo ocurrido, como tampoco nunca le conté a nadie lo que hice con ese cerebro que despaché en el escusado del baño de la Guille. Cuando llegó la camioneta naranja, donde parece que firmé y doné sangre, antes de partir me prometieron otra visita para compartir los resultados. Tenía confianza en que no me ocurrirá nada malo porque, como contaba antes, en estas notas, mi madre se casó justamente con un roto, con un recién llegado a este país, para mejorar el pool genético y se diluyeran las enfermedades de sus antepasados que se habían mezclado entre ellos, entre gente como uno. Pero pareciera que incluso ahí se equivocó mi madre, aunque no se equivocó por mucho porque ya tengo 67 años y me quedan tres; es decir he vivido bastante, a lo mejor lo suficiente.
Mi madre le tenía terror al cáncer, y ahora que me han dado fecha, creo entenderla mejor, porque a veces es peor no tener fecha de vencimiento, sobre todo con el cáncer, que sale a jugar a las escondidas y en cualquier momento te sorprende. Y esto ya lo he repetido varias veces, pero es algo parecido a lo que ocurre con el Pac-Man, ese juego que llegó a ser tan popular hace algunos años. El cáncer aparece y desaparece, asoma una mano para agarrar una extremidad, pero pronto la suelta, y al segundo te la tira, tira y afloja y entonces todos creen que estas imaginando enfermedades inexistentes, secretas, desenterrando cánceres, tumores escondidos, dolores, molestias, vértigos, o alergias a la piel.
La verdad es que no sentí rabia al conocer mi fecha de vencimiento; pero ayudó ver a mi vecino para compartir la notificación. Me contó que le sucedió lo mismo cuando le dieron fecha a él. Pero estos gringos son bastante prácticos, tienen grupos de autoayuda para estos problemas. En un principio me rebelé; pero el conversarlo en grupo, me ayudó y cambié. Incluso creo que he llegado a ser un ferviente partidario de la fecha de vencimiento y le he dado direcciones y datos frescos al chofer de la camioneta naranja cuando logro detenerla al cruzar el vecindario. Cada vez que se aparece por aquí lo saludo con la mano en alto y nos sonreímos juntos, nos reímos y eso me gusta, me da confianza, siento que soy parte de un tejido orgánico común.
Lo extraño, y me cuesta entender el proceso. Venció la fecha y ahora llegan unos tipos a golpear la puerta. Con las drogas que ingiero para combatir el Parkinson a veces sufro de alucinaciones, y me cuesta distinguir entre la realidad y la ficción; es decir estoy –y eso me consuela- en un territorio que conozco, que me parece familiar. Siento golpes en la puerta de entrada, pero no me preocupo, no corro, no me escondo, esta vez no huyo, y trato de calmar a Copo que ahora ladra como si le fueran a robar algo valioso. Lo raro es que no siento miedo, no me duele nada, incluso me atrae la idea de dejarle este lugar a otro. Me da pena por Pilar, pero siento que soy bastante menos importante de lo que creía. Se lo he dicho muchas veces, y sé que pronto se va a recuperar, lo mismo el Copo; más que nada es el cambio forzado lo que duele, lo que asusta. Además, mis hijas ya están grandes.
Me acuerdo de mi padre cuando en mi último día de visita en Chile, cuando ya partía de regreso, me dijo que me iba a morir en los Estados Unidos, “te vas a morir allá, mijito”, aunque nunca mencionó una fecha de vencimiento; en esos años todavía nadie hablaba de eso, nadie hablaba así.
Siento fuertes deseos de probar un jugo de naranjas, o de escuchar un tango. Y de manera un poco tonta (creo que ahora siento menos temor de parecer un viejo leso, como decían le ocurrió a mi padre), antes de que entren a mi casa, me miro las manos, me las toco y las siento tibias, las giro frente a mis ojos y me pregunto qué va a suceder con ellas; porque la suerte de mi cerebro no me inquieta (nadie lo destruirá en un escusado), pero me intriga saber que va a ocurrir con mis manos. ¿Se parecen a las manos de mi padre? Me daría tristeza no alcanzar a terminar este relato, esta novela no ficción. Desearía también finalizar, cancelar esta huida que ya me dura tantos años.
Quiero ser feliz
Claramente fueron otros tiempos, tiempos que recuerdo como postales antiguas, seriales ingenuas como ocurría en Bonanza, o inocentes como en Hawai 5-0, o El Santo, o tiempos más duros como la Enciclopedia Salvat, de páginas lustrosas a la entrada de nuestra casa de Santiago. Fueron tiempos acompañados con los juguetes a cuerda y made in Japan, percibidos como cacharros baratos. Tiempos donde el aburrimiento fue demasiado común y donde crecer parecía algo imposible porque los años se estiraban como un chicle, eran eternos. Eran otros tiempos donde resultó fácil presentarme como un bellaco, un bellaco en el tiempo de los bellacos.
He llegado al final de este relato. Ya no me quedan cartas de esos años; llegó la Internet y dejamos de escribirnos. Las cartas se extinguieron poco a poco. Ya he contado todo lo que he logrado preservar; pero todavía cuelga una tremenda incógnita, una duda. Imagino que alguien me la arroja con violencia:
– ¿Se te pasó todo muy rápido, Cristián?
– ¿Cómo?
– ¿El tiempo, se te pasó todo muy rápido?
Le suelto las manos a mis dos hijas, a Camila y Sofía que me acompañan por el vecindario. Recuerdo a mi tía Oriana cuando por carta me largó esa pregunta que parecía inofensiva, pero que me llegó con chanfle:
– ¿Aunque tú estás empezando tu vida, me podrías dar una idea para el final de ella?
Me quedo mudo, callado, veo volar un picaflor mientras repaso mis decisiones, mi matrimonio con Pilar, mi salida de Chile, mis hijas, Camila y Sofía, mis silencios. Creo escuchar una melodía de Leo Dan, pero solitario, silencioso, sin mi madre al lado al comando de ese Chevrolet aletudo y rojo. La recuerdo a ella, pero sola, siempre solitaria y con sus cafés con leche, sus cafés con leche tibia y tendida sobre su cama grande y sola, amplia, fría y sola, en su departamento ubicado en los pisos altos, amplios de un Santiago ruidoso que se le colaba por los ventanales; recuerdo sus cánceres, recuerdo sus enfermedades, sus molestias, sus vértigos, sus alergias, sus ropas, sus pieles, sus guantes, su anillo, y su soledad tremenda, y sobre todo ese descariño final, ese silencio, ese desencuentro final.
Veo a mis hijas que se alejan con el Copo. Caminan felices por nuestro vecindario. ¿Tendrán sus manos tibias? ¿Serán las manos tibias la verdadera herencia de mi padre? De mi madre heredé el lenguaje, la escritura, esa fue mi madre sustituta, mientras que de mi padre siempre encuentro manos tibias, un rincón secreto a donde siempre, escondido en la memoria, puedo regresar, donde al concentrarme puedo volver, puedo retornar y abrir la puerta para tocar una vez más sus manos tibias. Es un ejercicio que me ayuda en los momentos de desánimo.
Veo a mi padre recostado sobre su cama grande, recuerdo el pijama que lucía pocos días antes de morir, antes de que le llegara su fecha de vencimiento, veo su radio portátil amarilla, donde escuchaba sus anhelados tangos y noticieros porque finalmente algo importante y bueno ocurriría en Chile. No me queda otra alternativa que responder lo mismo:
-Como un suspiro….
Pero nadie me escucha. ¿Me lo preguntaron realmente? Mis hijas están lejos, pasean con el Copo. Nadie me pregunta nada….
¿Qué más he descubierto? ¿He llegado al final de este relato y qué puedo decir?
He descubierto que todo se repite, y que cambiamos poco. Incluso hace pocos meses, en el año 2022, tuvimos otro plebiscito en Chile.
¿Extraño Chile?
Poco, pero extraño el murmullo del oleaje a la orilla de la playa de Algarrobo, o en la Playa Grande, esa música tranquila que escuchaba cuando ya era tarde y caminaba sobre la arena blanda y húmeda, ya casi sin luz, y bajo un cielo que comenzaba a inflarse de estrellitas titilantes. Caminaba hasta que repentinamente notaba que me había quedado solo, tremendamente solo sobre la arena, aunque caminara bien acompañado.
Y a ella, a mi madre, la trato de recordar sin rabia, pero ella aflora con un descariño doloroso. ¿Llegará eso a transformarse en rabia? Espero que no. A ella la asocio con la casa de Algarrobo, que a veces, también la asocio con nuestra antigua tele. Como lo escribí antes, ocurría así (nunca es tarde como para intentarlo en otro texto, de otro modo): partíamos con mis padres en un fin de semana cualquiera, en ese Chevrolet rojo, aletudo, y que ahora solo veo en los shows de autos históricos aquí en Detroit. Llegábamos después de varias horas al balneario. Era un viaje largo y tortuoso, y donde al pasar por Isla Negra, veíamos la casa vecina a la de Neruda, que habíamos arrendado un verano, antes de que mis padres construyeran la casa de Algarrobo. Recuerdo con felicidad unos patos que entraban y salían de la propiedad a través de un hoyo en el enrejado. En ese tiempo Neruda era un vecino cualquiera que escribía versos, todavía no había obtenido el premio Nobel.
Al llegar a nuestra casa se me acentuaba esa sensación de lejanía cuando encendíamos la tele, un aparato de plástico, un Motorola, que captaba una señal muy débil. La pantalla gris repentinamente se nos llenaba de puntitos blancos que pronto se evaporaban cuando captaba algo a la distancia, una señal anémica, misteriosa que me llenaba de felicidad. Esa señal me empujaba a soñar porque me hacía sentir lejos, aislado, como si estuviera en otro lado, casi escondido de la civilización. Mi madre todavía no se había perdido en los laberintos de una vejez triste y solitaria, agria, como esos vinos baratos que con los años envejecen mal. En ese tiempo todo era distinto, ella era joven, usaba ropas sencillas y buscaba vernos contentos, felices, en una actitud que la llenaba de alegría cuando reíamos y celebrábamos todos juntos una broma. Una amiga de ese tiempo la recuerda en un e-mail que me mandó después de leer una sección triste de este relato, donde cuento sobre mi madre ya anciana, ya marchita, con esa actitud poco generosa que mostró pocos años antes de partir:
…..me acuerdo de nosotras muy chicas en Punta de Tralca. Nos llevó tu mamá. Ella vestía una túnica o caftán, y allí, en la playa, con los brazos bien abiertos y mucho viento gritaba, ‘quiero ser feliz’ mientras nosotras saltábamos de gusto sobre la arena. Qué feroz es la vejez y la muerte de los padres.
Lo triste es que con los años, todo eso cambió, crecimos, nos hicimos adultos, y empezó la competencia, hubo barreras entre nosotros, se interpusieron otras gentes, otras familias que ella no había escogido ni aceptado, como nuestros amigos y parejas. Y pronto, demasiado pronto, ella se avinagró. La vejez se la robó hacia otro lado.
Encendíamos la televisión, y ese pequeño mundo nuestro, santiaguino, hacía su entrada en Algarrobo, pero cuidadosamente, con filtros, con una nieve de puntitos blancos, titilantes, que nos entregaba la pantalla. Me gustaba luchar contra esos tamices, contra esa señal de mala calidad. Movía la antena, la orientaba, le colgaba un alambre (que antes había sido un colgador de ropa), y a veces funcionaba y nos dejaba ver El Santo, Los Invasores, o Hawái 5-0, seriales populares en esos años que nos llegaban como desde otra dimensión. Después, y con el tiempo, eso también cambió, y ya no hubo problemas para escuchar muchos canales y de todo el mundo.
Desde Michigan, a veces, y en días de tormenta, la señal en nuestra televisión empeora. Mis hijas condenan, Camila se enoja, Sofía la apoya, y llaman al servidor, pero a mí me ocurre lo contrario, disfruto el desperfecto. Mientras ellas tratan de solucionar urgentemente esa emergencia, yo la saboreo, aprecio la señal de mala calidad, la busco. Imagino que nuevamente estamos lejos, distantes, que nadie se ha movido. Y entre sueños y alucinaciones, entre los reproches de mis hijas, entro nuevamente a mi casa de Algarrobo, -una casa que sentía como mía- y veo a mi madre anciana, disminuida, sentada sobre una silla de fibra de vidrio roja, pero que sonríe al verme. Salimos en su auto, un Mitsubishi gris, hacia Punta de Tralca donde al llegar, veo que se saca sus zapatos y empieza a saltar de gusto frente al mar y mucho viento, y me grita que ha sido feliz, he sido feliz, Cristián. Y está contenta, dichosa, como en esos años de Algarrobo. Vuelvo a divisar unos patos que entran y salen de la propiedad a través de un hoyo en el enrejado, un forado en el espacio y en el tiempo, y me saco los zapatos y la acompaño, me largo y corro contra el viento sobre la orilla de la playa, me mojo los pies, la ropa, y grito a pulmón abierto que quiero ser feliz.

¿Hui también de ese paisaje?
FIN